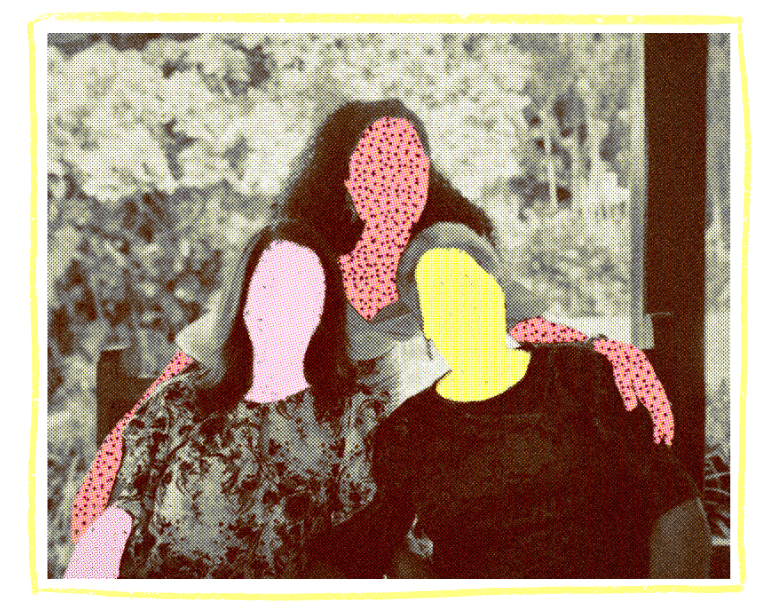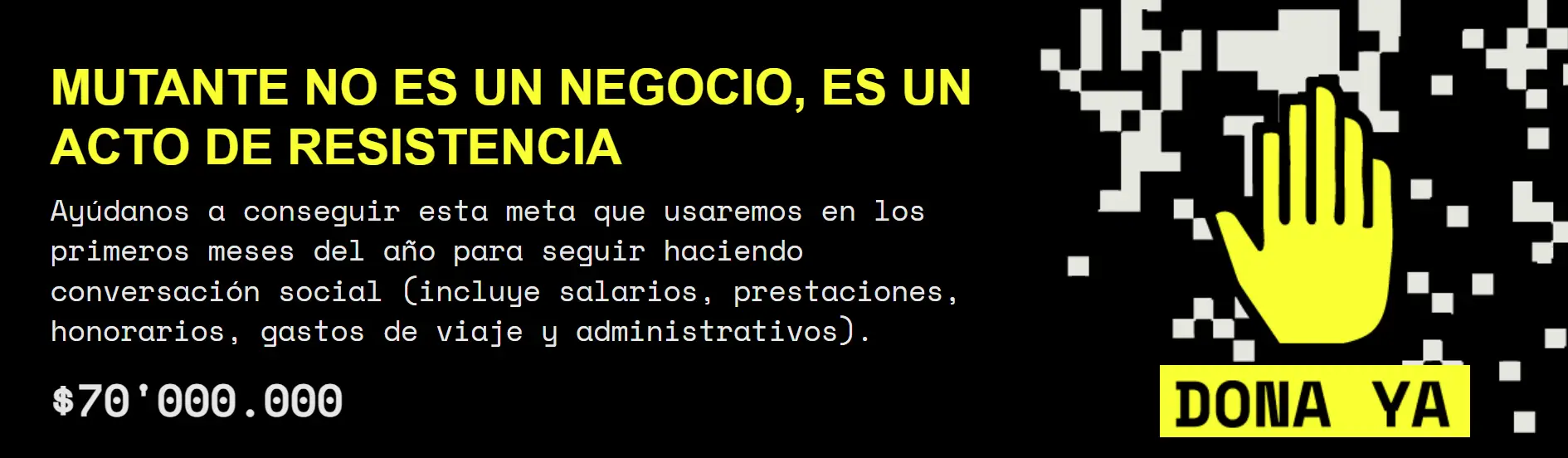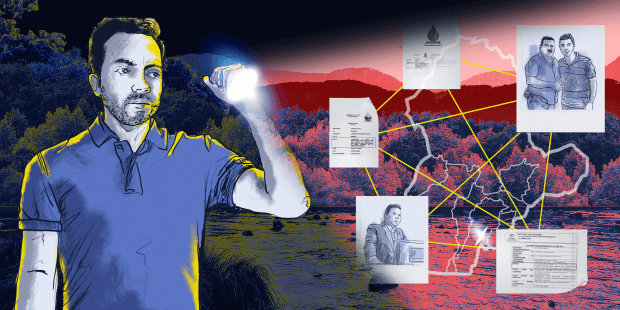Remolinos bajo el río

Yizeth Bonilla escribe para tratar de entender la relación distante con su madre. Busca explicaciones en su infancia, en distintos episodios de abuso sexual y en las historias de las mujeres de su familia: su abuela, su madre y ella misma.
Fecha: 2025-05-02
Por: Yizeth Bonilla Vélez
Ilustración por:
WIL HUERTAS (@uuily)
Remolinos bajo el río
Yizeth Bonilla escribe para tratar de entender la relación distante con su madre. Busca explicaciones en su infancia, en distintos episodios de abuso sexual y en las historias de las mujeres de su familia: su abuela, su madre y ella misma.
Fecha: 2025-05-02
Por: YIZETH BONILLA VÉLEZ
Ilustración por:
WIL HUERTAS (@uuily)
Mi madre me llama por teléfono a diario y muchas veces su llamada me impacienta. Si deja de llamarme, sé que espera que yo la llame cuando me libere un poco de trabajo. En ese caso, puede esperar varios días. Cuando me llama suele contarme si llovió o hizo sol en Palmira, la ciudad donde vive, a hora y media de mi apartamento en Cali. Después pregunta por cómo está el clima acá. En ese momento mis respuestas se hacen más secas. Ya le he dicho que solo se habla del clima cuando no hay de qué hablar. Luego termina cada frase de nuestra conversación superficial con un “pues sí” y yo empiezo a preguntar por mi mamita, por mi hermano, por mi tío, por el perro y las tres gatas que dejé a su cargo. Mis familiares siempre están “bien, ahí, dándole” a esto o aquello.
Por lo general, luego del tercer ‘pues sí’ de mi madre corto la llamada, otra vez con la excusa del trabajo, el cansancio o la batería agotada del teléfono, a menos que ella tenga algo extraordinario que contarme. Si lo tiene, como soy curiosa, la escucho, a sabiendas de que mi paciencia se pondrá a prueba y mi atención vacilante se perderá en una narración llena de detalles y vueltas sin importancia, que en lo posible incluirá algún recuerdo cursi de sus años de juventud en Guacarí, de la etapa de su vida en la que fue una mujer y no una madre, de cuando salía de rumba cada fin de semana con mi abuela y las vecinas, y los hombres se enamoraban de su arrebato para bailar salsa y de sus ojos color miel.
—Mamá, estás dando vueltas. Decíme qué fue lo que pasó. ¡El final,
mamá, el final!
Entonces ella se resiste.
—Pues ahora no te cuento nada.
—Mami, contáme, pero sin tantos detalles que estoy ocupada.
Y ella retoma su historia, interpretando los diálogos, reviviendo el pasado de los protagonistas y haciendo comentarios sobre la marcha. Mi madre habla mucho y conserva el volumen de voz de la maestra de escuela que fue toda su vida. Habla hasta que me satura y le devuelvo algún gesto de desdén que la lastima. En esos momentos, percibir su tristeza, que sí es silenciosa, me hace sentir villana. Sin decir una palabra, me acusa de ser cruel con ella. Y eso me duele.
Me he preguntado si de verdad amo a mi madre, si el agradecimiento que tengo por sus cuidados y sustento incondicional equivalen al amor o si se sitúan más en la orilla contraria, la del deber. Debo amar a mi madre, pese a que a veces no la soporte.
Puedo dejar de verla varios meses sin extrañar su ausencia y entonces pienso: amar es estar en falta y mi madre no me hace falta. Cuando está, su presencia llena todo y, cuando no está, su voz, por lo general crítica e inconforme, me habita. Si las ideas se asoman a ese borde, la culpa cierra sus manos en mi garganta mientras susurra en mi oído: No sabes amar.
Sé que además del conflicto inherente a la relación entre una madre y una hija, mi hostilidad hacia ella proviene de viejos resentimientos incubados durante mi niñez. Aunque puedo enunciar los hechos traumáticos que desanudaron nuestro vínculo, lo que me hizo descubrir una falla insondable en el ser divino que había sido mi protección y refugio, y aunque puedo señalar con exactitud ese punto de inflexión en la línea de nuestra historia, creo que la herida no se produjo en una o dos fechas: la herida estuvo antes que yo y se ha abierto y vuelto a cerrar en los trasiegos de la vida.
***
Mi madre nunca se separó de su madre. Mi abuela era una campesina que creció en el rancho de sus abuelos, al lado del río Cauca entre Bolívar y Roldanillo, y las casas de familias acomodadas donde su madre trabajaba como empleada del servicio en La Paila, Andalucía, Buga o Cali. Mi abuela comenzó a trabajar a los ochos años, cuidando al bebé de la casa donde su madre limpiaba, la del gerente de Colombina.
Mi bisabuela tenía un carácter intempestivo. Si se disgustaba, metía en una bolsa de papel las pocas cosas que tenía, la amarraba con una cabuya y agarraba a su hija rumbo a la estación del tren. Cuando llegaban a La Paila, con la bolsa ya negra por el hollín, emprendían una caminata de horas entre monte y trochas hasta la finca donde vivían los abuelos, en el humedal de Guare.
Llegó un momento en que la situación debió ser insostenible. Tanto, que mi bisabuela dejó a mi abuela al cuidado de Clara, una amiga para la que había trabajado en Andalucía y que ahora vivía en Guacarí. Clara tenía un prostíbulo. Mi abuela nunca lo ha llamado así, sino que se refiere a él como el bar de las muchachas. En medio de borrachos y prostitutas, mi abuela terminó de convertirse en una mujer.
Mi madre y mi tío, el hijo mayor, llamaban mamita Clara a esa mujer que la tuvo a cargo en su adolescencia. Cada vez que oía el epíteto, mi abuela respondía resentida:
—Qué mamita, ni qué mamita iba a ser esa vieja.
Mi abuela tenía sentimientos encontrados con Clara porque no le dio estudios y la hacía trabajar duro y sin paga. ¿Cuál era el trabajo de mi abuela en un bar de coperas que ofrecían compañía a los clientes? Hacer oficio en la casa como una mula y servir tragos tras el mostrador, siempre dice ella. Lo dudoso es que a finales de los años cincuenta una mujer joven la pasara bien en ese entorno. Además, era hermosa. En cada gesto mostraba conciencia de esa belleza: una boca de corazón que sonreía de medio lado, los ojos negros que se alcanzaban a rasgar, unos pómulos sobresalientes y la postura erguida con la que exhibía la altura y voluptuosidad de su cuerpo.
Nunca sabré qué le ocurrió a mi abuela en esa época porque, como la mayoría de las mujeres de su edad, esconde tras una coraza impenetrable de silencio y pudor toda herida y toda vergüenza.
Lo que sí sé es que mi abuela huyó de la casa de Clara y , sin todavía cumplir la mayoría de edad, conoció a mi abuelo, un hombre recién separado, que le doblaba la edad, provenía de una familia prestante del pueblo y se dedicaba a la agronomía. El viejo se llevó a la muchacha bonita a vivir con él, la convirtió en una reina a la que servía o pagaba para que la sirvieran y le hizo dos hijos a los que no alcanzó a dar el apellido —como tampoco lo hizo con tres de los cuatro hijos de su primera unión—, pues un tumor creció en su cabeza y murió cuando mi tío tenía dos años y mi madre apenas ocho meses.
Su falta de previsión con el futuro de su descendencia no solo se dejó ver con los apellidos. Desahuciado, mi abuelo no se preocupó por reclamarle a la viuda de su mejor amigo, muerto unos meses antes, las letras de un préstamo que ya le había pagado. Al faltar, las madres de sus hijos, dos mujeres jóvenes que apenas habían hecho la primaria, tuvieron que implorar a la viuda del amigo que al menos les dejara las casas donde vivían con su prole.
Mi abuela volvió a la pobreza, con dos niños a cuestas, pero jamás regresó a trabajar donde Clara. Aprendió a coser, a cortar el pelo, a lavar y planchar y a aguantar hambre, hasta que mi madre se graduó de la Escuela Normal Superior del pueblo, un colegio con enfoque en la pedagogía, empezó a ejercer como profesora de primaria en veredas lejanas y se hizo la proveedora de la familia, pues mi tío no había sido un buen estudiante, se demoró varios años en terminar el bachillerato y en conseguir un empleo estable.
Mi abuela no fue muy afectuosa con sus hijos; era, a menudo, una madre irascible que perdía con facilidad los estribos. Una vez, la niña que fue mi madre se confundió y le puso vinagre en lugar de aceite al arroz. Cuando mi mamita lo probó para ajustar la sazón, la cegó la rabia y estrelló la olla hirviente contra la pared donde mi mamá tenía recostada la cabeza. De no ser por sus buenos reflejos, mi abuela la habría dejado estampillada. Sin embargo, mi madre ha mantenido a lo largo de su vida una lealtad, devoción y complicidad con mi abuela que entre nosotras dos no surgió, al menos no de esa manera.
A mi abuela le gustaba contarme cómo era vivir al lado del río Cauca, ese gigante marrón que visto desde los puentes de Cali parece que no corre. Desde temprana edad aprendí a relacionar ese río con una poderosa fuerza de muerte, porque además de que en los noventa eran populares las historias de los jóvenes desaparecidos que encontraban flotando en él o dando vueltas en alguno de sus remansos, siendo niña, mi abuela perdió allí a una prima y a una amiga mientras se bañaban.
—Lo peligroso del Cauca son los remolinos que tiene abajo. Si a uno lo
coge el remolino, no hay nada que hacer, se lo chupa y se ahoga —decía.
Creo que mi abuela, la figura familiar a la que más apegada me siento, es como el río Cauca que da y sostiene la vida en este valle. Y su tragedia —el abandono, el desamparo y la pobreza— fue la corriente que atrapó a sus hijos y los devoró: ni mi madre ni mi tío lograron emanciparse del todo de ella, aún después de encontrar una pareja o tener hijos. Mi abuela tampoco vivió otra vida fuera de la maternidad. Desde que mi tío, tras separarse, se refugió en la casa de mi madre, la cotidianidad de los tres transcurre entre discusiones constantes en las que suelen decirse cosas hirientes.
—Usted nunca me ha querido, usted solo quiere a su hijo —le ha dicho mi madre a mi abuela varias veces, algunas bañada en llanto.
Pese al sacrificio de mi abuela, mi madre nunca ha sentido que el amor de su madre hacia ella es suficiente.
***
Cuando tenía veintiocho años, mi madre se casó con un muchacho del pueblo. No se fue de la casa de su madre: llevó al marido al solar materno. Yo nací nueve meses después y mi abuela se encargó de cuidarme, como lo haría más adelante con mi hermano. A diferencia de la madre violenta y resentida de las memorias de infancia de mi mamá y mi tío, mi abuela fue para mi hermano y para mí una madre amorosa y dedicada. Aprendí a leer y a escribir antes de entrar al jardín infantil gracias a ella, y me refugié entre sus costillas, sus tetas enormes y el volumen de su vientre cada noche por muchos años, hasta que mi hermano me desplazó por ser el más pequeño.
A inicios de los noventa, mis padres dejaron su pueblo natal y la casa de mi abuela para mudarse a Palmira, una ciudad intermedia, más cercana a sus lugares de trabajo. Obtuvieron un subsidio del Estado y compraron su primera vivienda, una casa pequeña en un pasaje estrecho por el que los niños correteaban, una casa que no tenía un palo de manga poma en el patio como la casa de mi abuela —a duras penas tenía un espacio para tender la ropa—. Mi padre trabajaba y estudiaba en Cali, mi madre era maestra en Rozo y mi abuela, a quien mi madre no iba a dejar sola en la casa enorme de Guacarí, se quedaba conmigo.
Celebramos mi cuarto cumpleaños un par de meses después de esa mudanza. Mi madre se embarazó por segunda vez y yo entré al jardín infantil, que quedaba justo enfrente de otro jardín, donde trabajaba mi tía Consuelo. Era la hija de la prima hermana de mi abuela, o de su medio hermana porque cuando ella acababa de nacer, mi bisabuelo embarazó a su cuñada.
Mi tía Consuelo era una mujer dulce, despierta y tenía muchas cosas en común con mi madre: una edad cercana, la misma profesión y dos hijos varones con los que yo podía jugar —incluso quería ser novia de su hijo menor y por eso buscaba estar con él a solas para darle besos en la boca, pero su hermano mayor me perseguía y por eso me tocaba darles besos a los dos—.
Yo odiaba el jardín infantil. Permanecía atenta a cualquier descuido de la portera y me escapaba corriendo al jardín de enfrente, donde mi tía hacía honor a su nombre, jugaba conmigo y me ofrecía mimos que me consolaban de la extrañeza de ese nuevo mundo que era la escuela. Amaba a mi tía y la admiraba. A diferencia de mi madre, ella nunca me regañaba. A diferencia de mi madre, ella no tenía un bebé que me hostigaba, sino dos hijos con los que yo me divertía. A diferencia de mi madre, tímida y sencilla, mi tía sonreía mucho, usaba rímel, se pintaba los labios y sobre su espalda caía una cascada de rizos castaños.
Dada la cercanía de su casa con la nuestra y como todas las mañanas debíamos ir a la misma calle, a la misma hora, mi papá se ofreció a llevar a Consuelo en nuestra ruta matutina al jardín. Lo primero que me turbó fue que mi tía se sentara en el asiento de copiloto, que, en ausencia de mi mamá, yo ocupaba, violando la ley de tránsito. Después noté que mi tía se reía más con mi papá que con mi mamá y que él se le acercaba mucho.
Un día se tomaron de la mano durante todo el camino. Una niña de cuatro años no es estúpida; puede incluso celar obsesivamente al hombre que solo admite compartir con su madre. Así que llegué a contárselo.
Mi padre se las arregló para que mi madre olvidara aquel episodio. No obstante, en los años siguientes no faltaron las peleas por sus infidelidades con otras mujeres, que terminaban presentándose en la puerta de nuestra casa o enviaban cartas anónimas o hacían llamadas para humillar a mi madre con la confesión de las aventuras que tenían con él.
***
Tal vez ya había cumplido cinco años cuando empezaron los juegos. Me gustaba meter a niñas y niños debajo de la cama y juntar mis labios con los suyos para besarnos como en las telenovelas que veía mi abuela. Restregaba mi boca contra otra boca, con fuerza, sin sentir nada. O tal vez sí sentía algo que en algún momento marcó la predilección por este juego: me deleitaba en experimentar un placer vetado para una niña, disfrutaba de hacer algo prohibido por mi madre y por mi abuela. Quebrar sus reglas a sus espaldas me hacía una niña poderosa.
En alguna visita a la familia de mi papá en Guacarí, besé a una prima en la vulva. A diferencia de la pasividad de mi boca cuando besaba en los labios, esa vez la abrí y usé la lengua. Recibía los mismos besos de ella. Jugábamos a darnos sexo oral, sin saber qué era el sexo. No buscábamos orgasmos, pues ni siquiera sabíamos que existían, ni llegábamos a ellos. Mi prima y yo entendíamos que era una práctica secreta de los adultos, porque habíamos descubierto la pornografía cuando encontramos una revista que una de mis tías creyó esconder muy bien. En la inmensa casa de mi abuela paterna, nadie nos descubrió..
Una tarde en que no me dejaron salir a corretear por el pasaje de la casa en Palmira, invité a jugar a mi vecina más bonita, una niña de crespos dorados que me doblaba la edad. Mi abuela me sorprendió con las piernas abiertas sobre la cama de mi mamá y a la otra niña entre ellas besándome. Esos besos hacían que mi piel se erizara y que sintiera placer conteniendo las ganas de orinar.
—¡Estas corrompidas! —gritó mi abuela.
Mi madre me prohibió la amistad con esa niña, en quien depositaron un alud de culpa y envilecimiento, que también me cubrió.
—Qué su papá ni se de cuenta. ¡Eso es una cochinada!
Y como las señoras de la época de mi abuela, sellé esa historia y esos sentimientos incómodos con silencio.
No pude volver a mirar a esa niña, ni ella a mí. Nos evitamos en adelante. Verla me hacía recordar que éramos niñas sucias, niñas cochinas. Mi mamá repitió tantas veces que esa niña grande se había aprovechado de mí, que terminé recitando esa versión de la historia, aunque sabía que era yo quien la había incitado. Me eché a mí misma la mentira y odié a mi vecina, como si yo fuera la víctima. Con la misma intensidad me odié y comencé a pedir perdón cada noche al dios antierótico que me habían impuesto.
Creo que cuando confesé la lista de mis pecados al sacerdote para recibir la Primera Comunión, dejé de lado mis aventuras exploratorias debajo de las camas. Además de lo humillante que me resultaba recordar estas anécdotas, me di cuenta de que lo que había hecho estando tan pequeña no podía contar como pecado y que ya le había pedido suficiente perdón a Dios por eso. Sin embargo, cuando el cura puso la hostia en mi lengua, me costó mucho echarla hacia adentro y casi la devuelvo.
—¡Si ves! El cuerpo de Cristo no quería entrar en vos porque sos pecadora, grosera y desobediente —dictaminó mi abuela.
Mi mamá se molestó con sus palabras y la desmintió. Fue en vano, yo ya lo había asumido: tenía siete años y Cristo me rechazaba por ser una niña sucia e impura.
Ese amargo día en que hice la Primera Comunión, mi papá llegó a lavar su Renault 12. Durante la tarea, reproducía en la casetera una y otra vez, a todo volumen:
Si nos dejan Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo…
Una vez el carro estuvo limpio, colgó en el retrovisor un osito de acrílico transparente lleno de corazones rojos y fucsias que se movían como burbujas. Iracunda, mi madre abrió la casetera, arrancó la cinta del casete y le decomisó el adorno ridículo. Yo los veía y escuchaba discutir recostada en un sillón, todavía aburrida por el incidente de la ostia y esperando a que saliéramos a celebrar mi sacramento.
Meses después, mi padre no llegó a dormir una noche, una larga noche en que escuché la palabra desgraciado repetirse más que los mil jesuses que me obligaban a rezar cada 3 de mayo. Al día siguiente, mi madre lo echó, como ya lo había hecho en otras oportunidades, pero esta vez su hombre no regresó nunca más.
Mi tía Consuelo se acababa de separar de su marido. Fue fácil darse cuenta dónde dormía mi papá. A partir de ese momento, la familia le vetó el nombre y la rebautizó como La Zorra. Y aunque mi padre también dejó a mi tía por otra mujer, en menos de un año, Consuelo quedó marcada de por vida.
***
No llegaba a los nueve años y era más alta que muchas niñas de doce y muy flaca. Lucía como si estuviera en el inicio de la pubertad. Sin embargo, todavía corría por la calle haciendo caballito. Primero cogía impulso y saltaba en una sola pierna, luego en la otra, luego con las dos. Así fui hasta el camión que ostentaba los logos de los nuevos canales de televisión y regresé a mi casa con el hombre de overol que instalaba las antenas.
El técnico se acercaba a los treinta; lo más llamativo en su aspecto era un tatuaje del Demonio de Tazmania en su hombro descubierto. Desde la terraza, pidió un cuchillo como herramienta y me enviaron a entregárselo. Subí por la escalera de mano y lo puse en sus manos. El hombre me pidió que le ayudara a sostener un cable; luego se puso tras de mí. Con una mano exhibió el cuchillo en frente, mientras con la otra metió el cable por el tiro de mis shorts, corrió mis calzones y hundió sus dedos en mi cuerpo.
Por muchos años, ver cualquier imagen del Demonio de Tazmania me recordaba a ese hombre. En el momento no entendí lo que pasaba. No grité, no me moví, no dije nada. Bajé llorando a buscar a mi madre, que estaba preparando el almuerzo.
—Mami, ese tipo me metió los dedos en la... Llama a la Policía.
Mi madre apenas estaba comprendiendo lo ocurrido cuando sonó la puerta del garaje. Mi padre seguía yendo a almorzar a nuestra casa.
—No le cuente nada a su papá porque ese tipo tiene aún el cuchillo.
Métase a mi pieza y si él la ve llorando, dígale que es porque le duele la
barriga —ordenó.
Y cuando mi padre entró al cuarto de mi madre para hacer la siesta y me vio llorando, eso le dije.
Al cabo de una hora, las tres mujeres quedamos otra vez solas en casa. La humedad incómoda y las ganas constantes de orinar me hicieron entrar varias veces al baño.
—¡Por qué entrás tanto al baño! —reviró mi madre.
Porque un hombre acababa de tocarme la cuca y había hecho de mi cuerpo un río de asco.
—Dejá la pendejada ¿o fue que te gustó?
Entonces un dedo más grande que el de ese hombre se clavó en mi pecho, dando vueltas a medida que lo perforaba: el dedo señalador de mi abuela.
—No le pasó nada, deje de llorar. A uno también le pasaron cosas así y
aquí está. —dijo sin levantar la mirada de la tela que cosía en la
máquina.
¿Cómo podían decirme que no pasaba nada si yo estaba sintiendo entre las piernas que pasaba todo? ¿Qué iba a hacer con ese asco y esa rabia?
Recuerdo que les reclamé por no llamar a la Policía. Entonces mi madre, que nunca hablaba de sexo o de historias relacionadas con sexo frente a mí, mucho menos de abusos o violaciones, me contó la historia de la hija de L., una de sus mejores amigas.
—Cuando vivíamos en Guacarí, el marido de la empleada violó a la hija
de L., la niña que está en las fotos de tus cumpleaños. L. lo denunció y el
tipo apenas estuvo un año en la cárcel, pero todo el pueblo se dio cuenta
de que a la niña le habían hecho eso. Denunciar no sirve para nada. Ya
pasó, no le cuente a nadie.
Y no lo conté. Lloré a solas. Lloré sola, sin ningún consuelo.
No dudo de que si mi papá se hubiera enterado, habría matado a ese hombre o se habría hecho clavar el cuchillo por él, como dijo mi mamá. Aunque mi plan nunca fue buscar justicia en manos de mi padre, sino llamar a la Policía, fantasee un instante con que mi padre matara a ese hombre o le cortara los dedos con el mismo cuchillo. Si mi padre moría en ese intento o iba a la cárcel, habría sido por defenderme. Alguien me habría defendido. Una niña necesita que la defiendan.
A medida que crecí, seguí buscando explicaciones para la falta de respuesta de mi madre en esta situación. ¿Prefirió salvar al marido que todavía amaba que intentar hacerle justicia a su hija pequeña? Me fui convenciendo de ideas como esa. Creí que el amor desmedido de mi madre por mi padre estaba por encima de su amor por mí. Y en esa mesa de apuestas que son las suposiciones que se formulan con una herida abierta, puse a competir los amores de mi mamá y me declaré en pérdida. No bastó la moraleja sobre la impunidad del sistema de justicia en la historia de la hija de L., ni que mi abuela insinuara que había pasado por situaciones semejantes; odié a mi madre por no amarme lo suficiente como para tener la valentía de intentarlo, la odié por no arriesgar su todo, que era mi padre, para devolverme un poco de dignidad y la odié aún más porque sus brazos no rodearon mi cuerpo que se sentía contaminado y roto.
***
Por esos días, mi madre nos llevó al parque con una amiga suya. Mi hermano se resbalaba por el tobogán y yo las espiaba creyendo que hablarían de mi padre y de mi tía. El tema era otro, la amiga de mi madre hablaba de su cuñado joven, un muchacho al que cuidó cuando quedó huérfano, hasta que otros familiares de su marido se lo llevaron y se dañó. La mujer mencionó el nombre Ángelo y sentí un escalofrío.
—Anda escondido porque mató a un fulano. A eso se dedica ahora, a matar gente —, dijo la amiga. —Él manoseó a las niñas cuando eran pequeñas —, murmuró mi madre.
Y así, la charla de estas mujeres revivió el recuerdo de la primera vez que alguien mayor tocó mis genitales.
Ocurrió en Guacarí, cuando yo apenas tenía tres años, antes de la mudanza a Palmira, antes del gusto por los juegos censurados. Yo y mi primera amiga, que era mi vecina, nacida el mismo día que yo, nos retorcíamos de risa en una banca, mientras su primo Ángelo, que se acercaba a la mayoría de edad, nos lamía entre las piernas.
—Si les gusta, pueden decirle al papá que les haga lo mismo por la noche
—, dijo.
Para nosotras ese había sido solo un juego de cosquillas, tal vez por eso lo había olvidado. Mi madre de alguna manera se había enterado, supongo que porque se lo conté, y guardó silencio. Y Ángelo nunca pagó las consecuencias de manosear el cuerpo de unas niñas.
***
Pasé mi adolescencia enceguecida por el fervor cristiano en el que me refugié después de la separación de mis padres. Recibía consejería permanente, pero no sirvió de nada; a medida que iba creciendo, una melancolía inexplicable crecía a la par conmigo y Jesús no lograba detenerla.
La iglesia, mi madre y mi abuela enfatizaban todo el tiempo que el valor de una mujer dependía de su capacidad de renunciar al sexo.
— Yo no estuve con ningún hombre hasta que me casé con su papá. Si
usted lo da antes de casarse, los hombres no la van a valorar.
Mi mamá repetía la frase como si no fuera capaz de ver que mi padre le fue infiel varias veces y además la había dejado por su prima. Valiente valoración le habían dado al sacrificio de su placer.
La primera vez que no llegué a dormir a mi casa por quedarme con un hombre, mi madre y mi abuela me recibieron a golpes. ¡Prostituta!, gritaban. Estaba claro que ya no era virgen; entonces, para ellas, era zorra, era puta. La palabra dolió mucho más que los puños.
Cuando empecé a tener sexo la idea de perder valor por descubrir mi intimidad a un hombre desfiló tanto en mi cabeza que de repente el llanto me asaltaba en cualquier lado. Enseguida vino la primera decepción romántica y entonces sentí que mi propia vida valía tan poco que me tomé todas las pastillas de dormir de mi abuela. Tan pronto sentí la taquicardia y la borrachera producidas por el medicamento, me di cuenta de que esa muerte no iba a ser el sueño apacible que imaginé, de modo que corrí a avisarle a mi mamá. Pasé la noche vomitando en una habitación de cuidados intensivos y sobreviví. Ella estaba ahí, en vela y a mi lado.
Entre los veinte y los treinta, más de una docena de hombres pasaron por mi vida. Mi madre se enteraría de la mitad de esas relaciones, porque yo era mala para ocultar mis tusas y muchas veces terminaba llorando en su regazo. En esos años de búsqueda desesperada de amor pasé por depresiones y crisis de ansiedad. Mientras tanto, mi madre iba conmigo de un lado a otro buscando una cura. Me llevó al psiquiatra, al sacerdote, al pastor y hasta al brujo que me prometió que lanzando berenjenas en un cementerio y pasando carne cruda por mi cuerpo para después tirársela a un perro callejero, me iba a librar del mal.
***
Tengo la impresión de que estuve yendo a terapia toda mi vida, o al menos desde que mis padres se separaron de mala manera, cuando yo tenía nueve. Mi madre me llevó a los primeros psicólogos, entonces no hablaba con ellos de lo que ella no quería escuchar. Después fui a la psicóloga del colegio, porque estaba obsesionada con que mi padre regresara a casa. Me gustaba que alguien me escuchara y me diera la razón cuando me disgustaba con él por tratar de imponerme a su novia de turno.
Cuando intenté suicidarme por primera vez, a los dieciocho, la esposa de mi padre, me llevó a una psicóloga que hacía regresiones. Después vinieron otras citas con psicólogos de la EPS o del programa de bienestar de mi universidad. Todos daban consejos, unos más inútiles, otros más absurdos: Haz una carta a tu novio y luego quémala para dejarlo ir. Piensa que este cojín es tu madre, insúltalo y golpealo para sacar la rabia. Arma una matriz DOFA con tu situación actual. Lo que tú quieres es tener un hijo, ten un hijo con tu novio y las ganas de morirte se van a ir. Y hasta regaños: ¿Sientes que no tienes energía cuando te va a llegar el periodo? Eso nos pasa a todas, y toca levantarse de la cama para trabajar o estudiar. ¡No seas floja! Todo es cuestión de manejar los autos: autocontrol y autoestima.
Incluso, uno de esos psicólogos, un hombre jubilado de la docencia, me llevaba a dar paseos en su camioneta Toyota durante la sesión y bromeaba presumiéndome como su novia joven ante los vendedores en los semáforos. También me ofrecía siempre un largo abrazo “de corazón a corazón”, en el que apretujaba mis pequeños senos contra su pecho de veterano. Dejé de asistir a sus terapias cuando me invitó a ir con sus amigos a la playa.
La ansiedad me fue espantando el sueño y no lograba concentrarme en el trabajo, que tampoco me motivaba. Había roto con otro novio, mis proyectos para graduarme de la universidad eran lodazales en los que me resbalaba una y otra vez y, después de haber probado la independencia, tuve que regresar a vivir con mi madre. Ella fue a recoger mis pocas cosas y también lo que quedaba de mi.
—Mi mundo se vino abajo, mami —, solté un llanto hondo, extenso y
oscuro como el Río Cauca. Mi madre fue la canoa que me mantuvo a
flote con sus brazos abiertos.
***
En algún momento, los médicos me dijeron que mi depresión estaba directamente relacionada con el hecho de ser mujer, que tenía un origen hormonal. No lo entendía y mi angustia fue tal que terminó en un delirio místico. Me recluí en mi habitación un par de días para orar, sin comer ni dormir. Mis pensamientos pasaban del desenfreno, que me hacía caminar de una esquina a otra como un animal feroz en una jaula, al trance que me inmovilizaba por horas frente a la luz cálida de la ventana. Durante ese periodo sin horas fui una niña de cinco años que pidió ayuda para que la vistieran, fui un Jesús afligido y solo que le suplicaba al Padre que pasara de él la copa amarga y finalmente fui una santa en éxtasis.
Salí resuelta a convertirme en eso, en lo contrario de una puta. Una santa, o al menos una monja, una mujer que no pare hijos, que no es madre, porque yo no quería ser ni mi madre, ni su madre.
—Voy a buscar un convento de clausura. Tuve el llamado y no me puedo
quedar aquí —, le dije a mi familia.
Mi abuela me miró con una pena profunda y se despidió entre lágrimas y sollozos. Mi madre corrió conmigo de iglesia en iglesia antes de llevarme a urgencias.
—Está bien, llévame al médico para que me mande algo
para dormir y para que te diga que no estoy loca.
Pasé dos semanas hospitalizada en una improvisada clínica psiquiátrica, que era la que cubría mi seguro médico. Mis padres no soportaron verme ahí por más tiempo y me sacaron de forma anticipada. No volví a sufrir depresiones, experiencias místicas o paranoias persecutorias pese a que a los pocos meses abandoné los medicamentos y el tratamiento psiquiátrico.
***
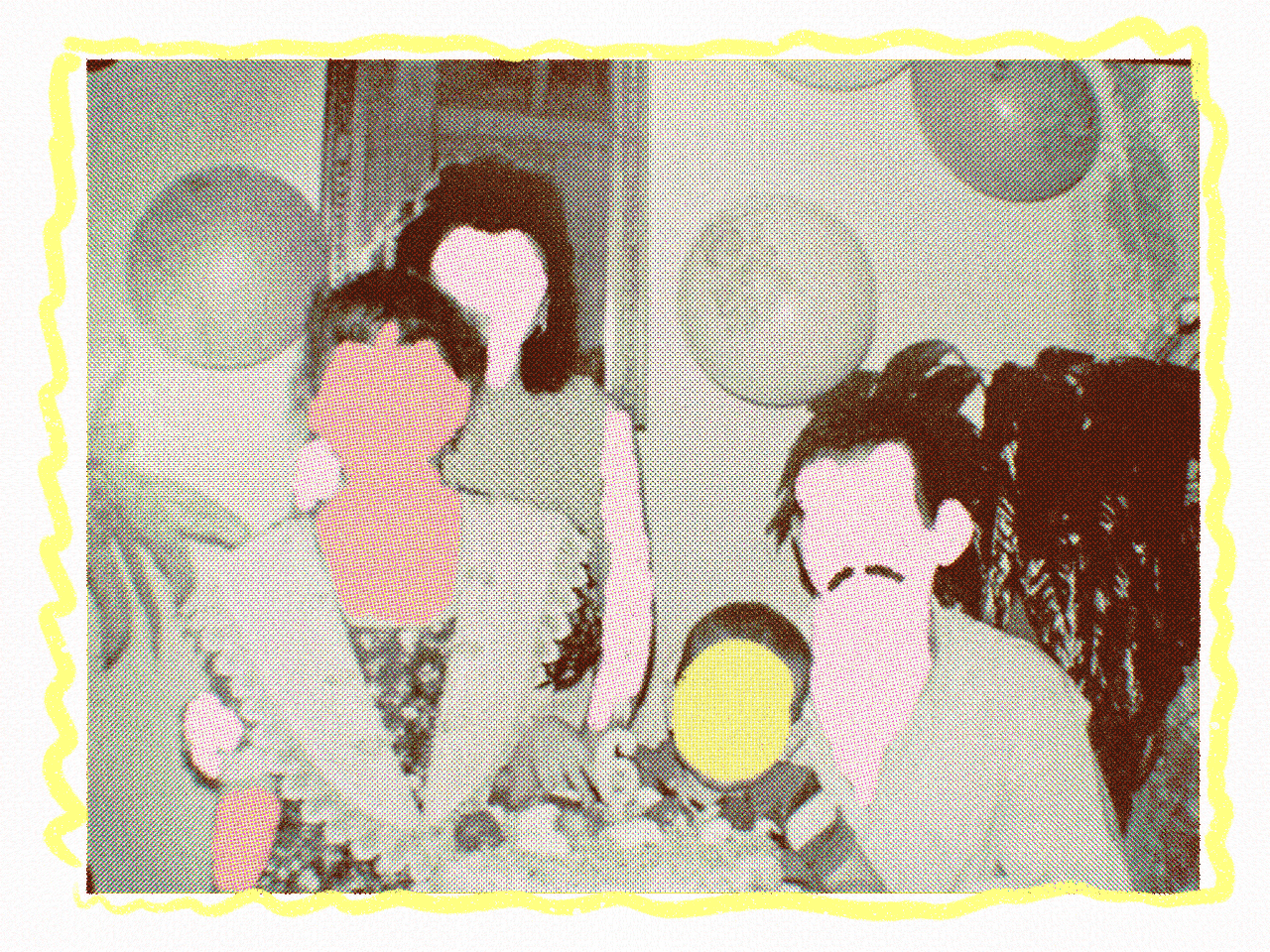
Me he parado cien veces de la silla para dar vueltas por mi pequeño apartamento, tratando de armar un relato sobre mi madre, sobre cómo demostró un carácter pusilánime cuando dos hombres manosearon a su hija en momentos distintos de la infancia. Reconozco que mi madre es un modelo en muchos aspectos. Es la madre que da mucho de lo que no tuvo; es la madre que ama, incluso, pese a la inclinación por retener a su lado a sus afectos; es la madre que ha respaldado mi independencia con ánimos y, lo más importante, dinero.
—No te vas a quedar a mi lado como yo hice con mi mamá —, susurra a
mi oído.
Alguna vez, en mi adolescencia religiosa, cuando creía que el perdón se lograba con voluntad, confesión y un don divino, me recosté en el pecho de mi madre y reconocí que le había guardado resentimiento.
—Pero te perdono, lo voy a olvidar porque te amo, mami.
Ella me acariciaba la cabeza sin decir mucho. Pero la verdad es que no había magia en ese perdón para borrar lo sucedido. El recuerdo volvía y la obligación cristiana de perdonar se convertía en un felino encerrado que me arañaba por dentro. El amor que mi madre me profesaba estaba cojo para mí. Mi madre no me había dado todo, como se suponía que debían hacer las madres, como repetía mi abuela cada vez que yo me levantaba contra ella:
—No seas grosera con tu mamá, que ella te ha dado todo.
Ahora que soy una mujer y no una niña vuelvo a pensar en su falta y mi madre se vuelve más humana, menos ejemplar y eso me reconcilia con su figura. En sus flaquezas no encuentro una maldad deliberada; es, simplemente, ella con sus miedos. En su torpe afán por castrar mi deseo erótico infantil, ahora veo la intención de proteger a su niña, a un ser salido de su carne que consideraba suyo, así como de protegerse a sí misma de ver en su pequeña a otra mujer con la que reñir.
¿Qué sentiría mi madre al ver en los ojos de su niña de tres años el brillo del deseo? ¿Cómo lidia una madre con el cuerpo precozmente erotizado de su nena? ¿Cómo se enfrenta el rechazo de quien una vez hizo parte del propio ser? ¿Qué habrá hecho mamá en estos años con el peso de mis reproches? ¿Cómo asimila que su hija sea todo lo que le enseñó que no fuera? ¿Cómo me sigue amando siendo yo tan otra? —soy un opuesto y casi una némesis que acoge en sus brazos—. ¿Perdonará que rompa el silencio que por tantos años hemos mantenido? Esas preguntas siguen resonando en mi cabeza.
_
Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir fácilmente los enlaces a nuestros artículos y herramientas.