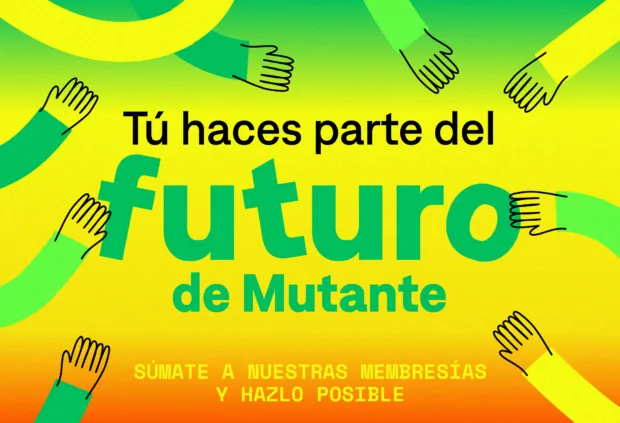Imaginar una conversación justa
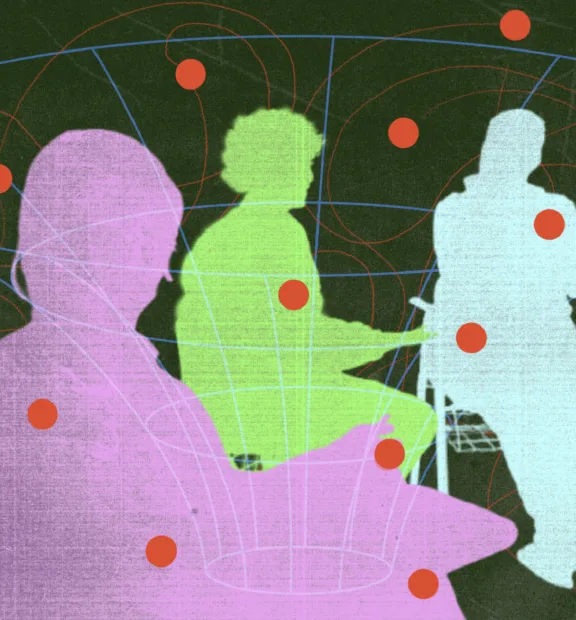
Este texto es la revisión de un experimento de diálogo fallido sobre las infancias y adolescencias trans. Recorre las decisiones editoriales que lo hicieron posible: la apuesta por la neutralidad, la omisión del contraste con la evidencia y la falsa simetría entre voces con poderes desiguales. Es, ante todo, un acto de reconocimiento y una hoja de ruta que nos trazamos en Mutante hacia un periodismo más justo, amoroso y valiente.
Fecha: 2025-04-23
Por: Juan Camilo Maldonado*
Ilustración:
Mutante
Fecha: 2025-04-23
Imaginar una conversación justa
Este texto es la revisión de un experimento de diálogo fallido sobre las infancias y adolescencias trans. Recorre las decisiones editoriales que lo hicieron posible: la apuesta por la neutralidad, la omisión del contraste con la evidencia y la falsa simetría entre voces con poderes desiguales. Es, ante todo, un acto de reconocimiento y una hoja de ruta que nos trazamos en Mutante hacia un periodismo más justo, amoroso y valiente.
Por: JUAN CAMILO MALDONADO*
Ilustración:
Mutante
Yo estaba convencido de que el experimento de diálogo había salido bien, aunque el tema era difícil: las infancias y adolescencias trans. Para la sesión, invitamos a cuatro personas que, de una u otra manera, estaban implicadas en la discusión: Lucía Jiménez, profesora trans; Simón Rincón, estudiante universitario trans; Lucille Dupin, mamá, cantante feminista que no cree en el género, y Jonathan Silva, activista cristiano que participó directamente en la formulación del Proyecto de Ley 001 de 2024, conocido como “Con los niños no te metas”, que busca prohibir completamente los tratamientos de reafirmación de género en menores de edad en Colombia.
Los líderes de nuestro equipo metodológico partieron del supuesto de que, para desactivar la animadversión entre las partes y garantizar la seguridad del espacio de conversación —y no de debate—, era indispensable que el moderador mantuviera la neutralidad. Esta hipótesis se había elaborado a partir de experiencias de formación con Soliya, una organización con 20 años de experiencia en pedagogías de diálogo en Estados Unidos, y con el Greater Good Science Center de la Universidad de Berkeley. La pregunta que guiaría el ejercicio sería: ¿Cómo crees que los colegios podrían construir entornos escolares seguros y respetuosos para las personas con experiencias de vida trans?
Al principio de neutralidad se sumó la necesidad de suscribir una serie de acuerdos de conversación entre los participantes que incluía el respeto de sus pronombres, es decir, el reconocimiento irrestricto de la existencia de todes. Además, todas las partes podrían ver el video y serían ellas quienes decidirían por consenso si se divulgaba una experiencia que hasta entonces sería privada. Así lo habíamos hecho antes en otros ejercicios de conversación que en Mutante llamábamos Opuestos Dispuestos. Era parte de nuestra apuesta por ir más allá del periodismo tradicional, experimentar con nuevos formatos y promover la conversación alrededor de temas que polarizan.
Quienes fuimos testigos de este ejercicio, honestamente, creímos que la conversación había sido positiva.
El activista cristiano dijo que las iglesias “tienen cosas que trabajar” y “muros que derribar”, así como reconoció la existencia de los tránsitos de género en la infancia. La cantante feminista respetó los pronombres de las dos personas trans durante el diálogo y se abrazó afectuosamente con una de ellas. Los cuatro aseguraron que estarían dispuestos a continuar la conversación más allá del ejercicio y, cuando llegó el momento de aprobar el video que resumía lo que había ocurrido, todos accedieron a que la experiencia se divulgara a través de los distintos canales de Mutante, el 12 de diciembre de 2023.
Veinticuatro horas después de haber divulgado el ejercicio, sin embargo, empecé a dudar de lo que habíamos hecho.
Se desató un intenso alud de comentarios en las redes sociales. Primero fueron algunas activistas trans, que tildaron el contenido de “asqueroso”. Luego se sumaron varias feministas radicales, que lo defendieron, pero desconocieron los pronombres de las activistas trans y descalificaron su enojo. En cuestión de minutos tomamos la decisión, sin precedentes en la historia de Mutante, de bloquear la posibilidad de comentar bajo el post en el que habíamos divulgado el video, para que la publicación no se convirtiera en un inventario de mensajes que negaran la experiencia de vida trans.
El lunes siguiente tuvimos nuestro consejo de redacción habitual. Fue uno de los más tensos de nuestra historia. Estábamos preocupados por la virulencia de los comentarios que habíamos recibido, pero a muchas de mis compañeras, que forman parte, como yo, de la población LGBTIQ+, les resonaba en lo más profundo la rabia con la que nos estaban “funando”, especialmente en X.
Según el Diccionario de americanismos, el verbo funar nació en Chile para referirse a la “organización de actos públicos de denuncia contra organismos o personas relacionadas con actos de represión delante de su sede o domicilio”. ChatGPT me dice que “es un término que ha ganado popularidad en algunos contextos, especialmente en redes sociales” y que se basa en “exponer o criticar públicamente a alguien por comportamientos considerados inadecuados, injustos o problemáticos”.
Por primera vez en la historia de Mutante estábamos siendo funados de forma intensa. La funa implicaba un desafío a nuestra estabilidad emocional, individual y colectiva, y también era una oportunidad para reflexionar con calma y con paciencia.
Cuando la empatía no es suficiente: más periodismo y más consciencia
¿Cómo era posible que, por querer explorar mecanismos de diálogo empático, acabáramos funados? ¿Qué fue lo que salió mal?
Me pasé cada día de 2024 pensando en esa pregunta. Y no fue una reflexión-acción en solitario. A los pocos días de la crisis generada por nuestro experimento de diálogo, varias periodistas de Mutante nos embarcamos en una serie de conversaciones con el objetivo de decantar el ADN de nuestro proyecto, identificar en qué habíamos fallado y establecer mecanismos de no repetición. Después de cinco años construyendo una propuesta de periodismo enfocada en la promoción de los derechos humanos, teníamos la certeza de que para lograrlo debíamos revisar nuestro recorrido ético y escuchar a las personas que estaban decepcionadas con nuestro trabajo.
En los correos que intercambiamos con miembros de la plataforma ¡Ley Integral Trans Ya! y con la organización Fauds, que trabaja por las infancias y adolescencias trans en Colombia, lxs activistas nos señalaron que el video le daba espacio a posturas que “carecen de respaldo en la evidencia”, lo que permitió que “teorías de conspiración sin validez científica ni jurídica se posicionen en la opinión pública”. También nos dijeron que le dimos espacio a voces “que hablan desde el odio y el prejuicio”, y que nuestro experimento constituía una “acción con daño”.
Estos reclamos se convirtieron en las primeras piezas de un rompecabezas que he intentado armar, con poca luz. Siento que en ellos están condensadas discusiones estructurales que nos atraviesan a todos en todas partes. No solo tienen que ver con el bienestar y la dignidad de las personas trans, sino también con el papel del periodismo en momentos en que los desacuerdos en la conversación pública se gestionan a través del irrespeto y la eliminación del otro, y cuando parece imposible alcanzar consensos en torno a lo que consideramos que es verdad sobre un tema que nos divide.
Por eso quisimos experimentar en Opuestos Dispuestos con metodologías de diálogo que han demostrado su eficacia para acercar a las personas y permitirles conversar, comprenderse y reconocerse. Una aspiración que no es menor, pues como dijo hace un año Debra Satz, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Stanford, en la actualidad “dejamos de tratar a las demás personas como merecedoras de respeto, simplemente porque tienen visiones distintas a las nuestras sobre asuntos que nos importan”.
En abril pasado, Satz inauguró una cátedra llamada Democracia y Desacuerdo, una suerte de Opuestos Dispuestos mejor pensado, cuyo objetivo es contribuir a resolver en la academia lo que nosotros quisimos hacer con la conversación pública. “El desacuerdo, en sí mismo, no es un asunto que deba preocuparnos”, dijo Satz en su discurso de apertura. “Lo que es motivo de preocupación es cuando los desacuerdos se consideran inmunes a la evidencia y al escrutinio crítico, cuando las voces fuertes ahogan las opiniones disidentes, cuando las mentes se cierran, cuando la humildad se percibe como un defecto y cuando prevalece una cultura de falta de civismo hacia aquellos con quienes no estamos de acuerdo”.
El día en que escuché a Satz comencé a reconocer un componente central de lo que hoy puedo describir como nuestros errores. Nos habíamos preocupado casi que exclusivamente por la violencia entre las partes en desacuerdo, y por eso nos enfocamos en acercarlas en un espacio de escucha y humanidad. En este caso, se trataba de tres grupos sociales que han chocado intensamente en la discusión pública en los últimos tiempos: el movimiento trans, las comunidades cristianas y las feministas radicales, a las que a veces se denomina “esencialistas”, pues defienden una visión biologicista del género.
Nuestro enfoque falló en una de las funciones centrales del periodismo: analizar y contrastar la evidencia en las que se basaban sus afirmaciones, no solo dar espacio o visibilizar sus opiniones. Porque como recordó la profesora Statz, “tú tienes derecho a tener una opinión propia, pero no tienes derecho a tener tu propia evidencia”.
En nuestro caso, la neutralidad acrítica del moderador nos impidió interpelar las opiniones y creencias de los participantes desde una perspectiva centrada en los hechos.
Adicionalmente, por querer generar un espacio donde todos estuvieran en las mismas condiciones, no tuvimos en cuenta la evidente desigualdad de poder que había entre los invitados al espacio; sólo uno de ellos, Jonathan Silva, tenía una participación muy activa y la posibilidad de incidir en el Congreso, durante el proceso de formulación y promoción de una ley que, de aprobarse, vulnerará los derechos de las infancias y adolescencias trans.
Todo lo anterior me pesa hoy mucho más de lo que me pesó hace un año. Me resulta aterrador ver echar raíz en el continente a proyectos como los de Donald Trump y Javier Milei, presidentes elegidos popularmente que están priorizando la eliminación de las identidades trans de la vida social de sus países, no solo desconociendo sus derechos humanos, sino mintiendo acerca de la realidad de estas poblaciones y las políticas que las protegen. Igual de aterrador es ver cómo en Colombia no cesa la violencia transfóbica, especialmente en territorios controlados por actores armados. Así ocurrió hace apenas unos días con el caso de Sara Millerey, en el municipio de Bello, Antioquia, la decimoquinta persona trans asesinada en lo que va corrido del año.
A esto se suma la tristeza que sentí hace unos meses al escuchar a Jhonatan Silva calificar de “enfermas” a las familias que apoyan a las infancias y adolescencias trans, y afirmar que la Corte Constitucional de Colombia es “un tumor” por garantizar los derechos de esta población. Al mismo tiempo, como quedó registrado en un informe del diario El País de España, otro de La Silla Vacía y más recientemente en una investigación del portal de chequeo Colombiacheck y La Liga contra el Silencio, Silva ha mentido en su esfuerzo por avanzar su agenda política en el Congreso.
Así las cosas, nuestro experimento de diálogo le dio tratamiento neutral a voces desiguales y con intereses muy distintos. También pasó por alto un proceso legislativo altamente regresivo con implicaciones reales en la vida de las juventudes trans. Y, por último, le dio plataforma a voces que en otros espacios niegan abiertamente la existencia de las infancias y adolescencias trans, sin preocuparnos por interpelar y cuestionar esas visiones.
Aprender de los errores: nuevo código ético y continuar la búsqueda
Por todo lo anterior, quiero pedir perdón. Nuestro periodismo falló al abordar un tema vital para una población muy vulnerable que hoy está en pie de lucha en todo el continente, por el reconocimiento de derechos básicos y, especialmente, por no ser aniquilada en una sociedad donde la violencia contra ella sigue enquistada y hoy es legitimada desde las presidencias de países como Estados Unidos y Argentina.
Tendremos que hacerlo mucho mejor. Por eso agradezco el camino de aprendizaje que Opuestos Dispuestos nos ha permitido recorrer y defiendo la decisión de mantener este ejercicio al aire, incluyendo un aviso de advertencia y un hipervínculo a esta reflexión. Se trata de honrar el proceso, un ensayo que nos reveló con contundencia el tamaño de los desafíos a los que nos enfrentamos.
Gracias a esta experiencia reformulamos nuestro laboratorio de diálogo. Comenzamos por eliminar su nombre, pues Opuestos Dispuestos pone de entrada la tilde en la diferencia y no en la riqueza de la complejidad, la comprensión, el consenso mínimo o el cambio de opinión que podríamos lograr cuando dialogamos. También reformulamos muchos de sus supuestos, empezando por el de la neutralidad del moderador.
Al mismo tiempo, emprendimos la revisión de nuestro código ético o Código Mutante, convocando a 18 personas durante todo 2024. Juntas trabajamos en la enunciación de una serie de criterios comunes que hoy nos permiten imaginar un periodismo híbrido, mutante, que combina la reportería y la búsqueda de la verdad con el activismo por un mundo más justo y la promoción de una conversación social plural.
El Código Mutante comienza por exponer nuestra línea editorial:
“Partimos de la premisa de que habitamos mundos y sociedades desiguales, regidos por sistemas de opresión que vulneran la dignidad humana y propician el abuso de poder.
Es por eso que al reportear, informar y conversar sobre los problemas colectivos que nos afectan, nuestra mirada se enfoca —mas no se limita— a las personas vulnerables y vulneradas. Nos interesa esclarecer la realidad de las voces marginadas, hacer visible el abuso de poder y comprender las razones que nos impiden construir relaciones desde el cuidado”.
En el caso de las vidas trans, en Mutante ningún ejercicio futuro omitirá la evidencia científica que reconoce la existencia de las infancias y adolescencias trans. Tampoco dejaremos de recordar las sentencias de la Corte Constitucional que protegen los derechos de esta población, entre ellas la sentencia T-447 de 2019 y la T-218 de 2022.
La forma en la que se concreta el tipo de periodismo que proponemos la estamos descifrando, reportaje a reportaje, conversación a conversación y experimento a experimento. Se trata de un esfuerzo por prevenir la erosión de la conversación pública y el consecuente silenciamiento de los sectores más moderados de la sociedad, lo que impide la construcción de narrativas más complejas sobre los problemas a los que nos enfrentamos.
Sé que esta búsqueda no será fácil. Porque quien ha sido oprimido y violentado, se expresa con rabia, y porque reconocer la injusticia cuando se es privilegiado es difícil e incómodo. Por eso en últimas se trata de seguir imaginando una ruta para construir un periodismo que no solo sea justo, sino amoroso y valiente. Un periodismo que conecte a las personas y, como escribió Jeff Jarvis, permita que “los extraños sean menos extraños”.
–
Este texto fue escrito entre el 16 de diciembre de 2023 y el 22 de abril de 2025.