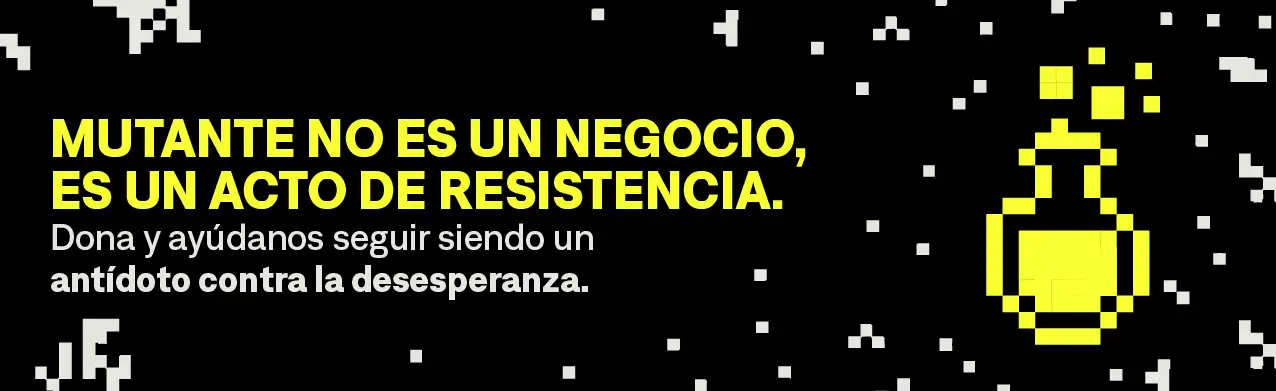Es un delito ser joven en Quibdó

En los barrios Kennedy, El Reposo, Samper y Álamos de Quibdó, ser joven no es solo un desafío: es un riesgo mortal. Según datos de la Fundación Círculo de Estudios, desde 2015, más de 800 niñas, niños y jóvenes han sido asesinados, la mayoría entre los 17 y 21 años. Este fenómeno de violencia sistemática y sin precedentes revela un entramado feroz de control armado, economías ilegales y abandono estatal.
Fecha: 2025-11-05
Por: Nhora Lucía Álvarez Borrás, Directora Fundación Círculo de Estudios
Ilustración por:
WIL HUERTAS
Es un delito ser joven en Quibdó
En los barrios Kennedy, El Reposo, Samper y Álamos de Quibdó, ser joven no es solo un desafío: es un riesgo mortal. Según datos de la Fundación Círculo de Estudios, desde 2015, más de 800 niñas, niños y jóvenes han sido asesinados, la mayoría entre los 17 y 21 años. Este fenómeno de violencia sistemática y sin precedentes revela un entramado feroz de control armado, economías ilegales y abandono estatal.
Fecha: 2025-11-05
Por: NHORA LUCÍA ÁLVAREZ BORRÁS, DIRECTORA FUNDACIÓN CÍRCULO DE ESTUDIOS
Ilustración por:
WIL HUERTAS
A la sombra de un conflicto armado que nunca terminó, el departamento de Chocó es hoy epicentro de una disputa sin tregua entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las autodefensas Gaitanistas de Colombia (ACG) – (Clan del Golfo), los mexicanos y las estructuras urbanas que están al servicio de las agrupaciones: los palmeños, renacer, los del reposo, fuerzas revolucionarias de Cabí, los Zetas, los de Kennedy y los locos Yam.
Así lo reportamos en el informe anual de Derechos Humanos, del 2023. Cada uno de estos grupos, con sus propios ejércitos, economías y códigos de violencia, mantienen el control poblacional y territorial en una ciudad donde el 61 % de la población vive en pobreza y el 34 % en pobreza extrema.
Para el 2024 los datos siguen siendo desoladores: entre 2020 y 2024 se registraron 563 homicidios de niños, niñas y jóvenes en Quibdó. En 2024, hubo 151 homicidios, 41 más que el año anterior (2023). Las víctimas tenían entre 17 y 26 años y muchos eran estudiantes, líderes sociales, rapimoteros o vendedores ambulantes.
La Fundación Círculo de Estudios, con trabajo en terreno desde 2012, ha documentado esta realidad desde el acompañamiento psicosocial y legal, y ha encontrado una maquinaria de muerte tan compleja como sistemática en la que los niños, niñas y jóvenes se ven forzados a integrarse a los grupos armados.
En un sistema intrincado de presión, que combina la falta de satisfacción de las necesidades básicas, la dificultad de concretar proyectos educativos, la ausencia de oportunidades laborales, la impunidad y las consecuencias emocionales de ver y vivir la violencia contra sus seres queridos, se han cultivado rabias, sentimientos de venganza y frustración.
Y es que en Quibdó todas las personas parecieran pertenecer a alguien más, no hay margen para la neutralidad. No es que “los jóvenes elijan entrar a un grupo armado”, es que no tienen opción; si vives en un barrio controlado por los urabeños, automáticamente eres urabeño y no puedes ir a un barrio de los mexicanos porque es como si el contrario se le metiera al territorio y eso ya es un motivo para que le asesinen a uno al hijo”, dice la madre de uno de los jóvenes asesinados en el 2022. En este sistema de poder desproporcionado no existe posibilidad real de disentir.
Este “reclutamiento automático” ha sido normalizado, mientras la sociedad culpa a las madres por “no saber criar a sus hijos” y a los jóvenes por “buscar el camino fácil”. La narrativa hegemónica invisibiliza importantes hechos, como que los grupos armados en su accionar obligan, amenazan o instrumentalizan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También, que casi el 100 % de los homicidios siguen en total impunidad, o que los grupos armados están en connivencia con las fuerzas del Estado.
“Mi hijo no era un delincuente. Él solo quería estudiar, trabajar. Pero vivíamos en un barrio que estaba marcado. Y si te marcan, estás muerto. Aquí, si hablas, también mueres. Pero si callas, mueres por dentro. Por eso seguimos las madres y cuidadoras contando nuestra historia”, es el testimonio de otra de las mujeres integrante de la Red de madres y cuidadoras, la asociación que lucha contra la impunidad y exigen mejores condiciones y protección para las y los jóvenes del municipio de Quibdó.
“Aquí, si hablas, también mueres. Pero si callas, mueres por dentro. Por eso seguimos las madres y cuidadoras contando nuestra historia”.
Los niños, niñas y jóvenes en estos barrios son observados, probados, presionados, sus familias hostigadas hasta finalmente ser cooptados y entrenados por los grupos armados para el sicariato, la vigilancia, el tráfico de drogas. A los nueve años, algunos ya saben cargar un arma, custodiar un punto o ejecutar una orden, y ya pueden haber cometido su primer asesinato.
“El que ejecutó la muerte de mi hijo fue un niño de 9 años. A mi hijo lo querían reclutar, además nos habían matado ya al hermanito, a mi otro hijo, ellos creían que mi hijo quería vengar la muerte de su hermanito y nos mandaron un sicario de 9 años”, narra la madre de un joven asesinado en el 2017.
Para las niñas el destino no es menos trágico. Son víctimas de la instrumentalización afectiva por parte de actores armados, quienes someten su vida, pensamientos, comportamientos y sexualidad. Estas relaciones encubren múltiples delitos, como violencia sexual, explotación infantil, reclutamiento, violencia física, psicológica y homicidio, así lo hemos podido evidenciar en nuestro acompañamiento sostenido. Los grupos armados, mayoritariamente masculinos, establecen estos vínculos con el objetivo de obtener información y ampliar su control territorial. Se trata de un ejercicio de poder disfrazado de afecto.
Desde 2020 hasta la fecha, el equipo psicosocial del Círculo de Estudios ha conocido al menos 39 casos de feminicidios en Quibdó y sus alrededores relacionados a este tipo de vinculación. La diferencia de edad, la posición socioeconómica y el poder militar impiden que ellas ejerzan sus derechos, autonomía e independencia. Muchas se ven involucradas en actividades ilícitas y sus vidas se convierten en blanco de venganza y violencia por parte de sus propias parejas o miembros del grupo.
Esta violencia no solo mata cuerpos, destruye familias, ha desdibujado el sentido de comunidad, de vecindad, de apoyo y ha impedido que varias generaciones experimenten la confianza; ha empobrecido el presente y el futuro en la ciudad.
El horror no termina con la imagen de un niño de nueve años empuñando un arma y matando a su vecino por orden del Clan del Golfo, de los Mexicanos o el ELN, o con el homicidio de una niña de 16 años en su propia cama a manos de sicarios siendo acusada de ser infiltrada de la agrupación contraria. El horror se evidencia al mantenerse en pie la casa de tortura, mutilación y asesinato de tres niños asesinados en el año 2021, hechos que la organización ha conocido de primera mano. La existencia de estos escenarios de dolor refleja la ausencia de garantías de protección para la niñez y las comunidades en Quibdó.
Mientras tanto, nuestros comunicados, el clamor de las madres y las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo Regional quieren ser audibles. Pero, desde hace muchos años, son inexistentes los pronunciamientos oficiales que reconozcan el fenómeno, las acciones reales del Estado para atender el daño, y las garantías de no repetición.
Ante este fenómeno en Quibdó, el Estado aparece de forma fragmentaria, reactiva y en ocasiones como agresor. Con una infraestructura judicial precaria cargada de prejuicios y con una evidente aquiescencia y pasividad estatal/gubernamental ante el complejo sistema de las economías ilegales. “Hay funcionarios que extorsionan, trafican, mandan a matar, obstaculizan investigaciones, aquí no hay ley ni orden y menos confianza institucional”, es el testimonio de ciudadana quibdoseña.
Así se configura una estructura de impunidad funcional del conflicto en Quibdó y una absoluta indiferencia hacia las víctimas, falta de voluntad, empatía y actuación en las investigaciones judiciales; cientos de casos fríos se archivan sin ninguna muestra de investigación, “en cinco años desde que mi hijo fue asesinado la fiscalía nunca me contactó”, es el testimonio de la madre de joven asesinado en el 2020.
Ante esto, el Círculo de Estudios comenzó hace años el trabajo de acompañar a cientos de madres y cuidadoras de niñas, niños y jóvenes asesinados en el camino hacia la justicia y en el apoyo para el abordaje de los duelos. En este proceso fue evidente el desconocimiento de ellas acerca de sus derechos como víctimas. Las madres y cuidadoras no tenían ninguna interlocución con las autoridades judiciales, intimidadas por su propio desconocimiento, por el miedo a la victimización secundaria y el señalamiento como reclamantes de justicia en un contexto en el que no hay garantías de no repetición.
La Fiscalía General de la Nación creó en agosto de 2024 el Grupo de Tareas Especiales para la Investigación de Homicidios de niñas, niños y jóvenes en Quibdó, un grupo élite de investigadores y fiscales con el mandato de dar impulso, empatizar y dialogar con las víctimas. Aunque esto representa un paso hacia la justicia de las madres y cuidadoras, se estrella contra una pared de silencio, el miedo generalizado de una ciudadanía amenazada en Quibdó: todos lo saben, todos lo vieron, pero nadie puede hablar porque hacerlo puede costarles la vida.
En este contexto, el trabajo de organizaciones como la nuestra y la Red de Madres y Cuidadoras es un acto de resistencia. De resistencia femenina, que en su corazón lleva una labor constante y rigurosa de documentación, protección, acompañamiento y representación judicial, esfuerzos articulados para luchar contra la impunidad, y aunque el silencio ha sido acogido por ciudadanos y ciudadanas para asegurar su supervivencia hay voces que aún insisten.
El grupo de tareas especiales es un gran logro del trabajo de incidencia, pero, sobre todo, es un camino esperanzador porque es producto del esfuerzo encaminado al logro de sentencias en favor de las víctimas de homicidio, a la construcción de un discurso y jurisprudencia en el que matar tenga consecuencias, a una verdad que ayude en la transformación de los ciclos interminables de violencia y concrete garantías de no repetición de los hechos, y a unos procesos de reparación de las víctimas y sus comunidades en las que la mirada hacia las y los jóvenes se transforme.
Sin embargo, es un camino largo que encarna otros cuestionamientos, por ejemplo: la verdad. Al no estar los autores materiales obligados a confesar el motivo de los crímenes, las madres seguirán teniendo un vacío aun cuando la detención y judicialización de los victimarios significa un alivio y una luz de transformación en la relación con la justicia y sus instituciones. “¿Por qué mi hijo, que estaba en 11 grado y quería ir a la universidad fue asesinado? Eso nunca lo voy a saber”, dice otra de las madres quibdoseña.
“Lo que ocurre en Quibdó no es solo una crisis local, no es un fenómeno de violencia común, es una emergencia nacional en materia de Derechos Humanos que debe ser de interés internacional”.
Lo que ocurre en Quibdó no es solo una crisis local, no es un fenómeno de violencia común, es una emergencia nacional en materia de Derechos Humanos que debe ser de interés internacional. Los patrones, cifras, actores y contexto determinan que se trata de un fenómeno que cumple con los elementos de crímenes de Lesa Humanidad: por su sistematicidad, por su selectividad étnico-etaria hacia niños, niñas y jóvenes afrodescendientes. La exigencia no puede ser menor. La juventud chocoana merece vivir, estudiar y no solo intentar sobrevivir.