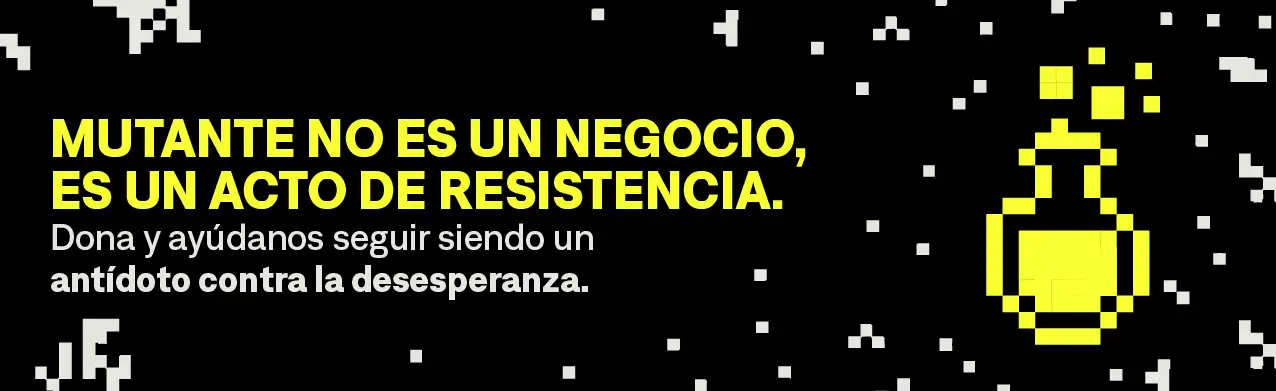La violencia de género también se edita
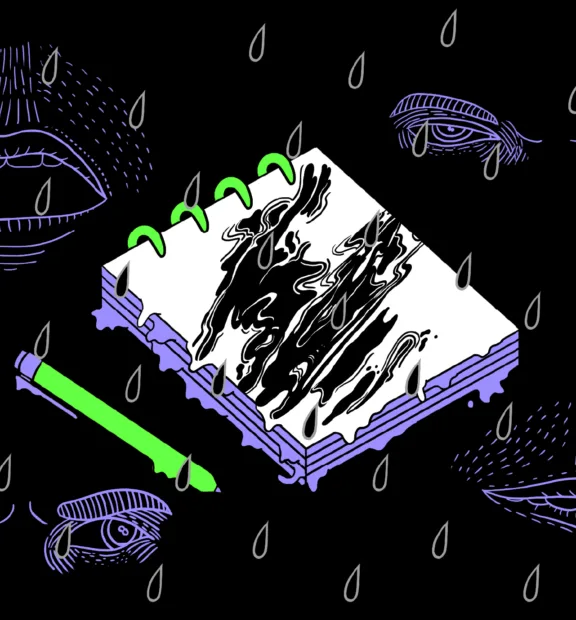
Fecha: 2025-08-09
Por: Karoll Torres Sierra
Ilustración por:
MATILDETILDE (@matildetil)
Fecha: 2025-08-09
La violencia de género también se edita
Por: KAROLL TORRES SIERRA
Ilustración por:
MATILDETILDE (@matildetil)
Los ojos están a punto de salírsele, parecen dos globos reventados por la presión, lanzados directo a mis tetas, como proyectiles babosos. Me observa con un hambre sucia, obscena. Se pasa la lengua por la boca, una y otra vez, dejando un rastro de saliva: brillante, viscosa.
Chupa sus labios, los humedece, los muerde con lentitud, como si pudiera arrancarme un pedazo desde lejos.
No me está tocando, pero me siento invadida. Cada vez que parpadea parece que se relame de nuevo, y mi estómago se retuerce como si tuviera algo podrido por dentro. Tengo ganas de vomitar, de llorar con rabia porque sé que no podré irme del lugar hasta que termine la entrevista.
Tengo ganas de vomitar, de llorar con rabia porque sé que no podré irme del lugar hasta que termine la entrevista.
El sol me golpea directo en la cara, como una cachetada brutal. Intento que mis manos no tiemblen mientras ajusto el lente de la cámara. Miro de reojo, buscando señales en los rostros de mi equipo. ¿Lo notaron? ¿Vieron el leve temblor en mis dedos? Ha pasado una hora desde que empezamos a grabar y los ojos de ese viejo siguen escudriñándome, desarmándome, violentándome.
Este momento —como tantos otros— me recuerda que ejercer el periodismo siendo mujer es caminar con el cuerpo en vilo. Que estamos, casi siempre, al borde de ser interrumpidas, desplazadas, silenciadas o violentadas.
En Colombia, apenas el 24 % de los periodistas son mujeres, según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en su último informe publicado, dos años atrás. Esta brecha no es solo numérica: implica que las salas de redacción están atravesadas por dinámicas dominadas por hombres, donde la masculinidad se impone como regla.
Según un estudio del Observatorio de la Democracia y la Universidad de los Andes, publicado en 2020, seis de cada diez periodistas colombianas han sufrido algún tipo de violencia de género mientras ejercen su oficio. No es una excepción: es casi la norma.
Seis de cada diez periodistas colombianas han sufrido algún tipo de violencia de género mientras ejercen su oficio. No es una excepción: es casi la norma.
La mayoría de las agresiones provienen de quienes ostentan el poder: jefes (79,3 %) y compañeros de trabajo (56,1 %). El informe lo dice con cifras, pero muchas lo sabemos con el cuerpo. Porque el acoso se arraiga ahí: en relaciones jerárquicas donde el acoso se disfraza de “elogio”, de “consejo”, de amenaza sutil. Donde el silencio se impone como forma de sobrevivencia.
En mi caso, la violencia no vino desde adentro. No fueron jefes ni colegas, sino las fuentes: esos hombres de poder de los que dependo para hacer mi trabajo.
En Colombia, la mitad de las periodistas que han sufrido agresiones señalan como responsables a esas mismas fuentes, según los datos del estudio del Observatorio de la Democracia y la Universidad de los Andes. Y no pasa solo en Colombia: en varios países de Centroamérica, el 14 % de las periodistas fueron violentadas por sus fuentes en 2021, de acuerdo con Women in News.
Precisamente, esa es la agresión que me afecta ahora y de la que quiero hablar. Aquí, sentada frente a este viejo morboso que me mira como si yo fuera suya. Y yo, obligada a seguir mi trabajo, intento no quebrarme.
El viejo me interrumpe cada vez que abro la boca. No me mira a los ojos; su atención está fija más abajo, pareciera que mis senos fueran el verdadero tema de la entrevista. Se rasca la calva con insistencia, como si algo le picara por dentro. Habla con una voz mansa, casi cordial, mientras su mirada me transgrede sin pudor.
La entrevista termina, pero yo sigo en el lugar, tomando fotos de archivo para completar
la historia. El sol ya no me golpea la cara: ahora estoy dentro de la casa del viejo. Hace unos minutos desapareció por uno de los pasillos con la excusa de traer agua. Yo me quedo en la sala, acompañada por mis compañeros de trabajo.
Aunque él ya no está frente a mí, la incomodidad persiste, como si su mirada aún se arrastrara por el aire. Mi cuerpo se relaja unos segundos hasta que siento una mano en mi espalda baja, demasiado cerca de los glúteos.
—Reina, aquí te traje agüita, pa’ la Miss Universe —dice, soltando una risa que me patea el estómago. Cada palabra me resulta repulsiva. Me aparto con cuidado. Tomo el vaso y bebo sin responder, esforzándome por parecer amable. Necesito esa fuente.
No es la primera vez que debo sonreír mientras contengo el asco.
No es la primera vez que debo sonreír mientras contengo el asco.
La violencia de género en el periodismo adopta muchas formas: una mirada incómoda, una mano que se sobrepasa o miles de ojos detrás de una pantalla.
De acuerdo con un estudio de la UNESCO del 2021, el 73 % de las mujeres periodistas encuestadas en varios países han sufrido acoso en línea por razones asociadas a su trabajo. Quienes cubren temas de género o desinformación son especialmente atacadas. Es decir, la violencia no se queda en el campo: nos persigue incluso después de publicar.
Hace dos años, la Corte Constitucional colombiana reconoció esta problemática a través de la Sentencia T-087. Señaló que la violencia en línea contra mujeres periodistas constituye una violación a sus derechos fundamentales. Aunque a veces se percibe como un daño menor, una consecuencia inevitable de la vida digital, la Corte advirtió que este tipo de agresiones puede escalar hacia formas más graves de violencia, como amenazas o ataques físicos.
En esa misma sentencia, el alto tribunal ordenó la adopción de medidas concretas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital de género, especialmente en contextos periodísticos. Sin embargo, la FLIP señaló hace solo cuatro meses que su implementación ha sido mínima. La impunidad persiste, y con ella, la sensación de que estamos solas, incluso frente a las violencias más evidentes.
Entre enero y junio de 2025, se han registrado 427 feminicidios en Colombia, según Republicanas Populares. En 2024, fueron más de 800. Cada día pido no ser una de ellas, que nuestros nombres no se conviertan en números. Pero las mujeres seguimos en riesgo; en la calle, en el trabajo, en línea.
Salgo de esa casa, dudando si quiero seguir en el periodismo. Me subo al carro con mis compañeros. Nadie dice nada durante varios minutos. El camino es silencioso, espeso. Hasta que uno de ellos —riendo— suelta un chiste sobre cómo el viejo me miraba las tetas todo el tiempo. Todos se burlan. Yo sonrío, por reflejo. Pensé que solo yo lo había notado, pero ahora entiendo que lo sabían. Que lo vieron. Y que, aun así, nadie dijo nada.
Un par de semanas después entrego la entrevista de ese viejo verde, asqueroso. Algunos conocidos elogian la historia. Resaltan su supuesta limpieza, objetividad, profesionalismo. Mi incomodidad quedó fuera.
En la historia final no hay rastro de mi experiencia. Nadie pregunta cómo fue estar ahí, escucharlo, sentir sus manos tan cerca. No se muestra su mirada pegajosa, ni su risa que me atravesaba como una navaja.
Porque eso no cuenta. Porque eso no “aporta” al relato. Pero yo aún lo tengo encima: en la espalda, en el vaso de agua, en la risa cómplice de mis compañeros… en el silencio posterior. Y ahí lo entiendo todo: a veces, la violencia de género en el periodismo no solo se sufre, también se edita. Se corrige. Se borra.
Karoll Torres Sierra
Ganadora del Premio de Periodismo Ernesto McCausland 2024 en la categoría de nuevos cronistas y del Premio de El Punto a mejor historia periodística en el mismo año. Ha publicado historias sobre la autoidentificación racial desde la interseccionalidad, sobre la construcción de memoria desde la ruralidad y sobre la gestión comunitaria de la cultura del Caribe colombiano desde una perspectiva crítica al capitalismo neoliberal. Tiene experiencia en proyectos de investigación académica sobre derechos humanos, particularmente en educación sexual y reproductiva, conflicto armado, migración y violencia contra la prensa. Se define como mujer, como negra, como feminista, como caribeña y como contadora de historias.