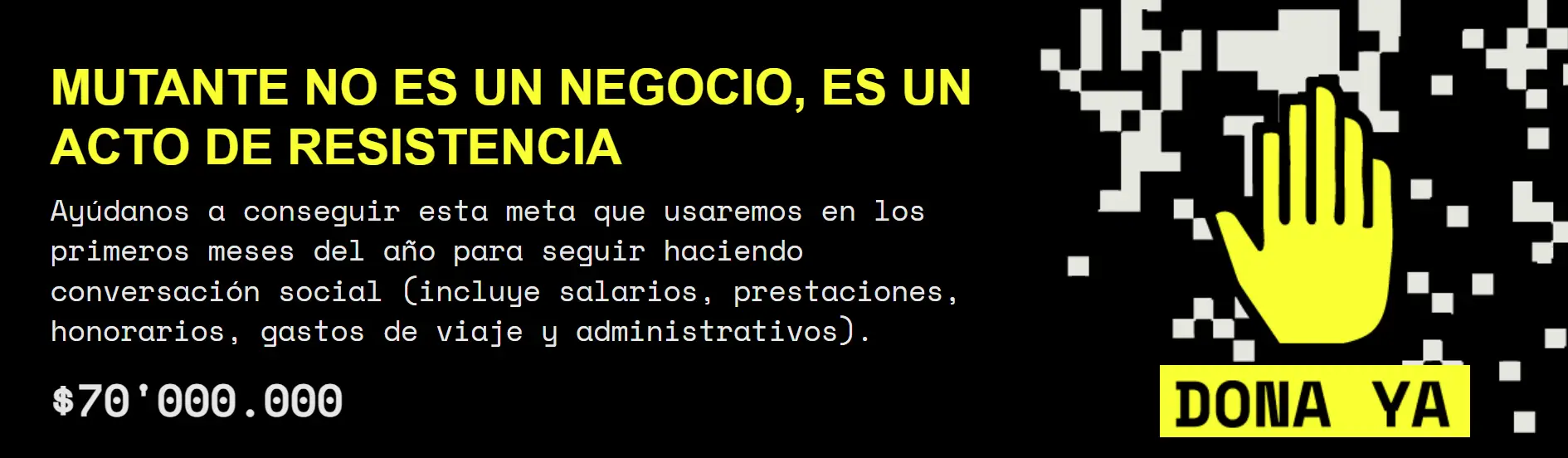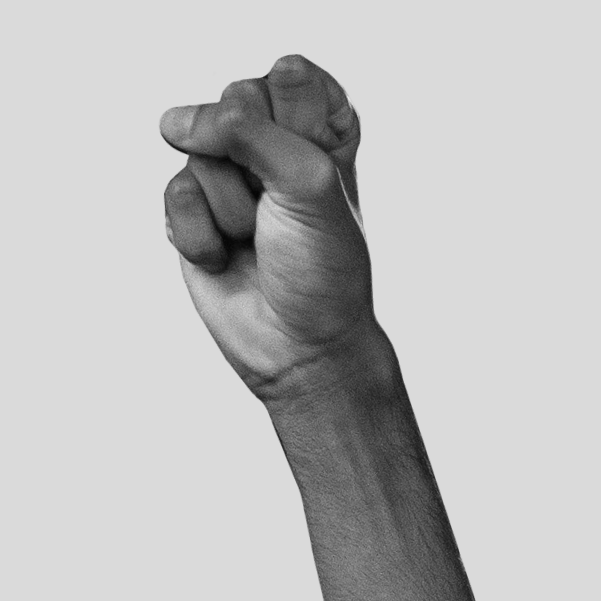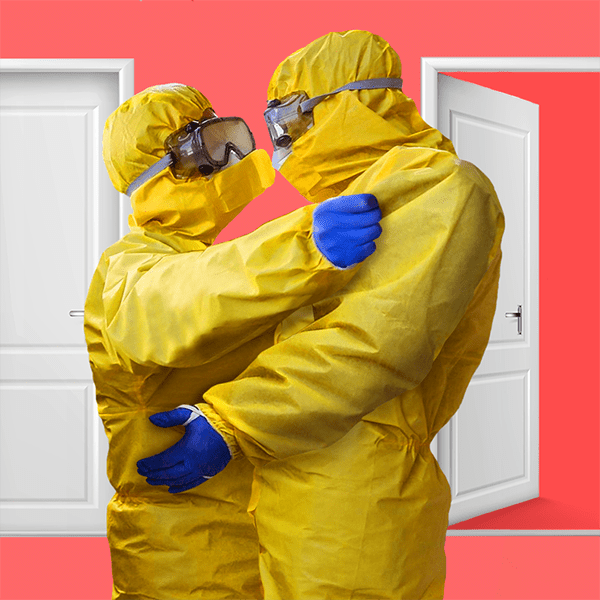Yo quería maternar, sin parir y sin pareja

La adopción es una medida de protección destinada a restablecer el derecho de un menor de edad a tener una familia. También fue el camino que una mujer eligió para convertirse en madre, al reconocer que su deseo de maternar era profundo, pero no incluía un embarazo ni la compañía de un hombre.
Fecha: 2025-05-09
Por: MARÍA TERESA ACEVEDO*
LUISA FERNANDA GÓMEZ
Ilustración por:
MATILDETILDE (@matildetil)
Fecha: 2025-05-09
Yo quería maternar, sin parir y sin pareja
La adopción es una medida de protección destinada a restablecer el derecho de un menor de edad a tener una familia. También fue el camino que una mujer eligió para convertirse en madre, al reconocer que su deseo de maternar era profundo, pero no incluía un embarazo ni la compañía de un hombre.
Por: MARÍA TERESA ACEVEDO*
LUISA FERNANDA GÓMEZ
Ilustración por:
MATILDETILDE (@matildetil)
La imagen de un parto me parece repulsiva —con el perdón de las que han parido—. Me da asco. Un embarazo no se me hace glamuroso, bonito, romántico. Nada. Ni siquiera porque me engorde, porque soy gorda. Simplemente nunca quise ser madre biológica.
Maternar, por otro lado, es una idea que me acechó por años.
La primera vez tenía 12; me pregunté por la maternidad e imaginé una niña de dos años que llegaba a mi casa y nadie iba a recoger, así que yo la cuidaba. Más adelante, durante la adolescencia y la adultez temprana, rechacé la idea de tajo.
Pero ahí seguía.
Pasados los veintes, tal vez cerca de terminarlos, trabajaba en una universidad en Medellín, Antioquia, y supe de una compañera que había adoptado dos hermanitos; me pareció increíble. Le pedí que me contara todo y me dijo que hablara con Beatriz, una señora que terminó su vida laboral como trabajadora social encargada de la preparación, evaluación y preselección de pretensos padres adoptantes —nombre técnico con el que se conoce a quienes quieren adoptar— en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la institución encargada de las adopciones en el país. En 2019, Beatriz se jubiló y ahora ofrecía asesorías.
En enero de 2020 decidí ir a verla y le pedí a mi mamá que me acompañara, ya ella sabía que el tema de la adopción me venía rondando. Hice centenares de preguntas, Beatriz generosamente las respondió y la emoción fue creciendo dentro de mí. Así que tenía 33 años cuando al fin me alcanzó. Hablando con Beatriz entendí que no quería un embarazo, quería maternar. Y a veces una cosa no tiene que ver con la otra.
Algo más que nunca apareció fue el deseo de maternar en pareja. Y no por falta de propuestas. En mi fantasías maternales solo estábamos la criatura y yo. Por eso no tuve que consultar con nadie cuando una tarde de julio de 2021 dije: “Quiero empezar un proceso de adopción”.
A veces soy así: impulsiva.
El día más ordinario vi mi agenda de la tarde desocupada y arranqué. En 30 minutos estaba en la sala de espera del ICBF Regional Antioquia, ansiosa pero decidida. Una chica rubia me llamó desde la segunda oficina. “Quiero empezar un proceso de adopción. ¿Quién me puede dar información?”, escupí; estaba más nerviosa de lo que creía. La chica me miró y, con voz cálida y tono amable, fue al grano: “Lee el Lineamiento técnico del Programa de Adopciones y te voy a agendar una cita con la Defensora de Familia, para la charla legal”.
La charla de orientación legal: el segundo de los dieciséis pasos para hacer un proceso de adopción en Colombia con el ICBF —el primero es ubicar la regional del instituto—. Allí le explican a todo aquel con intención de adoptar que hay que entregar y diligenciar documentos, esperar, tomar talleres, dar entrevistas, resolver cuestionarios, esperar, entregar más documentos, esperar más, involucrar a toda la familia, recibir visitas en la casa, entregar los últimos documentos y volver a esperar. Básicamente dejar que le esculquen a uno todo. Absolutamente todo. La vida actual, la pasada y hasta la futura.
Después viene la preparación para convertirse en madre y padre por adopción.
El reloj marcaba la 1:00 pm. Entre 40 y 50 familias aspirantes nos encontramos para tomar el primero de los tres talleres, de cuatro horas cada uno, que hacen parte de esa preparación. Dos hombres jóvenes y sin hijos guiarían la formación: un psicólogo —probablemente recién graduado de la universidad— y un trabajador social —entregado con fervor religioso a las directrices del ICBF—.
La adopción es una medida de protección para restablecer el derecho a la familia de un menor, nos explicaron. Lo que quiere decir que las familias no tienen derecho a un niño; los niños tienen derecho a una familia y a través de la adopción se busca que la consigan.
Permanecimos sentados en una de las salas del ICBF tres familias monoparentales —otra mujer y un hombre— y decenas de parejas heterosexuales. Pese a que las parejas del mismo sexo pueden adoptar en Colombia desde 2015, no había ninguna. La sala estaba llena de heteros —sospecho— diversos: una familia con hijos biológicos que quería ampliarse con uno adoptado, una mujer en embarazo, otra cuya hija había muerto, una pareja de extranjeros. Muchas —muchas— mujeres que habían pasado por procesos de fertilización fallidos.
“¿Por qué quieren adoptar?”, nos preguntaron. Para mí, intenté explicar, se trata de la manera de alcanzar mi deseo de maternar. Y maternar es la voluntad de extender el propio yo para favorecer el crecimiento de otro. Algo cercano a la definición de bell hooks sobre el amor. Es cuidar, acompañar a otro ser en su desarrollo. No tiene que pasar por el cuerpo, pues exige más que eso: una decisión. Es en decidir ser padre o madre que se llega a serlo.
La adopción era, pues, el camino que yo había elegido para hacerme madre.
Luego vendrían las entrevistas. Tres largas sesiones de tres días completos para volver sobre los mismos temas de los talleres de manera más exhaustiva, con el fin de evaluar si los y las aspirantes éramos idóneos para convertirnos en padres y madres a través de la adopción. Esto es, a grandes rasgos, que teníamos la capacidad de cuidar y proteger a otro ser, que nuestra vida no estaba amenazada por una enfermedad, que contábamos con una vivienda y los recursos económicos para sostener al menor, así como con una red vincular que nos apoyaría en el proyecto adoptivo, y que no teníamos sanciones ni deudas con el Estado.
Para la segunda de esas entrevistas me pidieron realizar un presupuesto socio-económico, justamente para evaluar esa capacidad de sostener la vida de mi futuro hijo o hija. Lo armé con Cecilia, la esposa de mi hermano y madre de mi amado sobrino, la persona más maternal en quien puedo pensar. Una tarde de junio de 2022 —ya había pasado casi un año de la charla legal— se sentó en el comedor de mi apartamento para dejarme dispararle: “¿Cuánto se gasta en pañales?”, “¿está cara la ropa para niños?”, “¿en cuánto sale la mensualidad en una guardería?”.
“Te sobran apenas 500.000 pesos entre ingresos y egresos. Eso es muy apretado”, dijo el trabajador social mientras revisaba mi tarea. “Tienes que volver a hacer el presupuesto y agregar anexos. Pero yo te sugiero que pienses bien y replantees la decisión, porque no se sabe si tú tienes los recursos para asumir la adopción”.
En ese momento yo trabajaba como docente en una universidad y en proyectos de investigación. No ganaba mal. Aun así, el tema económico siempre me generó inseguridad. Veía a otras familias que querían adoptar y que tenían mucho más: algunas eran adineradas, otras, incluso, habían pagado para que les realizaran el proceso. Ese no era mi caso. Mi padre fue empleado toda su vida y mi madre se dedicó al hogar. Mi apartamento no era propio pero tenía una vivienda y el criterio para saber —o suponer— que con lo que ganaba me alcanzaba para sostener un hijo. Así que, además de vaciada, el trabajador social me dijo estúpida.
No dije nada. Salí llorando de la entrevista, me conflictué con el proceso y por primera vez dudé en continuar. “Esa decisión —si tenía o no la idoneidad económica— solo la puede tomar el Comité de Adopciones —la instancia responsable de la selección de las familias adoptivas—. No vaya a escribir que renuncia a su proceso”, me dijo Beatriz cuando la llamé desconsolada.
Me sequé las lágrimas, regresé a casa y volví a revisar, punto por punto, los ítems que había enlistado. A cada uno le busqué opciones más baratas. ¿Que el entretenimiento era muy costoso?, pues ahí estaban las bibliotecas y los parques públicos. Anexé precios de distintos supermercados, llamé a mi tía contadora para organizar y depurar mejor los gastos, y seguí el consejo de Beatriz: no permitiría que me dijeran —amparados en argumentos clasistas— que debía renunciar a mi deseo de ser mamá.
Según los lineamientos del ICBF, todo el proceso —desde la charla legal hasta la visita domiciliaria, que es el último paso de la evaluación— toma, en promedio, unos 290 días. Es decir, alrededor de nueve meses y medio, si se consideran los tiempos máximos establecidos.
Recibí la charla legal en agosto de 2021. Tomé los talleres entre abril y mayo de 2022. Las entrevistas fueron en junio, julio y agosto; interrogaron a mis papás y amigos en septiembre; en octubre visitaron mi casa e hicieron el encuentro sociofamiliar. Habían pasado 14 meses y empezaba a entender por qué le llaman embarazo de elefante.
Apenas terminó el encuentro socio-familiar, corría el término de “máximo 1 mes” para que los funcionarios elaboraran y entregaran un informe de evaluación al Comité de Adopciones para que estos decidieran si recibiría la idoneidad, el documento que acredita que podía ser mamá y que abría la siguiente puerta del interminable camino para adoptar: la asignación —cuando el mismo comité haría el “match” entre un menor y una familia—.
Llevaba casi un año y medio en todo esto y aún no tenía una respuesta. Ya mis amigos, familiares, conocidos y hasta empleadores sabían que estaba haciendo el proceso: algunos de ellos se dejaron interrogar por el ICBF, dieron referencias de mi capacidad para cuidar, de mi interés en maternar. Yo estaba agotada. Me pregunté —no pocas veces— dónde estaría la fisura en el sistema que hacía que tuviera que seguir poniendo en pausa mi deseo por otro año más. ¿Era una espera justificada? “No van a entregarle un hijo a cualquiera”, me decía para darme ánimo. Pero no dejaba de inquietarme que tomara tanto tiempo.
Actualmente, en el ICBF hay 3.284 menores de edad en situación de adoptabilidad con lo que se consideran características especiales: tener más de diez años, pertenecer a un grupo de hermanos o ser un niño con discapacidad. Los menores sin características especiales son asignados a una familia en un plazo de quince días una vez el juez decide sobre su situación y, mientras eso sucede, pasan años en el sistema de protección, en una especie de limbo: separados de su familia biológica, sin haberse decidido si pueden ser dados en adopción, pero en un hogar sustituto.
Las familias que desean adoptar sí están en lista de espera. En este momento hay más de 2.301 solicitudes de adopción en etapa administrativa; 2.301 familias como estuve yo ese diciembre de 2022, en alguna parte del proceso. Y nuevamente me pregunto: ¿cómo se explica tanta espera? Beatriz dice que el tiempo depende del proceso mismo, de la idoneidad del equipo de la Defensoría de Familia, de la eficiencia de los funcionarios del ICBF, de los jueces… “Son tantas circunstancias que tienen que alinearse”, resume. Y entre tanto, los niños crecen en la espera, permanecen más tiempo con madres sustitutas mientras los posibles padres se aferran a su esperanza.
Siempre pensé que sería mamá de una niña, desde esa primera imagen que me llegó a los 12 años. Y por alguna razón no solo lo pensé yo. El día en que le conté a mis papás que había iniciado el proceso de adopción, mi padre preguntó entusiasmado: “¡¿Cuándo nos entregan a la niña?!”.
Aún así me sorprendí cuando las funcionarias del ICBF de la regional del Quindío —la sede que se me asignó para esta parte final del proceso— me dijeron: “Tienes una hija que se llama Elena”.
Fue por videollamada.
—Tiene un año y once meses— precisaron.
Y no me vieron llorar, no me vieron celebrar.
—Está en Armenia.
Me vieron reír.
—Te vamos a enviar su expediente.
A carcajadas.
—Para que lo leas y nos digas si aceptas la asignación.
Luego me escucharon gritar: “¡Hijueputa! ¡Hijueputaaaaaa!”. Estaba feliz.
Ese día empezaba el invierno austral y yo andaba en Concepción, Chile, tomando clases de mi doctorado. Pero en vez de ello me dediqué a leer el expediente con la historia de Elena, la hija que acepté antes de enviar la carta firmada diciendo: “A través de la presente comunicación yo, Maria Teresa Acevedo Olaya, comunico que he leído y comprendido el expediente entregado por la regional Quindío del ICBF y por la cual acepto la asignación para la adopción como familia monoparental de la niña Elena Montoya Colorado”.
Ya era mi hija. Desde el momento en que vi su foto en el expediente decidí que era mi hija.
Elena. Así se llamaba mi abuela materna, oriunda de Copacabana, Antioquia. Mi hija nació en Calarcá, Quindío, el 28 de julio de 2021. Exactamente el mismo día que acepté tener la charla legal con la defensora de familia de Antioquia —una coincidencia que siempre me ha resultado estremecedora—. El 1 de agosto de ese año entró al sistema de restablecimiento de derechos del ICBF y fue entregada a Patricia, su mamá sustituta, que la cuidó durante dos años.
Patricia tenía entonces 40 años, de los cuales había pasado 12 como madre sustituta, cuidando bebés, niños y niñas en proceso de adopción con el ICBF. Hasta ese momento, durante toda la vida de Elena, ella había sido su cuidadora.
En el instante en que vi la foto de Elena también dije: “La han cuidado muy bien”. Mi temor más grande al adoptar era que a través de mi deseo le estuviera arrebatando el hijo a una mujer que no quisiera darlo en adopción.
Ahora entendía que, de algún modo, la mujer que realmente se estaba quedando sin Elena no era su madre biológica; era Patricia. Y esa idea me entristeció. Quise buscar una forma de agradecerle, de reconocer lo que había hecho. Que Elena estuviera tan bien era, en buena parte, gracias a que durante sus primeros dos años fue cuidada con dedicación y ternura. Me prometí mantener el contacto, hacerle saber que Elena estaría bien, que tendría una familia dispuesta a cuidarla con total entrega.
Volví a Colombia, y se supone que, una vez uno acepta al hijo asignado por el Comité de Adopciones, deben pasar al menos veinte días antes de poder conocerlo. Pero yo estaba impaciente. También muy desconcertada. En la maternidad biológica una mujer se embaraza y más o menos la van guiando por el laberinto burocrático. La maternidad por adopción, en cambio, es más como andar por un túnel, donde impera el silencio, nadie sabe bien por dónde va ni cuándo saldrá. Y el ICBF ni siquiera pone señales luminosas.
La maternidad por adopción, en cambio, es más como andar por un túnel, donde impera el silencio, nadie sabe bien por dónde va ni cuándo saldrá. Y el ICBF ni siquiera pone señales luminosas.
Envié decenas de preguntas a la Defensora de Familia del Quindío. “¿Qué debo decir en el trabajo?”. “¿Cuándo empieza la licencia de maternidad?”. “¿Qué pañales usa Elena?”. “¿Debo comprarle una bañera o cómo se baña?”. Solo me decía que esperara. Que todo eso lo resolverían más adelante.
—¿Más o menos cuándo es la fecha del encuentro para avisarle a mis papás y viajar con ellos a Armenia? —le pregunté la primera vez que logré hablar con ella.
—No. A tus papás no. Tú hiciste este proceso solita. Solita vienes por tu hija.
S-O-L-I-T-A
Por la decisión de maternar sola me han hecho muchos señalamientos. “¿Es que no podías?”. No sé. Puede que sí, puede que no. “¿Y la mamá de verdad?”. La mamá de verdad soy yo. “Usted no sabe qué es ser mamá, las mamás de verdad paren”, me dijo una vez un amigo que es papá y tampoco parió a su hijo.
“¡Ayyy, juepucha! ¡Qué emoción!”, digo y la trabajadora social del ICBF me ignora. Habla por celular con alguien más. Estoy inquieta. Pienso en quedarme de pie. No, mejor sentada sobre el tapete, para estar a la altura de ella. ¿Pero y si no se acerca y luego me cuesta levantarme? Mejor reclinada en el sofá. Exhalo. Estoy muy nerviosa y me río sin razón. “¿Entonces usted graba el videito?”, le pregunto a la trabajadora. “Sí, claro”, responde sin mirarme. Me siento como si hubiera tomado un energizante con Coca-Cola. Escucho el ascensor abrirse, afuera del apartamento donde espero impaciente, y luego un silencio. Hasta que veo asomarse despacio y tímidamente a una mujer con una niña pequeña que camina agarrada de su mano.
“Hooooola, Eleeeena. ¿Cómo estáaaas?”. Entra, me mira y echa un vistazo a ese extraño espacio al que acaba de llegar. Tiene un vestido blanco de falda azúl brillante, un moño rosado en su cintura y otro en su cabecita. Está preciosa. Zapatitos y mediecitas blancas. Es tan chiquitica. Me agacho hacia ella y me siento en el suelo entapetado. “Hola, Elena. ¿Cómo estás, preciosa?”. Ella solo señala las bombas de helio de colores pastel.
El día anterior, 3 de agosto de 2023, salí a comprar las últimas cosas requeridas para nuestro primer encuentro y, caminando por alguna calle de Armenia, me topé con una tienda de regalos. Vi unas bombas con helio que captaron mi atención como menos de 24 horas más tarde captaron la de Elena, y fueron el anzuelo perfecto para hacer que se acercara a mí.
Le sigo mostrando otros juguetes pero ella no tiene interés en nada más. Quiere alcanzar las bombas, tocarlas, jugar con ellas. Le sigo la cuerda. Jugamos juntas. Nos conocemos a través del juego y las risas, ya no de nervios. Reímos juntas. El día está iluminado. El futuro palpita.
Mi mamá piensa en Elena y se muere de risa: “Ni que la hubiera parido. Es igualitica a usted”. Mucha gente me lo dice. Es malgeniada y de carácter fuerte. Sabe lo que quiere y lo nombra fácilmente. Siente una fascinación por mi papá, desde el primer momento en que lo vio. Es autónoma —ella sola abre la ducha, se baña, se viste, come—. Es seria pero también muy risueña. Es una niña muy alegre y también muy llorona. Mi mamá dice que la he mimado mucho, pero no estoy de acuerdo. Todo el tiempo está cantando. Tiene una característica, muy extraña en una niña de su edad, y es que es tremendamente empática. Realmente se conecta con las emociones y el dolor de las personas.
El coco de las familias adoptivas no es la cultura que privilegia los lazos biológicos en la estructura familiar, ni el cuestionamiento sobre su rol como padres. No es ni siquiera la burocracia del ICBF; es el vínculo. “¿Cómo se construye el vínculo?”. “¿Está fortaleciendo el vínculo o está afectando el vínculo?”. “Si la mando a la guardería… ¿perjudico el vínculo?”.
Me ha aterrado desde el comienzo. Esa niña que no había parido —pero casi, porque lidiar con la burocracia fue un parto— estaba ahora bajo mi responsabilidad. Algo así me pasó con Aureliano, el perro que adopté para probarme en las tareas de cuidado. Nunca antes había tenido mascotas y cuando me lo entregaron me paralicé. Lo tomé entre mis manos, me fui caminando un rato así, tiesa, hasta el apartamento y al llegar, lo solté. Se me cayó, como una masa fofa. Llamé a una vecina llorando: “Yo no sé qué hacer con este animal”. Al tercer día de recibir a Elena le dije a mi mamá, también llorando: “Yo no me siento la mamá de ella”. “Eso pasa. Uno no siente eso ahí mismo”, me dijo para aliviarme. Y quise creerle.
Tenía que hacerlo. De lo contrario habría sido imposible encarar lo que vino: las pataletas, la angustia de salir con ella, lo difícil que era llevarla al teatro, a un centro comercial; el miedo que tenía de hacer algo mal, de profundizar las afectaciones que pudiera traer de su vida antes de mí. Pero, igual que Aureliano, ella me enseñó a ser su mamá. Y gracias a los afectos, las amigas, la familia, todos quienes me sostuvieron siendo primípara, lo fui haciendo mejor.
Un par de meses atrás, Elena empezó a hablar de “nosotras”. “Vamos a la casa de nosotras”. Y ya no solo me llama “mamá”; “Mami, mira una foto de nosotras”. Si amanece en otro lado, dice que me extraña, que quiere estar con su mamita.
El ICBF hace cuatro visitas luego de entregar a los niños para verificar que todo vaya bien, que las familias se están adaptando. Aún nos quedan un par de visitas y en el año y medio que llevamos juntas nos hemos llenado de primeras veces. Tuvimos nuestra primera navidad, festejamos el primer cumpleaños de Elena y hasta celebramos el aniversario de cuando nos presentaron en Armenia, con bombas con helio incluidas. El fin de semana pasado, Elena conoció el mar y yo lo vi por primera vez a través de sus ojos.
Seguimos sorteando muchos retos, lo normal: balancear la maternidad con el trabajo, ser familia monoparental, comprender la historia de ella antes de mi llegada. Cada día estamos más conectadas y aún así, hay dos miedos que no se van: que me la quiten, como si siguiera en un constante y permanente proceso de evaluación, y que ese vínculo se fracture.
“La adopción es una medida de protección para restablecer el derecho a la familia de un menor”. Jurídicamente me hace mucho sentido. ¿Pero dónde está el cuidado en esa ecuación? La misión del ICBF es proteger a niños, niñas y adolescentes. Supuestamente, también a las familias, pero al menos las que deseamos cuidar de esos niños no nos sentimos cuidadas. Más bien sentimos que debemos superar una prueba de obstáculos que más parece querer eliminarnos que enseñarnos a ser familias por adopción.
El proceso debería cuidar de las madres sustitutas; el trabajo de cuidado es trabajo y merece reconocimiento. Debería llevar un verdadero proceso de post-adopción; esto no termina con la entrega de los niños. Debería hacer pedagogía en la sociedad en general; contribuir a que ejercer la maternidad sea un trabajo colectivo, comunitario, cuidadoso.
A veces, también, soy así: soñadora.
Es de noche. “Mami, duerme negrito que tu mamá está en el campo”, pide Elena, lo que quiere decir que le ponga la canción de cuna. Me lleva a su librera y con su manito señala un libro. Todas las noches lo hacemos así, ella escoge un cuento para que se lo lea. Se acuesta en su cama y me mira atenta, yo me recuesto a su lado, abro el libro y comienzo a leerle mientras acaricio su cabeza con la punta de mis dedos. Al terminar, como todas las noches, desde hace un año y medio, le digo:
Te amo con mi vida.
Te amo con mi corazón.
Te amo con mis besos.
Y te amo con mi cuerpo.
Ella lo repite. Le doy un beso, salgo de su habitación y me viene un recuerdo de hace unos días. Yo estaba llorando, Elena se me acercó y me abrazó. “¿Quieres agua?”, preguntó. Se fue hacia la cocina, tomó su banquito, se paró sobre él para llenar su tarrito de agua y volvió para entregármelo. “¿Ya estás más tranquila?”. Sí, mi amor, ya estoy más tranquila.
*Esta historia fue escrita por la periodista Luisa Fernanda Gómez Cruz a partir de una serie de entrevistas con Maria Teresa. Su nombre y todos los demás que aparecen en el relato, así como algunos datos y ubicaciones, fueron cambiados siguiendo su deseo, pues esta historia no le pertenece solo a ella y será Elena quien decida si quiere que se sepa que es también la suya.
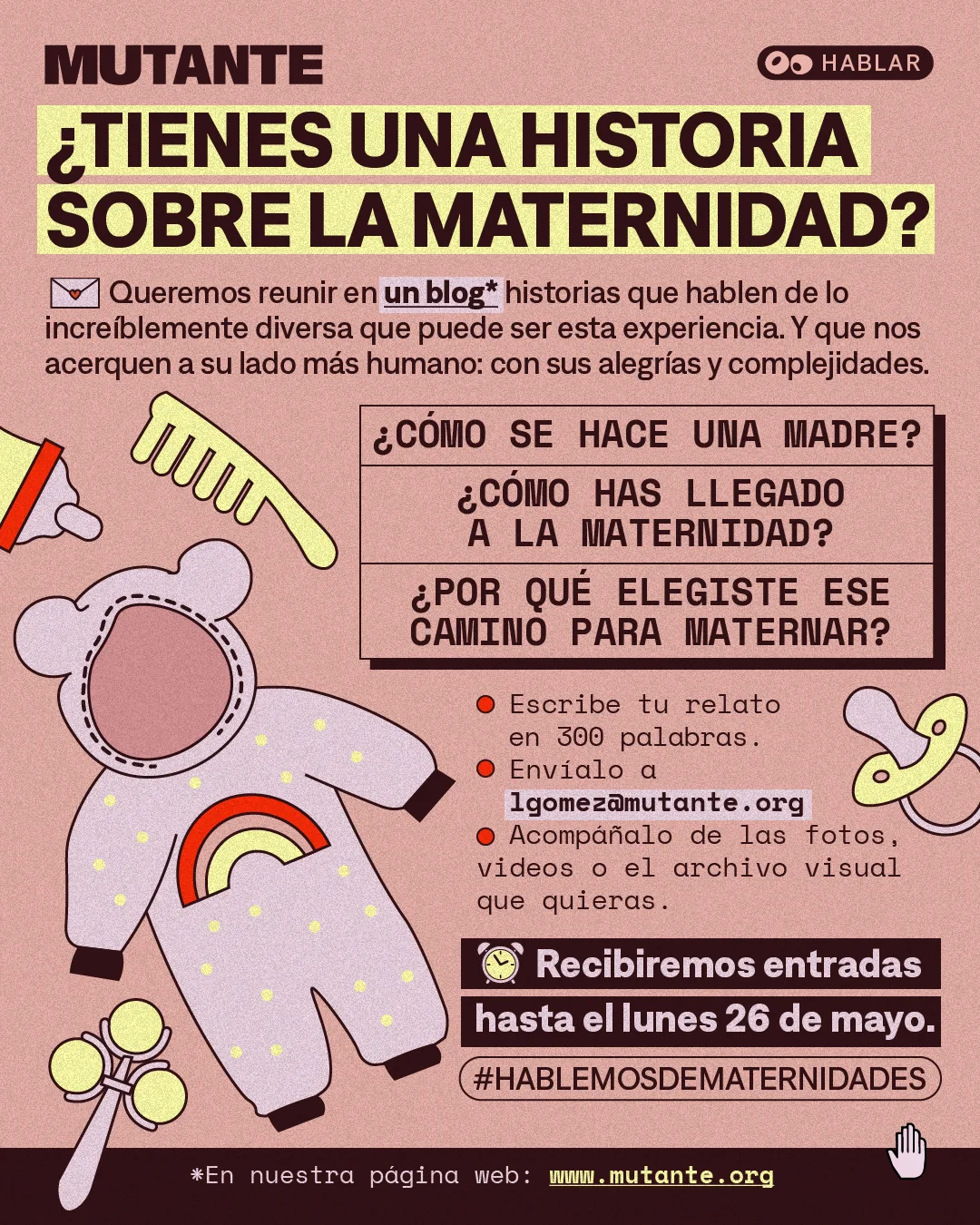
_
Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir fácilmente los enlaces a nuestros artículos y herramientas.