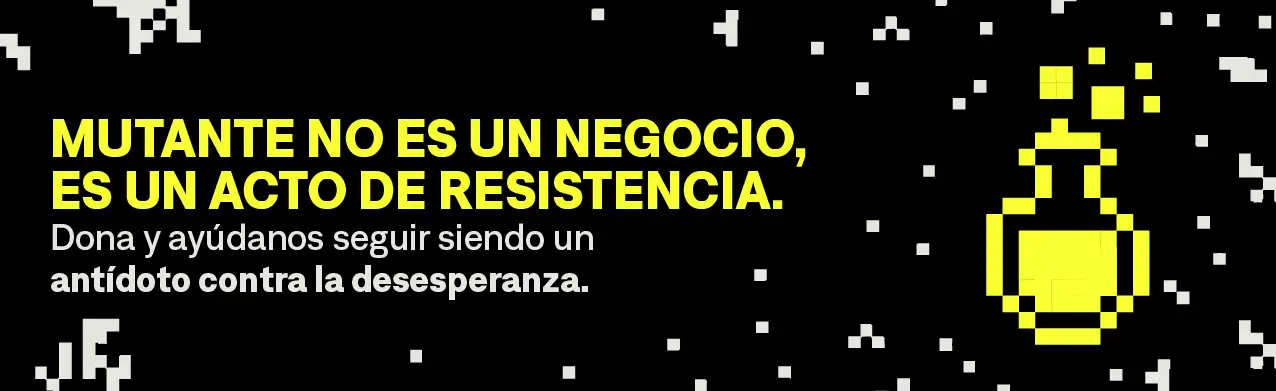‘Regresar nuestros muertos a la vida a través de una idea de nación’, la nueva película de Federico Atehortúa

El documental Forenses explora la figura del desaparecido como una fuerza política y simbólica capaz de reconstruir los vínculos rotos de un país. A través de tres historias que cruzan la ciencia forense, la memoria familiar y la identidad trans, la película propone que la búsqueda de los desaparecidos es también una búsqueda de nación.
Fecha: 2025-10-14
Por: Luisa Fernanda Gómez
Collage: Diseño Mutante
Fecha: 2025-10-14
‘Regresar nuestros muertos a la vida a través de una idea de nación’, la nueva película de Federico Atehortúa
El documental Forenses explora la figura del desaparecido como una fuerza política y simbólica capaz de reconstruir los vínculos rotos de un país. A través de tres historias que cruzan la ciencia forense, la memoria familiar y la identidad trans, la película propone que la búsqueda de los desaparecidos es también una búsqueda de nación.
Por: LUISA FERNANDA GÓMEZ
Collage: Diseño Mutante
En Forenses, Federico Atehortúa vuelve sobre una pregunta que atraviesa su obra: ¿cómo se construye una nación a partir de sus heridas? Después de su primer largometraje, Pirotecnia —una indagación sobre las imágenes del conflicto y los falsos positivos—, su nueva película entrelaza tres historias para pensar la figura del desaparecido en Colombia: la de Karen Quintero, antropóloga forense; la de Jorge Arteaga —tío de Federico— desaparecido en los años ochenta; y la de Katalina Ángel, una mujer trans que decide dar nombre y relato al cuerpo sin identificar de otra mujer trans hallado frente a su casa.
Con una mirada ensayística que combina relatos reales, imágenes de archivo e imaginación, Forenses plantea que buscar e identificar a los desaparecidos es también una forma de crear un país. En esta conversación, Atehortúa reflexiona sobre la potencia política del desaparecido, la responsabilidad de las imágenes frente al dolor y la posibilidad de que la búsqueda de desaparecidos permita reinventar una nueva identidad nacional.
Federico Atehortúa es Licenciado en Dirección Cinematográfica por la Universidad del Cine (Buenos Aires) y Máster en Documental de Creación por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Pirotecnia (2019), se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Róterdam y obtuvo el Premio Idartes a Mejor Largometraje. En 2022 dirigió la serie documental Un Destino más Concluyente sobre el proceso de paz en Colombia entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc. Forenses, su segundo largometraje, y sobre el que se centra este diálogo con Mutante, fue estrenado el pasado 2 de octubre de 2025.
Luisa Fernanda Gómez: ¿Cómo llegas a la idea para hacer esta película?
Federico Atehortúa: Forenses es una continuación de una película que hice antes que se llama Pirotecnia en la que ya me venía preguntando por la figura del desaparecido pero en una de sus expresiones más terribles, que es la de los falsos positivos. Cuando estaba llegando al final de la filmación de Pirotecnia, me encontré con los antropólogos forenses y me llamó mucho la atención esta idea de un grupo de científicos que atraviesa todo el territorio nacional en busca de los cuerpos de desaparecidos. Inmediatamente esa imagen me remitió a la Comisión Coreográfica; un grupo de especialistas que está creando el territorio nacional. La figura del forense durante mucho tiempo fue la obsesión que guió todo el proceso y muchas de las formas que la película tomó tienen que ver con cómo se dio esa interacción.
LFG: Entonces, ¿la relación entre la desaparición de un cuerpo, su búsqueda y la idea de territorio e identidad nacional surgió de forma natural, incluso antes de hacer la película?
FA: Sí, fue lo primero. La idea de generar un vínculo entre el trabajo de la Comisión Coreográfica —el cuerpo territorial y la identidad nacional— y pensar el trabajo forense en esos mismos términos —direccionado a generar la convergencia entre un cuerpo y una identidad—. Veía que eran trabajos que podían tener formas análogas. Y al mismo tiempo me interesaba pensar la búsqueda de desaparecidos bajo la lente de una instancia de fundación del país y que estas dos instancias se reflejaran una con la otra. Quería que la película preguntara si podríamos asignarle un estatuto de estructura comunitaria, de fundamento social, a la figura del desaparecido, pensando en los procesos que vemos en países de la región como Chile o Argentina, donde no podemos pensar en sus democracias, culturas y expresiones artísticas sin tener en cuenta al desaparecido y los procesos de dictadura.
LFG: ¿Qué otras preguntas plantea la película?
FA: Qué pasa si este momento actual que estamos viviendo es una oportunidad para construir nuevos vínculos sociales, una refundación del país basada en una energía política específica, que es la que se desprende de los que ya no están; tanto de los desaparecidos, como de muchísimas víctimas de la guerra. Si en la búsqueda de desaparecidos se invierte una cantidad de energías, recursos, conocimiento, imaginación, capaz que sobre eso mismo podemos cimentar un proyecto nacional. Porque estos territorios [donde se realizan búsquedas de desaparecidos] realmente quedan muy transformados y eso puede tener una forma virtuosa.
Toda esa movilización puede tener una forma de congregación política y creo que en gran medida eso es lo que nos falta como país. Colombia no ha logrado establecer del todo esa unidad. Y es difícil negar que el conflicto es el elemento más determinante de nuestra identidad como país. Podríamos aceptarlo y trabajar sobre eso, y empezar a tomarnos más en serio la idea de que estamos en un contexto de posconflicto o intentando atravesar un proceso de paz para imaginar si es posible la no repetición, detener la guerra de una vez por todas. Porque además las víctimas están haciendo un sacrificio enorme al renunciar a la justicia para que podamos lograr la no repetición y capaz podemos acompañarlas desde otras áreas.
"Quería que la película preguntara si podríamos asignarle un estatuto de estructura comunitaria, de fundamento social, a la figura del desaparecido"
LFG: El conflicto, como dices, está presente en muchas esferas de nuestro país. ¿Por qué hacer otra película sobre el conflicto?
FA: Yo cambiaría la pregunta: ¿será posible hacer películas que no sean del conflicto? Yo creo que no. Por lo menos por un tiempo no va a ser posible que representemos otra cosa. Por más que yo esté intentando hablar de una experiencia privada, el conflicto permea muchos de los planos de nuestra experiencia y de nuestra conformación cultural. La guerra es parte de nuestra cultura y todas las culturas tienen un espacio designado para la destrucción. Y si nosotros no dejamos de percibirla como algo ajeno, va a ser imposible que podamos dialogar con ella y pensarla de maneras más concretas. Cuando una sociedad entra en estos periodos donde los frentes armados se han desarmado y se han transformado en partidos políticos, empieza un proceso en el que las representaciones y las narrativas sobre esos eventos son un campo de lucha muy vivo. Imaginar el posconflicto pasa también por narrarlo.
Podríamos pensar que hay excesiva representación del conflicto en Colombia, pero siento que no es tan cierto e incluso invitaría a que hagamos muchísimas más. Creo que, al contrario, sería muy interesante que pudiéramos encontrar manifestaciones más diversas, esfuerzos más completos por generar esas imágenes.
LFG: ¿Pero dónde se marca la línea entre una necesaria representación de la guerra que plantee un diálogo sobre lo que nos ha venido pasando, y la normalización de ese conflicto hasta llegar a que estos productos sean entretenimiento?, como también lo mencionas en la película.
FA: Va a ser muy difícil que lleguemos a la conclusión de no producir esas imágenes, porque entonces son guerras o duelos que desaparecen. Inevitablemente necesitamos de esa representación. Pero creo que esa representación, como tú dices, permanentemente, está en riesgo de convertir el dolor de las personas en un espectáculo. Yo he intentado ser muy precavido con ese elemento porque la experiencia que he tenido de la guerra es más de quien ha visto el conflicto a través de las imágenes de la televisión. En ese sentido, la pregunta en ambas películas tiene mucho que ver con el papel de los que hemos mirado la guerra y nos empezamos a dar cuenta de que la tecnología de la televisión modificó la forma del conflicto, las dinámicas de la guerra.
Pero, sin duda, lo que mencionas es algo que nos pasa: de estar tan expuestos a la imagen del conflicto, se naturalizó. Hay una antropóloga de Medellín que se llama Elsa Balir que habla de cómo la violencia en Colombia, a partir de la abundancia de su circulación por los medios de comunicación, sufre una especie de devaluación. Al haber tanta parece que nos importara menos. Frente a eso, he intentado hacer representaciones, en donde no haya imágenes muy típicas. Y generar vinculaciones desconcertantes para crear vinculaciones con cosas impensadas. Porque creo que también esa pregunta es muy interesante: ¿qué tengo yo que ver con esto? ¿Cómo logro generar ese vínculo con el conflicto? Hay algo que me obsesiona y es: ¿por qué no nos termina de importar?
LFG: Decías que la experiencia que has tenido con la guerra ha sido de espectador, pero en tu familia hubo un desaparecido cuya historia está en la película…
FA: Pero es una desaparición que ocurrió mucho antes de que yo naciera. No es algo que pueda plantear como el dolor que experimenta otro tipo de personas y creo que eso responde a cómo se tramitó en mi familia. Pero sí, era de esas cosas que todo el tiempo la película me estaba pidiendo, que compartiera algo de mi experiencia. Sobre todo, lo que me llamaba la atención, era la idea de que la familia no se quisiera identificar como familiares de un desaparecido y de tramitar el duelo a partir de una serie de ficciones y narraciones. Porque ha sido como lo he vivido yo: un tío cuya historia ha variado infinitas veces hasta un momento en el que se aceptó la idea de: realmente lo que pasó es que Jorge desapareció durante un viaje. Y ver cómo los relatos familiares empiezan a modificarse y a reconocerse también bajo estas experiencias.
También me interesaba que Jorge no era un perseguido político, no era alguien que pertenecía a uno de los ejércitos, sino que es una desaparición mucho más inusitada. El desaparecido en Colombia tiene formas muy variadas. Es un fenómeno muy opaco, distinto al de otros países en los cuales es posible reconocer cuál fue el actor que ejerció la desaparición de manera muy concreta: son víctimas del Estado y podemos hacer una cronología específica de cuándo empiezan y cuándo terminan. En Colombia no podemos hacer eso. Son muchísimos frentes que ejercen la desaparición y me interesaba que fuera un personaje que dislocara el imaginario del desaparecido como algo estático. Porque también me parecería complejo decir que no son desaparecidos del conflicto. ¿Solo las personas que perdieron un familiar son víctimas del conflicto o podemos pensar esto como algo que nos atraviesa a todos y todas como comunidad? Me parece interesante que no solo las personas que lo han vivido puedan referirse a él y que sea algo que todos podamos sentir como propio.
"Capaz lo que tenemos que hacer es regresar a nuestros muertos a la vida a través de una idea de nación y una movilización política y afectiva"
LFG: Tú estudiaste en Argentina y en España, que son dos países en los que la desaparición también hizo parte de las violencias ejercidas durante sus conflictos internos, ¿cómo te influenciaron para crear Forenses?
FA: En el caso de Argentina me interesaba mucho la manera en que el desaparecido logró un aspecto positivo que moviliza a generaciones que se siguen identificando con una visión de la sociedad, con una serie de valores humanitarios, democráticos y que muchas de las bases de esos valores vienen de los crímenes de la dictadura. Al mismo tiempo, ver el inmenso trabajo artístico, creativo, de memoria, que han hecho en una serie de representaciones vigorosas y potentes. Dos cineastas que sigo muchísimo son Albertina Carri con la película Los Rubios y Andrés Di Tella con Montoneros, una historia y La Televisión y yo. Cómo han asumido las artes y la manera en que las artes han representado estos procesos, me ha influenciado mucho.
Y luego en España es un caso que me llamaba mucho la atención porque ellos acabaron su proceso a través de una ley de punto final: los dos bandos detienen la guerra, pero ninguno va a investigar al otro, punto. Las víctimas quedaban en el medio, sufriendo la injusticia de que no se reconstruya la verdad, de que sus crímenes quedaran en impunidad total.
Entonces empezaba a pensar eso, ¿será que una sociedad se define en función del lugar que le da a los que estaban antes?, ¿a sus muertos? Y veía ahí dos situaciones ejemplares. Sin duda fueron dos influencias muy marcadas para proponer que capaz lo que tenemos que hacer es regresar a nuestros muertos a la vida a través de una idea de nación y una movilización política y afectiva. Vamos a darles un lugar en nuestro marco de experiencia. Muchas veces hemos intentado lo contrario: barrer o intentar no sentir a los muertos de nuestra guerra. Y creo que esa es una operación que más bien lo que hace es generar unos traumas que permanentemente van regresando. Estas dos sociedades nos muestran que lo mejor es intentar tramitar esta situación, pero que necesita que todas las personas logremos involucrarnos e identificarnos con el proceso.
LFG: Hay tres grandes personajes en la película; Karen, la forense; Jorge, el desaparecido de tu familia, y Katalina Ángel, una mujer trans. A los cuerpos trans les atraviesa de forma diferencial la desaparición y la violencia porque son identificados a partir de la identidad de género y el nombre que rechazan. Sus cuerpos siguen siendo violentados después de la muerte. ¿Cómo aparece este personaje en tu historia?
FA: A través de Katalina [la productora de campo de la película] vi que había un lugar muy pertinente para explorar la figura de la persona trans y la desaparición. No solamente cuando el cuerpo y su identidad sufren esa desconexión característica de la desaparición, sino luego. Cuando viene una institución, surge otra desaparición, ya que la identidad que crearon queda borrada y empiezan a ingresar un montón de elementos contra los que esa persona luchó toda su vida.
La lucha que las personas trans enfrentan contra la desaparición no solamente se hace presente cuando el cuerpo no es encontrado, sino que son personas que todo el tiempo están sufriendo un atentado contra esa vinculación de una identidad. Hay una interferencia entre un cuerpo y una identidad. Kata decía que la desaparición para una persona trans es algo permanente a la hora de ir a un servicio de salud, intentar aplicar a un trabajo. Y luego un dato que nos llamaba muchísimo la atención, y que nos hacía pensar que esto tenía más pertinencia, es que de los 120.000 casos registrados de desaparición, sólo uno pertenece a una persona trans.