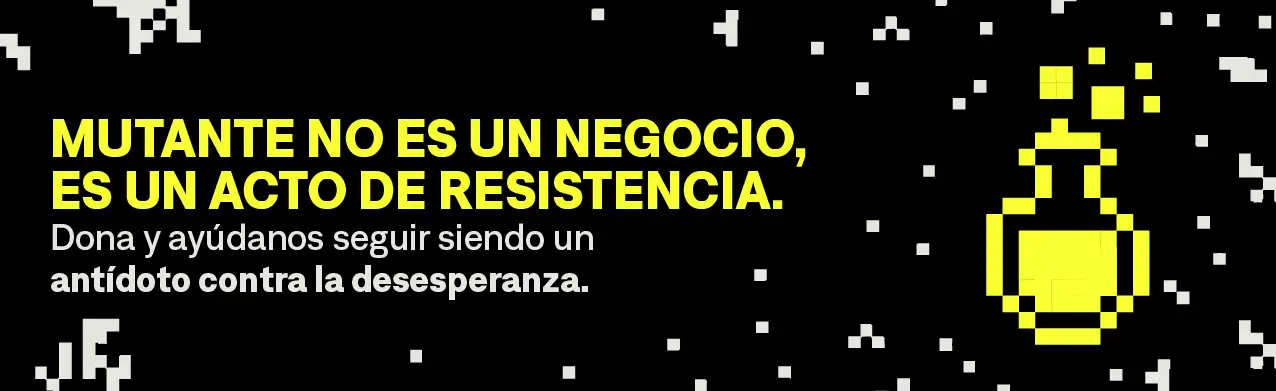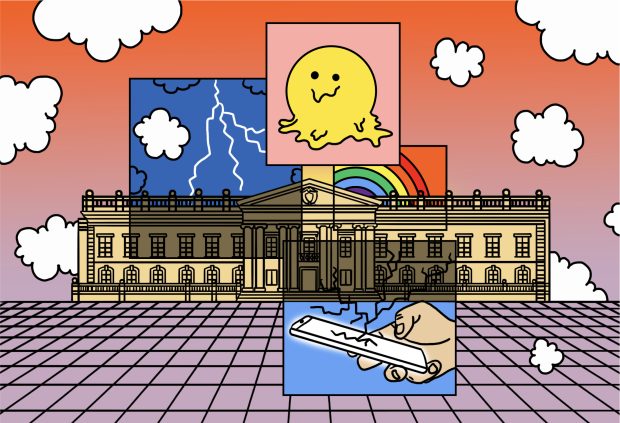Una llama para aliviar el dolor: una historia de justicia restaurativa en Bogotá
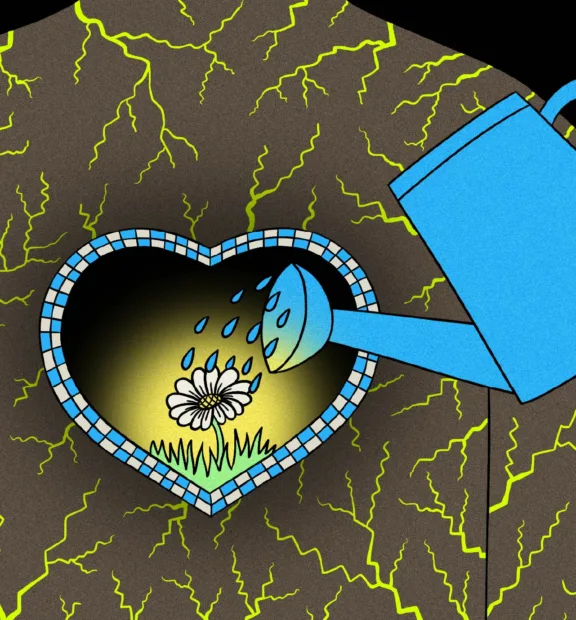
Cuando era un adolescente, Gabriel estuvo involucrado en el asesinato de Cristóbal, un joven de su barrio. Mientras cumplía una sentencia en un centro de reclusión juvenil, acudió al Programa de Justicia Juvenil Restaurativa de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá con un desafío: que la mamá de Cristóbal lo perdonara. Esa decisión lo llevó por un camino de incertidumbre y dolor, pero también de responsabilidad, reparación y justicia.
Fecha: 2026-01-08
Por: María Alejandra Rico
Ilustración por:
MATILDETILDE (@matildetil)
Una llama para aliviar el dolor: una historia de justicia restaurativa en Bogotá
Cuando era un adolescente, Gabriel estuvo involucrado en el asesinato de Cristóbal, un joven de su barrio. Mientras cumplía una sentencia en un centro de reclusión juvenil, acudió al Programa de Justicia Juvenil Restaurativa de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá con un desafío: que la mamá de Cristóbal lo perdonara. Esa decisión lo llevó por un camino de incertidumbre y dolor, pero también de responsabilidad, reparación y justicia.
Fecha: 2026-01-08
Por: MARÍA ALEJANDRA RICO
Ilustración por:
MATILDETILDE (@matildetil)
Quinientos millones de pesos. En la audiencia en la que fueron declarados culpables quienes asesinaron a su hijo, Jazmín pidió quinientos millones de pesos como reparación económica por la muerte violenta de Cristóbal, de 16 años. Esta cifra no compensaba su propio dolor ni el de su familia, tampoco el distanciamiento de su esposo o el deterioro de su salud. No había un precio posible por la vida de su hijo, pero, aconsejada por su abogado, reclamó un valor que suponía un sacrificio para quienes tanto le quitaron. “Que les duela”, diría en privado, con la amargura propia de quien recibió un daño incalculable.
A pocos pasos, en la audiencia y frente a la jueza, estaban Gabriel y su mamá, Carmen. Gabriel miraba al suelo, inquieto. Carmen, a punto de llorar. Esa cifra para ella era inabarcable. No había manera de conseguir ese dinero con su trabajo de costurera. Gabriel intentaba tranquilizarla con una palmada tímida en el hombro. Ella lo miraba: era un adulto. Había cumplido la mayoría de edad en un centro de reclusión juvenil, el Centro de Atención Especializado (CAE) de Bosconia, ubicado en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.
Cuando participó del asesinato de Cristóbal, junto a su hermanastro y dos jóvenes más, Gabriel tenía apenas 14 años.
Una vez Jazmín pidió el dinero, llegó el turno de hablar de Gabriel. Le dijo que su mamá no tenía la culpa de lo que él hizo ni tenía por qué —ni cómo— pagarlo. Que él le iba a responder. A cuotas, juntando algunos ahorros. Como fuera, él iba a pagar.
Jazmín reconoció en esa respuesta un gesto de responsabilidad que no esperaba. Algo en su pecho se movió: un lazo inesperado con la madre de Gabriel, como si ambas caminaran por senderos distintos marcados por un mismo dolor.
Al final de la audiencia Jazmín pidió solo dos millones y medio. Hizo lo que le pareció más sensato. Pero sintió remordimiento, como si le hubiera puesto el precio más bajo a la vida de su hijo.
***
En 2017, a sus 17 años, Gabriel fue juzgado por el asesinato de Cristóbal y recibió una sanción privativa de la libertad de seis años en el CAE de Bosconia. Cuando llegó a la audiencia de incidente de reparación integral, el momento en el que la víctima de un delito reclama la forma específica en que espera ser reparada, ya había cumplido dos años de su sanción.
El CAE de Bosconia era, en muchos sentidos, una excepción entre los centros de reclusión juvenil de la ciudad. Su tamaño modesto —apenas unos 50 jóvenes privados de la libertad— contrastaba con lugares como El Redentor, donde podían hacinarse entre 300 y 400 muchachos. Esa escala, más mínima, más humana, permitía una atención menos mecánica.
Mientras El Redentor arrastraba una reputación marcada por amotinamientos, fallas en la regulación y denuncias de maltrato institucional, Bosconia ofrecía un respiro. Su administración no estaba en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ni de operadores externos, como era común en la mayoría de los CAE, sino que dependía directamente de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá. Esa diferencia no era solo administrativa, sino de enfoque y de posibilidades. El lugar se nutría de otros saberes y presencias —profesionales psicosociales, artistas, pedagogos—abriendo pequeñas ventanas de cuidado y sentido en medio de la reclusión, así lo explica Carlos Jaimes Sanjuán, quien fue el coordinador del CAE Bosconia durante estos años.
Carlos lideraba un equipo de quince personas: seis educadores, una psicóloga y una trabajadora social, un profesor, una coordinadora académica, un policía de infancia y adolescencia, una tallerista, dos trabajadoras de servicios generales y una enfermera. Este equipo acompañaba la cotidianidad diurna y nocturna de los jóvenes reclusos.
Carlos se refiere al edificio del CAE Bosconia como “la casa”. Me contó que decirle así era parte de una estrategia que buscaba crear un sentido de responsabilidad colectiva sobre ese lugar en el que los jóvenes iban a pasar meses o años. Como en cualquier casa, los jóvenes dormían, comían, limpiaban, aprendían, jugaban, discutían; algunos podían salir al trabajo o la universidad. Pero, como habían cometido un error, estaban castigados.
Carlos recuerda a Gabriel como un joven poco expresivo, que reaccionaba de forma agresiva a los llamados de atención. Casi siempre a la defensiva. Una tarde, Gabriel estaba con un grupo de compañeros jugando banquitas, en la cancha del primer piso de la casa. Eran juegos intensos. Algo pasó: un roce, un golpe accidental. Eduardo, uno de los muchachos, le reclamó a Gabriel. En un instante, Gabriel se abalanzó sobre él y lo golpeó en la cara. Otro instante más y el ojo de Eduardo se llenó de sangre. Carlos intervino para separar a Gabriel del grupo. Un educador atendió al joven herido, llamó al 123 y lo llevaron al hospital. La lesión fue seria, pero, por suerte, Eduardo no perdió el ojo. Su familia no quiso denunciar.
El equipo del CAE sabía que tenía que intervenir la situación antes de que escalara en nuevos episodios de violencia. Les propusieron a Gabriel y a Eduardo emprender un proceso de acompañamiento psicosocial con apoyo del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa de la Secretaría. Eduardo no quiso hacerlo.
Gabriel se sentía culpable y sobrepasado por cómo su ira conseguía dominarlo. Aceptó el ofrecimiento y el reto de reparar a su compañero, aunque él ya no quisiera saber más del tema.
En esa intervención, el equipo psicosocial del programa empezó a entender que tras la rabia de Gabriel había duelos abiertos, un padre ausente y una relación conflictiva con la madre. Esa rabia, que lo había acometido en la cancha, era la misma que lo había llevado hasta ahí.
La noche en que murió Cristóbal —el chico por quien él estaba privado de su libertad—, Gabriel había salido a la calle queriendo imponer “criterio”, que es como en su barrio se le dice al respeto, y cuando se vio inmiscuido en un conflicto con un muchacho vecino (Cristóbal), que no le había hecho nada, no dudó en atacar.
Gabriel estaba muy callado en las primeras sesiones del tratamiento, pero poco a poco se fue abriendo. No se trataba solo de hablar, sino de ser escuchado. También se permitió interactuar con sus compañeros, sobre todo con aquellos que no venían de su mismo contexto ni tenían el mismo recorrido: los gomelitos, decían algunos en la casa con desdén.
El equipo y Gabriel idearon una forma de reparar a la comunidad del CAE por lo que había pasado en el juego. Gabriel organizó un torneo de banquitas. Él estaría a cargo de gestionar los equipos y las fechas, llevar la cuenta del puntaje y, principalmente, promover el juego limpio, el trabajo en equipo, de pasarla bien. En el cierre del campeonato tomó la palabra para pedir disculpas públicas.
Carlos habla con orgullo del progreso de Gabriel. Lleva una hoja en la que están escritos los hitos de su estancia. Me cuenta cómo desde entonces dejó de ser un joven aislado, introvertido y hostil, para asumir roles de liderazgo. Ser un apoyo en la cocina, por ejemplo. En la cocina hay cuchillos y objetos que pueden convertirse en armas, por eso era un puesto de confianza. También se hizo cargo del reciclaje, después la lavandería y, finalmente, fue el responsable de la supervisión de la casa, de controlar la limpieza, de informar si algo se dañaba o hacía falta. Con el tiempo, Gabriel también se involucró en las dinámicas de convivencia del centro. Cuando alguien consumía drogas, había agresiones o faltas de respeto, Gabriel acompañaba las situaciones junto al equipo de educadores.
La vida en el encierro tenía sus altos: la amistad, el reconocimiento, el respeto; y no pocos bajos: Gabriel se derrumbaba después de cada visita de su mamá y su hermano menor. A veces sentía que a su hermanito lo rondaban los mismos peligros que él había experimentado antes del homicidio. Él se preocupaba y se sentía impotente. Otro día insoportable, lleno de culpa y rabia, era la fecha del asesinato de Cristóbal. La existencia parecía un bucle en el que todo lo peor de su vida se repetía una y mil veces: para él, para su mamá, para su hermano. Pensó en escaparse, como varios de sus compañeros, pero algo lo detuvo.
Fue entonces cuando conoció a Greis Garzón y Diana Rubio, quienes visitaban regularmente este y otros CAE. Greis y Diana eran una de las primeras duplas (psicóloga y trabajadora social) de este programa que había nacido en el 2015 en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, dirigido a jóvenes que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA).
Su objetivo es reparar a las víctimas de delitos cometidos por adolescentes, a través de procesos de atención psicosocial en los que los jóvenes ofensores se responsabilizan del daño causado y construyen proyectos de vida alejados del delito. En el programa dicen ofensores y no victimarios, en un intento de nombrarlos de un modo que no los ancle a una condena —un estigma— de por vida.
Gabriel supo del programa y se acercó a Greis y Diana. Cuando le pregunté por qué, me dijo que, en medio de la rutina del CAE, en su cabeza se repetían las palabras de su mamá, quien le decía que tenía que perdonarse; pero que, para lograrlo, debía entender que se había equivocado. Gabriel también recordaba a la mamá de Cristóbal, a quien siempre veía llorar durante las audiencias. No menos importante era que en el CAE circulaba, como rumor, la idea de que la justicia restaurativa podía ser una vía más rápida para cumplir la condena.
Para Iván Torres Aranguren, director de Responsabilidad Penal Adolescente de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, ese no es el objetivo del programa, ni de la justicia restaurativa. “La justicia restaurativa intenta darle existencia y materialidad a la víctima, a sus necesidades. El sistema de justicia está cada vez más lejos de esto”, dice.
La justicia ordinaria, retributiva, está centrada en perseguir, juzgar y castigar a quien comete un delito. En la ecuación, la víctima aparece en los márgenes, detrás de los abogados y sin ser realmente escuchada. Por esa razón, además de poner en el centro a las víctimas, “la justicia restaurativa debe ser transformadora, no solamente resolver el síntoma que expresa el delito, sino abordar el contexto, el sistema familiar, el sistema comunitario que hizo que pasara”, agrega Iván.
Greis insiste en que una parte fundamental del proceso es sondear con sensibilidad las intenciones de los jóvenes que entran al programa, pues el propósito central no puede ser quedar rápidamente en libertad. Para involucrarse en un proceso de este tipo hace falta algo más: una inquietud y una apertura para entender el dolor de otro que no sea uno mismo. No es un camino que esté libre de incertidumbre y tampoco lo fue para Gabriel. La primera parte del trabajo consistió en que él entendiera el daño que causó.
Los jóvenes llegan al programa con el convencimiento de ser víctimas de la sociedad y del sistema penal, cuenta Greis. No es un sentimiento gratuito. Muchos de ellos provienen de barrios en los que la exclusión social se solapa con la violencia. Gabriel había sido uno de aquellos niños desprotegidos. Eso era algo que le apretaba el corazón cuando hacía referencia a su pasado.
La atención en el marco del programa les permite a los jóvenes comprender las intersecciones complejas entre su propio dolor y el daño que ocasionaron. Ese reconocimiento viene con un caudal de culpa. A veces Gabriel no podía dormir y repetía una o dos oraciones de memoria, hasta por fin quedarse dormido. Luego, en las sesiones de atención, Gabriel preguntaba por Jazmín. Quería saber qué pensaba y qué quería. “Una de las cosas en las que cambié muchísimo es que quería pagar las cosas, o sea, yo antes no quería pagar y me di cuenta de que sí era necesario ser perdonado y que ella me escuchara, porque yo tenía un nudo en la garganta”, precisa.
***
Desde el asesinato de su hijo, Jazmín había estado sola en su búsqueda de justicia. Cuando fue contactada por Diana Rubio para saber si estaría interesada en entrar al programa, sintió que era una oportunidad para que su historia fuera escuchada. Acordaron verse en el Centro Comercial Centro Mayor, al sur de Bogotá. Diana iba acompañada de Greis. Juntas esperaron a que Jazmín saliera de su trabajo en servicios generales. Ella llegó poco después, entre cansada y apurada. Se sentó, pidió un tinto y se tomó un minuto para respirar, mientras observaba con curiosidad a las dos mujeres que tenía delante. Tomó un sorbo largo y empezó su relato.
Habían pasado cuatro años desde la Noche de Velitas de 2015, cuando sintió una corazonada. Estaba en el quinto piso del edificio en el que vivía. Desde la ventana, vio a su hijo Cristóbal, de 16 años, acorralado contra una pared. Lo rodeaban cuatro jóvenes con machetes. Jazmín bajó las escaleras a toda velocidad con Sebastián, otro de sus hijos. Llegaron tarde. Cristóbal recibió más de 30 machetazos y murió en los brazos de su hermano. La escena fue registrada en varias cámaras de seguridad. Allí se vio a Gabriel, de 14 años, levantar los brazos en gesto de triunfo.
Día cero, hora cero. Esa noche se reinició el tiempo. Como un remolino, su memoria repetiría una y otra vez la secuencia del asesinato. A la mañana siguiente emprendería su propia investigación, paralela a la de las autoridades oficiales. Jazmín recopiló los nombres, los números de cédula, las edades, las fechas de nacimiento, qué hacían y dónde estaban los cuatro involucrados en el asesinato.
Jazmín quería justicia y justicia era que estuvieran todos encerrados. Con las manos temblorosas, les contó que no podía hablar de esto con su esposo o sus hijos. No tenía permitido desbordarse, era un duelo que se regaba hacia dentro. Eso la había distanciado de su esposo, que estaba cada día más consumido por la rabia y el dolor. Jazmín se sentía cansada y enferma, sin saber cómo tramitar tantos dolores simultáneos. Tenía mucho por decir y parecía que el tiempo no iba a alcanzar. Tres horas después, les dijo a Greis y a Diana que aceptaba hacer parte del programa.
Como trabajadora social, Diana abordaba el componente familiar del proceso. Ella estuvo a cargo de organizar los encuentros del plan de atención y acompañamiento a Jazmín, entre ellos, algunas visitas domiciliarias.
“Al entrar a la casa, lo primero que se veía era un cuadro lleno de fotos de Cristóbal. Parecía un altar. Creo que esa era su manera de transitar el dolor sin que a su alrededor lo olvidaran, sin que dejaran de preguntar por él”, cuenta Diana.
En su lucha contra el olvido, Jazmín se había hecho un tatuaje con la cara de Cristóbal. También buscó justicia en los sueños y más allá de la muerte. Contactó a varios médiums para saber si Cristóbal descansaba en paz. Uno le dijo que sí, que en ese otro mundo él estaba bien.
El esposo de Jazmín nunca quiso involucrarse en las sesiones de trabajo, no entendía para qué. Eso tampoco lo entendía su hija Juliana, hasta que quedó embarazada. Entonces supo por qué su mamá se resistía a seguir adelante sin entender lo que le había pasado a Cristóbal.
Diana también conversó con Jazmín sobre las maneras en que podía sentirse reparada. La primera respuesta era la más encarnada y honesta, pero también imposible: “Quiero tener a mi hijo”.
La justicia restaurativa busca entender y aceptar lo que es irreparable, pero también lo que, a pesar de todo, puede sanar. Así que Diana reformuló su pregunta: ¿qué podía hacer Gabriel para aliviar su dolor? Jazmín quiso encontrarse con él para que le dijera la verdad.
Gabriel ya había expresado su voluntad de hablar con Jazmín. Greis, quien acompañó el proceso desde la perspectiva del ofensor y su entorno, veía su disposición, pero era importante que se preparara. Él tenía que aprender a comunicar lo que sentía y pensaba, a regular sus emociones. Cualquier paso en falso, un silencio incómodo o una risa nerviosa podían ser interpretados por Jazmín como gestos de desdén hacia su dolor.
Tras siete meses de atención, Gabriel y Jazmín estaban listos.
Greis y Diana hicieron simulacros de preparación del encuentro con Gabriel y Jazmín de manera independiente. Ensayaron formas de reaccionar a diversos escenarios y planearon las preguntas y las respuestas de cada parte. Con base en los simulacros, hicieron un guión que incluía los principios, los momentos y las preguntas de un círculo restaurativo. El día citado instalaron una mesa redonda en la casita del Programa, ubicada en la localidad de Santa Fe. Primero llegó Gabriel, acompañado de un custodio de la Policía de Infancia y Adolescencia. En la casa, Gabriel, “estaba temblando. [Pensaba] Ahora yo qué hago y era tiemble y tiemble y tiemble. Y cuando dijeron que ya llegó, yo me asomé por la ventana y uy, es que yo nunca me voy a olvidar de la cara de la señora Jazmín”, cuenta el joven.
Jazmín llegó vestida con una camiseta estampada con la cara de su hijo. Junto a su esposo, quien prefirió esperar afuera. También estaba con Juliana, quien ya tenía 7 meses de embarazo. Con Gabriel estaban una psicóloga del CAE y Luis, un amigo que Gabriel había hecho en el CAE. Todos los participantes fueron preparados para ese momento. Greis y Diana serían las moderadoras. El custodio de Gabriel esperó en la entrada de la habitación.
Un círculo restaurativo tiene ciertos principios, Greis los explicó, uno a uno, a quienes participaban. Era un espacio que buscaba dignificar a ambas partes de la conversación: nadie estaba allí con la disposición de juzgar y todos, todas, debían sentirse escuchadas, escuchados. Gabriel llevaba dos velones que había aprendido a hacer en el taller del CAE, en una técnica de color que combinaba el blanco y el azul. Ambos tenían una estampita con una oración que Gabriel repetía en las noches y una estampita de Millonarios, del equipo del que Cristóbal era hincha. Gabriel propuso que prendieran uno de los velones, simbolizando la presencia de Cristóbal. Jazmín aceptó. Greis recordó que Cristóbal había sido asesinado en una Noche de Velitas. Hablaron del fuego, de cómo quema y lastima, pero también purifica y une.
Después Jazmín tuvo la palabra. Hizo preguntas. ¿Por qué su hijo? ¿Por qué la manera en la que murió ―con tanta violencia―? ¿Qué les había hecho Cristóbal? Gabriel nunca se quedó callado. Respondía, pero mantenía la cabeza agachada. “Ella me decía que todavía tenía guardada la ropa que él tenía ese día. Me decía que todavía tenía cuadros y cosas de él y que a veces lo sentía en la casa. Eso es duro porque es la ausencia, es la ausencia de él con lo que ella está viviendo día a día, ¿sí me entiendes?”, recuerda Gabriel.
Luego Gabriel contó cómo recordaba esa noche. Les dijo que él hacía parte de una banda y era el más joven. Ese era su primer trabajo y tenía que hacerlo bien. Además, su hermanastro era su líder, su principal influencia. Mientras hablaba seguía mirando hacia abajo con los ojos aguados. Juliana intervino y le pidió que las mirara, que ellas ya lo habían perdonado.
Gabriel admiraba esa valentía de estar ahí, frente a la persona que les había hecho daño.
Jazmín volvió a tomar la palabra para decirle que ella lo veía a él y veía a su hijo. Le pidió que saliera adelante. Todos lloraron, incluido el custodio que esperaba tras la puerta cerrada.
Gabriel se quedó con esa promesa. Greis y Diana cerraron el círculo. Jazmín se paró y abrazó a Gabriel. “La vida de mi hijo a cambio de la suya”, le dijo, y le dio un beso en la frente.
Esta historia también se cuenta en papeles: informes que van y vienen, solicitudes, autorizaciones. Todo este proceso fue reportado a las autoridades, en particular, a la jueza del caso, quien estuvo al tanto de cada fase.
Después de recibir el informe final del programa, junto a una solicitud de la defensora de familia responsable, la jueza le otorgó a Gabriel una sustitución de pena con la que quedó en libertad vigilada.
***
Hoy, Gabriel vive con su hermano menor, a quien cuida como puede. Ese hermano es la razón por la que sigue pedaleando una vida que no está dada ni es fácil. Trabaja como vendedor en una tienda de ropa. Pero aún hay peligros que rondan su presente, los que no se nombran, pero se saben. Como él mismo dice, ‘el pasado no perdona’. Y en el barrio en el que creció, ‘el que afloja, muere’. Ahora vive en un barrio distinto, pero ese barrio del pasado aún lo persigue. Tan solo en el último mes asesinaron a dos de sus antiguos amigos. Gabriel a veces tiene miedo de salir a la calle. Nunca sabes cuándo puedes encontrarte de frente a una de tus ‘liebres’.
Ese regreso al barrio, a la familia que no te cuidó, al colegio que te expulsó, a los amigos que quizás no tuvieron la oportunidad que tú tuviste, a la comunidad que te ve como criminal, es el momento más tenso y más difícil para la justicia restaurativa. Si cuando sales del programa ya eres adulto, quedas por fuera de una oferta estatal que ya no te protege. La vida por tu cuenta es difícil y está llena de amenazas, como en un videojuego en el que no tienes ninguna ventaja.
Para Maria Alejandra López, experta en justicia juvenil con enfoque de género, hay un sistema que está hecho para “institucionalizar” a las y los adolescentes. Tener una casa, una alimentación balanceada, posibilidades de educación, todo esto es posible si están privados o privadas de la libertad. ¿Y afuera? ¿Qué ofrece el Estado para garantizar vidas más dignas a esas infancias y adolescencias desprovistas de lo básico?, se pregunta.
Ella misma se responde que incluso un sistema con buenas intenciones y con profesionales llenos de compromiso puede ser insuficiente. Las vulnerabilidades y potencialidades de cada adolescente son siempre específicas y situadas. La posibilidad de que el Estado pueda ofrecer otros futuros es contextual: padres, madres, salud, educación, alimentación, trabajo, territorio, comunidad, redes de apoyo. No se trata de hacer políticas públicas para cada caso, pero sí de tener una oferta lo suficientemente amplia y diversa para acompañar los procesos.
El Programa de Justicia Juvenil Restaurativa tiene una Estrategia de Reintegración Familiar y Atención en el Egreso, con el propósito de enganchar a los jóvenes a oportunidades académicas y laborales. Es una estrategia para disminuir el riesgo de que los jóvenes regresen a actividades delictivas. Pero, como lo muestra el mismo caso de Gabriel, no basta. La valoración de la reincidencia la hace el programa junto a la Fiscalía General de la Nación. En 2019, se examinó una base de 407 jóvenes egresados del programa. 24 habían vuelto a entrar en conflicto con la ley, y uno de ellos había sido asesinado.
Las comunidades tampoco saben cómo recibir a estos jóvenes que pasan por el Sistema de Responsabilidad Adolescente y muchas veces no están exentas de responsabilidad en las formas de violencia que conducen al delito.
Pero la justicia restaurativa no está destinada solamente a casos personales, locales, pequeños. “La Justicia Especial para la Paz (JEP) tiene un paradigma de justicia restaurativa y de hecho la materializa o implementa con los crímenes más graves y atroces de la guerra en Colombia. Estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos”, explica María Alejandra López.
Tampoco se trata solo de historias pasadas. Tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay, entonces precandidato presidencial, muchos titulares hablaron de un “sicario adolescente”. Quien disparó el arma, en efecto, tenía 15 años y fue sancionado con siete años de privación de libertad.
A través de la cuenta de X del presidente Gustavo Petro se hizo público que este adolescente había pasado por el Programa Jóvenes en Paz, que, como explica un profesional del programa, “es la última oferta del Estado antes del reproche penal para jóvenes en condiciones de marginalidad y en riesgo de reclutamiento”.
El presidente contó que el joven dejó de asistir tras mostrar una personalidad conflictiva. Para este profesional, que prefiere no ser nombrado, se trata más bien de que el programa falló en brindar un acompañamiento integral. En el riesgo específico de habitabilidad en calle que afrontaba este adolescente, perdió capacidad para actuar.
Lo que está pendiente es profundo. Greis Garzón dice que todas, todos, hemos sido víctimas y ofensores en algún momento de la vida. Y de algún modo todas, todos, necesitamos una oportunidad para volver sobre los pasos errados, por dolorosos que sean. Esta es la oportunidad que ofrece la justicia restaurativa. También hay aquí un camino posible para transformar los cimientos de la exclusión.
Cuando hablamos, Gabriel terminó su historia contando que había vuelto a ver a Jazmín una vez más años después y había sentido algo extraño, como si la conociera de toda la vida.
—Yo sé que hoy en día, si la llego a ver en la calle, ella no me va a menospreciar. Yo sé que ella me va a hablar… Creo.
* Algunos nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas, quienes permanecen en contextos de riesgo. Se omiten referencias que puedan hacer que sean objeto de estigmatización y amenazas. Esta historia ocurrió en un barrio situado al sur de Bogotá.