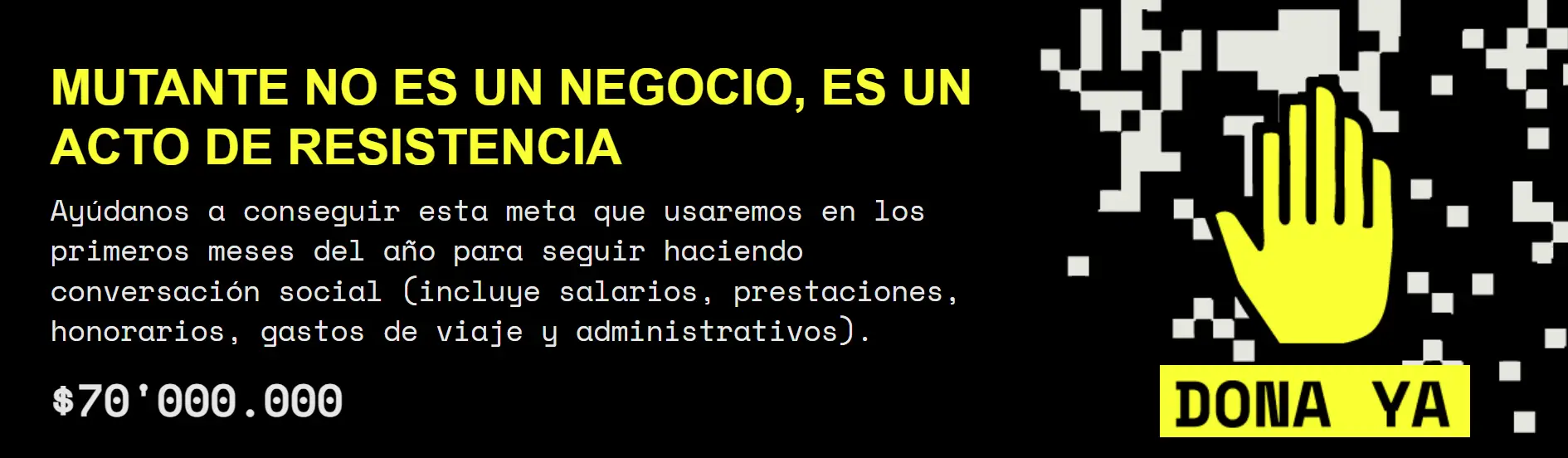¿Luz en Puerto Páez?: el punto brillante que se veía desde Colombia se apaga

Lo que pareció ser la “gran solución” para energizar a Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada en Colombia, lo sentenció de muerte la crisis eléctrica venezolana, los impases entre ambos países y la dificultad de Bogotá de pagar su deuda a Caracas.
Fecha: 2025-04-30
Por: SULAY GARCÍA - RunRun.es
Fotografías por:
JORGE LUIS ROCHA
Fecha: 2025-04-30
¿Luz en Puerto Páez?: el punto brillante que se veía desde Colombia se apaga
Lo que pareció ser la “gran solución” para energizar a Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada en Colombia, lo sentenció de muerte la crisis eléctrica venezolana, los impases entre ambos países y la dificultad de Bogotá de pagar su deuda a Caracas.
Por: SULAY GARCÍA - RUNRUN.ES
Fotografías por:
JORGE LUIS ROCHA
Es medio día y en la casa de *Alberto, *Neida y *Joaquín, el calor no se aguanta. La temperatura ronda los 40 grados centígrados, por encima de lo usual en Puerto Ayacucho, la capital del estado Amazonas, al sur de Venezuela.
Joaquín, el padre de Alberto, saca de un congelador una botella plástica con agua helada para ofrecer a los reporteros que lo visitan. Desde hace un tiempo no usa la nevera grande de dos puertas y con dispensador que está en el otro extremo de la cocina.
“Se nos dañó por un apagón y no hemos tenido plata para repararla”, explica más adelante Neida, la madre de Alberto. “También se nos quemaron dos aires acondicionados”, añade Joaquín. Todo ha sido secuela de la crisis eléctrica que sufre el país.
Es en Puerto Ayacucho donde está la subestación 115 KV de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), que opera, administra y comercializa el servicio eléctrico de una parte de Amazonas, Puerto Páez (Apure) y Puerto Nuevo (Bolívar), todas poblaciones venezolanas fronterizas con Vichada, en Colombia. Incluso, entre 2004 y 2020, a través de un convenio internacional, suministró energía a Puerto Carreño, la capital de este departamento del vecino país.
Esta subestación es el final del Sistema Sur, un tendido eléctrico de 551 kilómetros que, desde 1992, conecta al estado Amazonas con la red interconectada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que depende de la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”, ubicada en la represa Guri, la más grande de Venezuela y tercera del mundo, después de las hidroeléctricas Xiloudu, de China e Itaipú, entre Brasil y Paraguay.
Mientras los sedientos visitantes dejan sus vasos vacíos, se oye el estruendo de un trueno, seguido de varios bajones provenientes del mismo congelador.
Los venezolanos llaman “bajones” a los pestañeos o fluctuaciones y “apagones” a la ausencia eléctrica prolongada; ambos eventos son espontáneos y no producto del común racionamiento de Corpoelec.
Neida, que también fue trabajadora de la corporación, explica que cuando racionan la energía en los circuitos grandes del SEN se desestabilizan los circuitos pequeños y causan “bajones”.
“Es la hora de los bajones y eso que aquí no es tan grave como en el resto del país. Nuestro consumo es menor porque la población no pasa de 200 mil habitantes. También por nuestra cultura: mientras en las ciudades hay cuatro televisores encendidos, en Amazonas hay uno”, explica Joaquín.
Es marzo de 2025 y la crisis eléctrica en Venezuela es cada vez más aguda. Con la idea de alivianar al ya desmejorado SEN de los embates del fenómeno climatológico “El Niño”, el gobierno nacional decretó dos días de parada en la jornada laboral semanal de las instituciones públicas. La medida de seis semanas inició el pasado 24 de marzo.
Según Joaquín, las fallas de la energía eléctrica en Amazonas son menores que en el resto del país; en Puerto Ayacucho la inestabilidad aumenta en las horas pico y, “desde enero de 2025 empeoró”, informa Argelio Guzmán, presidente del Comité de Usuarios de Servicios Públicos de la región.
Este Comité, que diariamente lleva el pulso de las fallas de este y otros servicios, registra que entre las 12:00 y 3:00 de la tarde ocurren al menos cinco fluctuaciones, una de las cuales es un apagón no menor de una hora. El horario no es excluyente.
Por ejemplo, el martes 11 de marzo de 2025, la mitad de Puerto Ayacucho quedó a oscuras durante cinco horas desde las 5:30 de la tarde.
“Lo recuerdo porque ese fue el día de la (presentación de la) Memoria y Cuenta del gobernador (Miguel Rodríguez, Amazonas). Él como que sabía que se iba a ir la luz, porque llevó una planta (eléctrica) para su evento”, comenta Guzmán.
El punto brillante
María del Carmen Contreras, de 69 años de edad, recuerda que tenía seis cuando llegó con su familia a Puerto Páez. Aquel pequeño caserío de unas pocas viviendas dispersas ya estaba iluminado.
Carmela, como también la llaman, da fe de que por el final de la década del 50 y comienzos del 60, ya Puerto Páez tenía electricidad termogenerada con una planta diésel.
“Primero había una plantica pequeña que el plantista prendía desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, y la dejaba toda la noche sólo si había algún enfermo en el pueblo o un velorio y había que colaborar con el gasoil”, cuenta.
En 1967, cuando Carmela retorna a Puerto Páez tras haber permanecido dos años fuera, encuentra más novedades en la electrificación de su pueblo. “Cuando venía bajando de la avioneta, vi todo diferente, todo estaba iluminado”.
La electricidad ya no era interrumpida sino continua y comenzaban las operaciones de dos plantas nuevas (operadas con diésel) que mantenían al pueblo energizado día y noche.
“A las 6:00 de la mañana y 6:00 de la tarde era el cambio de planta, una pasaba todo el día encendida y la otra pasaba toda la noche”, testifica Carmela.
Esta electrificación también fomentó una nueva dinámica comercial e institucional. “Puerto Páez era pequeño pero tenía todo: teníamos aeropuerto, oficina de Aeropostal (antigua aerolínea), un Banco de Venezuela y correo”, también recuerda Carmela.
Puerto Páez era, para los habitantes de Puerto Carreño, el punto brillante que veían desde su orilla del río Orinoco, mientras ellos estaban en penumbra o apenas gozaban de unas pocas horas de electricidad al día.
Magno Barros, un abogado y comunicador social de Puerto Ayacucho, cuyo padre colombiano fue uno de los operadores de la única planta eléctrica de la capital de Vichada a mediados de los 70, recuerda que “la planta de Puerto Carreño sólo se encendía cinco horas y únicamente por la noche”.
El permanente brillo de Puerto Páez, en esa época, les recordaba a los carreñenses el abandono en el que los mantenía el Estado colombiano. Por eso, “si Colombia no nos quiere que nos adopte Venezuela”, le confesó una lugareña a los investigadores colombianos Juan Felipe Riaño y Fernando López.
Esta adopción de algún modo la consiguieron. “Venezuela siempre tuvo una mejor infraestructura eléctrica y por la electricidad muchos colombianos se vinieron a hacer vida a Puerto Ayacucho”, confirma Barros.
“En ese entonces, los colombianos se venían los fines de semana a bonchar (parrandear) para acá para Puerto Ayacucho y Puerto Páez”, refuerza Nelson Ventura, abogado y periodista de la capital amazonense.
Producto de esa interacción, 20 % de la población de Puerto Ayacucho es colombiana o de origen colombiano. Ventura calcula que en la asignatura que dicta en la carrera de Derecho de la Universidad Santa María de Puerto Ayacucho, al menos tres de cada 20 estudiantes a los que él imparte clases son colombianos.
Lo mismo “alrededor de 100 niños cruzan diariamente a Casuarito (población colombiana frente a Puerto Ayacucho) para estudiar primaria y bachillerato”, añade.
Barros también sostiene que “fueron los colombianos los que desarrollaron Puerto Ayacucho. A partir del 63, 64, llegaron muchos electricistas, herreros, mecánicos, carpinteros, constructores, tapiceros, confeccionistas, la mayoría de ellos, fundadores aquí de esas industrias”.
“La gran solución”
“En el Instituto de Planificación y Promoción de soluciones energéticas (Ipse) se observó que había una línea muy importante en el lado venezolano, a 115 kilovatios, que iba de Pijiguaos a Puerto Ayacucho”, se lee en una nota de prensa publicada en la website de la Presidencia de la República de Colombia, el 10 de julio de 2004, el mismo día de la conexión de Puerto Carreño al SEN Venezolano.
Ese día el Sistema Sur, avizorado dos años atrás por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, como “la gran solución” para Vichada, por fin da origen a la variante Puerto Nuevo – Puerto Páez – Puerto Carreño.
“Yo me siento muy contento de que ese proyecto al fin lo hayamos logrado concretar, y mañana firmaremos el convenio. Vamos a construir una línea de transmisión eléctrica”, anunció el entonces primer mandatario venezolano, Hugo Chávez, en su programa “Aló Presidente” del 22 de abril de 2003.
El 16 de mayo de 2003 arranca el proyecto “Interconexión Eléctrica Colombia-Venezuela, Puerto Nuevo-Puerto Páez-Puerto Carreño”. Según su ficha técnica, valorado en cinco millones de dólares, 3.9 correspondientes a Venezuela y 1.1 a Colombia. En el acuerdo quedaba claro que los recursos los pone Colombia a cambio de que Venezuela pague su parte con energía, en un plazo de siete años, hasta 2011.
La construcción de una línea de 34.5 kilovatios, con una capacidad estimada de 7.5 megavatios para el suministro de energía eléctrica a la localidad colombiana, consiste en tender una red de 17 kilómetros, tipo triángulo, que arranca desde Puerto Nuevo, cruza el Orinoco hasta Puerto Páez y, de allí, atraviesa el río Meta colombiano hasta Puerto Carreño. La mayoría del tendido, 14 kilómetros, está en Venezuela, indica la ficha.
El consorcio Schneider- GTM realizó el trabajo, bajo la supervisión e interventoría de la, para entonces, Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe), hoy Corpoelec, de Venezuela, y la gerencia de ISA (Interconexión Eléctrica S.A), de Colombia, la compañía encargada de transmisión de energía en ese país.
Los gobiernos toman toda clase de previsiones para garantizar la ejecución de la obra en un año y la vigencia del convenio internacional en por lo menos 20. “La viabilidad al proyecto se la dio la aprobación de las vigencias futuras excepcionales para la compra de energía a Cadafe hasta el año 2025”, se lee en la nota de la Casa de Nariño. Estas concesiones las otorga el Consejo Superior de Política Fiscal de Colombia (Confis).
Venezuela también hizo su parte. “Las guayas las llevaron con helicópteros de la Fuerza Armada Nacional”, cuenta Héctor Escandell, residente y profesor universitario de Amazonas, acerca del despliegue en la zona para acometer el proyecto.
Carmelo Osorio, otro testigo, también recuerda que las únicas tres familias de Pueblo Nuevo o El Burro, como le llaman a esa comunidad, protestaron porque las iban a dejar por fuera de la conexión, junto con Puerto Páez, a pesar de que pasaba por sus tierras.
“Iban a pasar la luz y el pueblito había quedado ignorado y en vista de que íbamos a quedar por fuera, mi mamá les hizo presión con las comadres, porque aquí las mujeres se decían así y, así fue que, gracias a Dios, hoy en día tenemos Luz”, relata Osorio.
Hasta entonces, ni el caserío de Pueblo Nuevo ni Puerto Páez estaban conectados al sistema Sur, a pesar de que se había activado 12 años antes. Osorio afirma que Puerto Páez se mantenía energizado por sus plantas, pero El Burro no contaba con esta instalación.
“¿Te acuerdas de las lamparitas de kerosén? Con esas nos alumbrábamos en ese entonces las tres familias fundadoras que vivíamos aquí: nosotros los Osorio, los Nava y los Rodríguez”, dice.
De “bajones” a “apagones”
El suministro de energía venezolana hacia la localidad colombiana comenzó con “pocas interrupciones por mantenimiento en la línea Puerto Páez – Puerto Carreño y por suspensión debido a las elecciones en Venezuela”, según describe la misma ficha del proyecto.
Por un tiempo se mantuvo así. Sin embargo, la determinación y voluntad política de ambos países, que se impone en la puesta en marcha del cometido, no alcanzó para anticipar lo que llegó más adelante y le quitó la corriente.
Los “pestañeos” del sistema dieron lugar a las quejas del lado venezolano. En 2009, los “bajones” se intensificaron y en 2010 “ya teníamos apagones hasta por cinco horas y racionamientos por tres y cuatro horas”, detalla Guzmán.
El Comité de Usuarios de Servicios Públicos debe su origen a esa época, cuando la sociedad civil toma las calles para exigir soluciones y defender sus derechos.
El deterioro del sistema eléctrico venezolano manifestó sus primeros síntomas en diciembre 2009, cuando se decretó durante 11 meses la “emergencia eléctrica” en Venezuela. Aquella situación se convirtió en una prolongada crisis que todavía mantiene al país con apagones continuos.
Barros divide al suministro eléctrico en antes y después del mega apagón del 7 de marzo de 2019, que se prolongó por más de una semana en algunos estados venezolanos y en cuatro cabeceras municipales del Vichada: “se radicalizó desde que comenzó la crisis y, los últimos tres años, han sido de decadencia”.
Otro escollo fue la accidentada relación entre Colombia y Venezuela, marcada por desencuentros desde la llegada del chavismo al poder. El 23 de febrero de 2019, Nicolás Maduro rompió relaciones con el gobierno colombiano de Iván Duque, quien reconoció al entonces presidente de la Asamblea Nacional y líder opositor Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. En mayo de 2020, el mandatario venezolano señaló a Colombia de albergar los campamentos donde se gestaba la “Operación Gedeón”, una supuesta conspiración que intentó derrocarlo.
A todo esto se sumó la dificultad que enfrentó Colombia para pagarle a Venezuela.
De acuerdo con el diario El Espectador, un miembro de la administración de Iván Duque, dijo en 2022 que ”era muy difícil el pago, porque solo se podía hacer a través de bancos rusos (antes de la guerra entre Rusia y Ucrania)”.
Para ese momento, Rusia se había convertido en un socio estratégico para Venezuela a fin de burlar las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a funcionarios y empresas del Estado.
De acuerdo con ese medio, en octubre de 2020, tras la desconexión con Venezuela “se registró una deuda con el vecino país por $18.000 millones, en depósito judicial, por los problemas administrativos de las autoridades venezolanas”.
Hasta 2014, Colombia le pagaba a Venezuela desde Nueva York, recuerda Neida. Entonces, “(Puerto) Carreño era nuestro cliente número uno, siempre estaba al día, el pago lo reflejaban a través de la Gerencia de Comercialización de Corpoelec Amazonas y era muy bueno y puntual”.
En 2015, un documento da cuenta del escalamiento de los riesgos del acuerdo internacional de energía. Se trata de un “borrador de minuta de contrato” de la empresa Electrovichada S.A, administradora del servicio de electricidad dentro del departamento, que contemplaba el “suministro de energía eléctrica (compra-venta) por un período de 20 años, con fuentes convencionales y no convencionales (renovables) de energía en el municipio de Puerto Carreño, departamento de Vichada”.
“El suministro de energía eléctrica se obtiene por el vecino país de la República Bolivariana de Venezuela. Con la crisis diplomática y comercial entre Corpoelec y el Ipse (actual suministrador de energía), surge la necesidad de prestar un servicio óptimo, continuo y eficiente de energía eléctrica”, se lee en una de las consideraciones para celebrar este nuevo contrato, esta vez, al interior de Colombia y en búsqueda de otra alternativa al ya previsible fin del suministro venezolano.
El ‘mega apagón’ de Venezuela le puso el candado. El fluido eléctrico venezolano hacia Puerto Carreño es interrumpido el 1 de noviembre de 2020.
El punto oscuro
En 2018, Electrovichada aprobó comprar energía a la empresa RefoEnergy Bita, que dotaría a Puerto Carreño de una planta de biomasa que se puso en marcha el 12 de noviembre de 2021, un año después de la desconexión del Sistema Sur. El nuevo contrato daría al pueblo la tranquilidad de tener 24 horas continuas de energía eléctrica y, además, autogenerada.
Pero la biomasa colombiana, como el Sistema Sur venezolano, prometen pero no cumplen. Volvieron los racionamientos en Puerto Carreño y también las protestas por los tres y cuatro apagones diarios por más de tres horas cada uno. El jueves 2 de enero de 2025, los carreñenses estrenaron el año con su primer apagón, el cual se extendió por más de 28 horas.
La orilla de enfrente no está mejor. Ya no se ve el otrora punto de luz brillante y los residentes de Puerto Páez y Puerto Ayacucho también experimentan apagones más prolongados, a pesar de estar conectados al Sistema Sur.
Las fluctuaciones también colapsan los demás servicios básicos dependientes de la electricidad como agua y telecomunicaciones y ocasionan grandes pérdidas en los comercios y hogares.
“Después del mediodía hay demasiados bajones. Si usted está aquí, se va a dar cuenta; los aires acondicionados sufren mucho porque eso es a cada momento. También, de tantos golpes que recibe por los apagones, se nos daña bastante la bomba de agua”, se lamenta Carmela.
Las comunidades del 70 % del territorio de Amazonas no conectadas al Sistema Sur y energizadas con plantas diésel la pasan peor.
En San Fernando de Atabapo, al sur del estado Amazonas, permanecen 16 de las 24 horas del día sin luz, lo que equivale a 10 días del mes. Además, en los últimos ocho años, al menos siete plantas se han dañado. Muchas no llegaron al año de uso.
“Tenemos ya casi 20 años con ese mal servicio y el resto de los servicios básicos están totalmente colapsados”, afirma Yasmina Lima, una profesora y luchadora social de esa comunidad.
Como en el pasado con Puerto Carreño y Puerto Páez, pero al revés, Lima indica que ven, desde Atabapo, los puntos brillantes de sus vecinas de enfrente, las comunidades colombianas de Amanaven y Puerto Inírida, que sí tienen electricidad las 24 horas del día.
Más oscuridad
Jesús Rodríguez, un abogado que recopila momentos memorables de Puerto Ayacucho para realizar un documental, enseña videos y fotos de las manifestaciones cívicas realizadas en 1988, en reclamo de servicios básicos y que, según él, motorizaron los trámites para la activación del Sistema Sur, cuatro años más tarde.
“En esta protesta la gente reclamaba que no había plata para un repuesto de la planta, porque los repuestos y técnicos los traían de Estados Unidos, pero sí había para enviar un concejal a Ginebra a dar una ponencia”, describe.
El suministro de energía eléctrica abundante y limpia, no es lo único que ha puesto a prueba la eficiencia gubernamental en las poblaciones venezolanas de esta frontera.
Estas comunidades, en su mayoría indígenas y áreas de influencia del Arco Minero del Orinoco (AMO), están empobrecidas y plagadas de la corrupción, guerrilla y crimen organizado alrededor de la minería ilegal, el narcotráfico, y otros negocios ilícitos, que imponen su gobernanza criminal a ambos lados del Orinoco y El Meta.
El Estado está, pero es como si no estuviera. “Antes, el control del combustible era de la guerrilla, ahora, es de los militares. Ellos se rotan y cada 45 días le toca a un componente distinto (de la FANB). El ELN (Ejército de Liberación Nacional) está por debajo, afirma Jorge*.
Rodríguez también reporta varios casos atendidos en el hospital de Puerto Ayacucho por problemas neurológicos, confirmados de contaminación por mercurio pues, explica él, la dieta del amazonense es 80% pescado proveniente del Orinoco y los otros ríos conexos, a donde van a parar los desechos de la minería ilegal.
Lo expresado por Rodríguez lo confirmó en 2024 el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), en un informe titulado: “El crimen lento: Situación de los grupos vulnerables frente a la contaminación por mercurio en la Amazonía venezolana”.
El control del Estado tampoco aparece en lo que Pedro* llama “la pesificación de la economía local”, el fenómeno que obliga a pagar en pesos colombianos del lado venezolano, incluso, los propios productos nacionales. Pedro asegura que, por esta razón, los habitantes de Puerto Ayacucho como de Puerto Páez y Puerto Nuevo, están sometidos a una doble inflación: la que ya padecen los venezolanos y la que se genera por la especulación en el cambio bolívar-peso.
“Una luz si quisiéramos”
Como algo que puedo ser y no fue, Héctor Escandell, recuerda algunos esfuerzos de autogeneración eléctrica en Amazonas a partir del aprovechamiento de los cuantiosos ríos de la zona incluyendo el Orinoco, el más caudaloso y extenso del país, así como el abrasador sol, presente durante ocho de los 12 meses del año.
Como director regional del extinto Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR) hoy Ecosocialismo (MINEC) y, además, geógrafo y doliente de Amazonas, Escandell fue testigo y copartícipe de varios de estos esfuerzos.
El primero, un estudio realizado por el Servicio de Ingeniería del Ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial (1943), a partir del cual, 40 años más tarde, la CVG manejó la idea y trató de aprovechar el potencial de los raudales de Átures (municipio capital), pero no se concretó por cambio de gobierno.
Más adelante, no precisa fecha, la CVG también detectó potencial hidroeléctrico en 33 sitios del estado de los cuales avanzaron, a medias, los estudios de factibilidad con doble propósito (agua y electricidad) del río Cataniapo, pero tampoco cuajaron.
Un tercer esfuerzo, la microcentral hidroeléctrica del raudal de Danto, fue el único que se concretó, pero no se mantuvo. Edelca, filial de la CVG, construyó las turbinas y las ubicó en el caudal del río, pero en sequía no funcionaban por falta de un canal que no se previó. De la instalación sólo quedan vestigios.
El aprovechamiento de la energía solar tampoco llegó lejos, pues aunque los paneles solares aún funcionan, no alcanzan al 1 % de la capacidad de generación eléctrica instalada en el estado. Su mantenimiento y el almacenamiento de la energía, explica Escandell, es difícil y costoso.
A juicio de Escandell estos proyectos no prosperaron porque no hay voluntad política. “Siempre hemos conversado y creído que el problema eléctrico de Amazonas lo resolveríamos aquí mismo y para toda la región, si quisiéramos”, reflexiona.
A Escandell no le falta razón. A pesar de que tanto el actual Plan de la Patria 2025-3031 como las versiones de períodos anteriores –así se denomina el programa de gobierno de Nicolás Maduro– contemplan el uso de energías limpias y alternativas, los esfuerzos desde el Ejecutivo para diversificarlas e implementarlas han sido mímimas: hay parques eólicos en ruinas que jamás funcionaron; el programa Sembrando luz, que llevaba sistemas eólicos y solares a comunidades aisladas, está casi paralizado; la producción de la ensambladora de paneles solares y aerogeneradores no responde a la demanda nacional, y las leyes que faciliten la puesta en marcha de proyectos de esta naturaleza llevan años en discusión en la Asamblea Nacional.
En su crónica “Una pesadilla llamada Corpoelec, el fantasma de las promesas”, publicada en 2013 en la revista “La Iglesia en Amazonas”, el abogado José Luis Meza, fundador del Comité de Usuarios, retrata el viacrucis del pueblo amazonense en 2009 con el servicio eléctrico y plantea la viabilidad técnica de esas soluciones.
Ese artículo está sobre una mesa junto a un legajo de fotos y documentos amarillentos y desgastados que puso José Mejías, docente, activista de derechos humanos y también fundador de Comité, a quien le asaltan los recuerdos mientras muestra cada registro.
“Nos colamos (él y Meza) en una reunión con el presidente de Corpoelec, el general Hipólito Izquierdo, que estuvo aquí en Puerto Ayacucho. No nos querían dejar entrar y casi nos meten presos, pero al final entramos y planteamos la situación crítica que teníamos”, relata Mejías.
Lo hecho en aquella oportunidad tal vez no lo repita en la Venezuela de hoy, pues teme por su libertad. Le tranquiliza que, por ahora, los racionamientos no son tan prolongados como en 2009 y que la situación aún no es tan crítica como en el resto del país. Sin embargo, tiene la certeza de que todo empeorará.
_
Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir fácilmente los enlaces a nuestros artículos y herramientas.