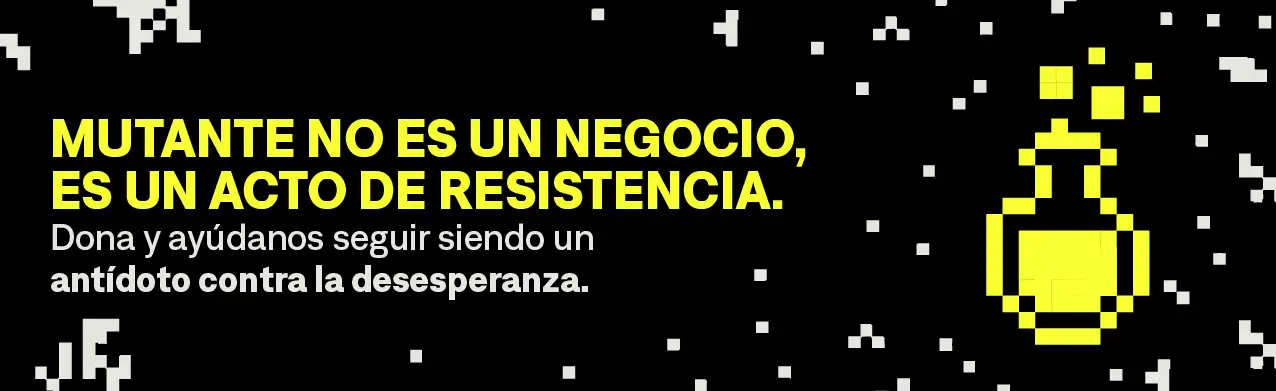Habitar la duda: Daniela Rea y el poder de cuestionarse el ejercicio periodístico

La reportera mexicana reflexiona sobre los dilemas del periodismo, el poder del colegaje y las posibilidades que la autocrítica ofrece a las nuevas generaciones.
Fecha: 2025-08-03
Por: Daniela Díaz R.
Fotos por:
DANIELA DÍAZ R.
Habitar la duda: Daniela Rea y el poder de cuestionarse el ejercicio periodístico
La reportera mexicana reflexiona sobre los dilemas del periodismo, el poder del colegaje y las posibilidades que la autocrítica ofrece a las nuevas generaciones.
Fecha: 2025-08-03
Por: DANIELA DÍAZ R.
Fotos por:
DANIELA DÍAZ R.
Daniela Rea (Guanajuato, 43 años) no le tiene miedo a la incomodidad. En la inquietud, la reportera mexicana parece encontrar siempre una oportunidad, sobre todo si se trata de luchar por un oficio más ético y justo, que ha ejercido durante más de quince años.
Daniela comenzó su carrera periodística en Veracruz y, desde entonces, ha pasado por numerosos medios de comunicación. Ha escrito nueve libros, dirigido documentales, y en todos ellos la defensa de los derechos humanos ha sido el hilo conductor. Desde inicios de los años dos mil, ha trabajado para que las voces y experiencias de mujeres, migrantes, pueblos indígenas y comunidades campesinas de los márgenes de México sean vistas y escuchadas.
“No todas somos madres, pero todas hemos cuidado”, con esa claridad comienza su más reciente libro, Fruto (2023), donde expande la mirada sobre los cuidados. Esas mismas reflexiones atraviesan su ejercicio profesional, en el que considera fundamentales la solidaridad, las redes y la autocrítica. En coherencia con esa apuesta, en 2007 fundó, junto a otros reporteros, la Red de Periodistas de a Pie, que ha impulsado, entre otras iniciativas, una alianza de medios locales en más de una decena de estados mexicanos. Todo esto en un país donde, según Reporteros Sin Fronteras, en 2025 fue asesinado al menos un periodista cada mes, lo que lo consolida como el más peligroso para ejercer el oficio en la región.
En Colombia, el panorama, lamentablemente, no es muy distinto. El año pasado, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 164 periodistas fueron amenazados. A este escenario de riesgo se suman problemáticas estructurales como la precarización laboral, la falta de financiación de los medios de comunicación y violencias que también se reproducen en su interior, como el machismo y el racismo.
Frente a un escenario donde emergen desafíos de manera permanente nace la premura por proponer nuevos paradigmas éticos para que —más pronto que tarde— el periodismo sea un oficio donde no se repliquen las desigualdades y opresiones que se denuncian o, donde el afán del click o la rivalidad desmedida no sean la regla sino la excepción. Justo en ese andar Daniela Rea identifica un potencial transformador.
“Las conversaciones siempre nos hacen pensar y no pensamos en soledad”, dice mientras dialoga con Mutante en la Ciudad de México. Si bien admite de entrada que prefiere hacer las preguntas, responde con generosidad y con la curiosidad genuina de quien ya no ve en sus colegas competencia, sino maestros, aliados y cómplices.
Daniela Díaz (DD): En Colombia existe una suerte de pugna entre el activismo y el periodismo ¿Cómo se ha sorteado ese debate en México?
Daniela Rea (DR): Es una pregunta que nos hemos hecho mucho y creo que, aún más, a partir del 2011, porque en ese año un grupo armado secuestró a tres amigos periodistas que habían ido a cubrir a una cárcel. Eso hizo muy visible la violencia contra los periodistas, así que a partir de ese hecho nos organizamos, salimos a marchar. Fue un momento muy contundente. Luego, la lucha creció, nos manifestamos y reclamamos nuestros derechos ya no solo en términos de seguridad, sino también de derechos laborales.
La pregunta se ha hecho en México y está presente. Es una pregunta que va y viene según la coyuntura. Con el gobierno de Felipe Calderón (2006 – 2012) y de Enrique Peña Nieto (2012 – 2018) donde hubo muchos asesinatos de periodistas, la pregunta sobre la mesa fue: ¿quién defiende a los periodistas? Con el gobierno de López Obrador el discurso tomó relevancia, pero desde otro lugar. López Obrador desde su izquierda populista juzgó a los periodistas que hacían trabajo en contra de su gobierno. Así que aquí el activismo se asoció, desde el gobierno, a un activismo de derecha.
En pocas palabras es una pregunta que ha estado presente y que no siempre apela a lo mismo. A mí personalmente me distrae y no me parece relevante porque siento que da igual si eres periodista o activista, no importa cómo te nombren sino el trabajo que estás haciendo. Sin embargo, dado que es una pregunta que permanece… ¿Qué es lo que revelaría saber esa respuesta? A lo mejor revelaría que para algunas personas sí es importante enunciarse como activistas.
Pienso, por ejemplo, si esa pregunta puede sostener de una manera más sólida a periodistas que se han visto en riesgo o han sido vulnerados. Por otro lado pienso si agregarle la característica activista al periodismo no es una forma de reducir el rigor. A lo mejor decir: “tú no eres periodista, eres activista” es una forma de depreciar el valor de tu trabajo porque no estás apelando a los valores que importan socialmente en el periodismo. Creo que más que pensar en si el periodista es activista o no, para mí, lo relevante es pensar en qué implica agregarle ese adjetivo que, usualmente, busca despreciar el trabajo del periodista y, en tanto, disminuir la capacidad de denuncia contra un Estado.
DD: En esa misma discusión ha estado la problematización de cómo retribuimos justamente a nuestras fuentes más vulnerabilizadas…
DR: Es una discusión que he tratado de pensar en términos de, por ejemplo, si le voy a pedir a una persona una entrevista y eso implica que ese día no vaya a trabajar… Estoy completamente de acuerdo que se pague el día de trabajo, el traslado, que se pague cualquier cosa que haya implicado no sólo el trabajo sino los cuidados. Cuando hicimos un documental sobre una comunidad indígena que había tenido muchos conflictos, surgió una discusión sobre ese mismo tema, una oenegé que los acompañaba nos contó que el dinero ahí ya había generado muchos problemas. Así que lo que se decidió fue una cooperación de otra forma. No sé, si íbamos a entrevistar a una señora que hacía pan, dejamos tres costales gigantes de harina. La pregunta es importante porque nos hace pensar e imaginar muchas formas de poder retribuir.
DD: Ahí surge otra pregunta que se ha hecho popular en los últimos años y tiene que ver con escribir sobre problemáticas que son ajenas a nuestras experiencias personales ¿Ha logrado saldar esa inquietud?
DR: A un médico nunca se le cuestiona si debe curar o no a una persona dándole medicinas que probablemente le afectan la flora intestinal. En un momento de nuestro ejercicio no nos hacíamos tanto ese cuestionamiento porque sabíamos que este oficio tiene un deber social, que es nuestra obligación escribir la historia de otras personas porque debemos usar los recursos a los que tenemos acceso para replicar historias de quienes no los tienen; para que sus historias lleguen a otros lugares, para que tengan más resonancia, para que se resuelvan problemas.
Siento que en un primer momento la pregunta surge cuando escuchamos esas otras voces que reclaman por la forma en la que han sido miradas y han sido contadas. Entonces esa pregunta que, se supone que no nos hacíamos, aparece y es importante porque nos ha interpelado en la forma en la que hemos hecho nuestro trabajo, que puede que no haya estado chido. Me parece que es una pregunta válida y que es esencial que se plantee, porque como pregunta lo que ha hecho en mí es ponerme a pensar en lo que implica contar las historias de otras personas, la responsabilidad, la posibilidad de devolver una mirada y a la vez, analizar el sesgo de mis prejuicios.
DD: ¿Cómo se atienden esas inquietudes sin caer en la autocensura?
DR: Justamente, me preocupa que esa duda llega a ser paralizante, ya que podemos caer en el simplismo de decir, “claro yo no soy de la comunidad LGBTIQ+ así que no puedo contar sus historias”, por mencionar solo un ejemplo. Me inquieta que en lugar de hacernos pensar en cómo mejorar la práctica, nos paralice. Hay una cosa que es importante reconocer y es el acceso a los medios, no perdamos de vista que, a veces, los espacios en los que se publican nuestras historias también importan.
Eso mismo me lo cuestioné en Fruto (2023), porque estaba hablando de un mismo tema con mujeres muy diferentes y se me hizo curioso pensar que a lo mejor esa pregunta desde la literatura no te la haces tanto. Y quizá está chido que habite otros lugares, no solo el periodismo. Aunque insisto en que es necesario pensar la pregunta como algo que nos lleve a discutir y no a encerrarnos. Podemos llevar esas dudas a las personas con las que estamos trabajando: ¿Qué te gustaría que yo contara de tu historia? En lugar de tenerle miedo esas inquietudes lo mejor sería llevarlas a quienes creemos que no tenemos el derecho de narrar, conversar, enfrentar el miedo a equivocarnos.
Es más común que nos preguntemos por qué quiero contar esta historia y pocas veces por qué las personas quieren contar su historia. Por eso es primordial escucharlas porque en esa medida nuestra chamba también puede ser responsable y encontrar un punto en que ambas intenciones se armonicen.
DD: Los periodistas estamos sometidos a un escrutinio constante, propio y ajeno ¿Cómo maneja usted esa presión?
DR: Los periodistas estamos idealizados, pero también idealizamos. Somos nosotros construyendo cierta mirada sobre las personas, y muchas veces no es justo atribuirles ciertas características. Debemos trabajar en esa mirada, complejizarla, cuestionarla. Siento que eso tiene que ver con los sueños que nosotros estamos depositando sobre esas personas, más que con una acción de ellas mismas. Me acuerdo de un reportaje sobre policías comunitarias, en el que cuando me di cuenta que no era como yo creía, me sentí como una novia traicionada (risas). O sea, ¿esperaba que una comunidad indígena resolviera los deseos de justicia de una sociedad blanca, capitalista?
DD: ¿No cree que eso sucede por la idea clásica en el periodismo de que somos una suerte de salvadores, de héroes y heroínas?
DR: Siento que estas regiones que habitamos, los países en los que vivimos en América Latina, siempre nos ponen en situaciones muy al límite de las violencias que nos toca reportear y de las circunstancias en la que nos toca trabajar. Por eso ha sido importante darme cuenta de mis posibilidades ante esas circunstancias, más cuando tenemos tan arraigada la figura de los héroes y de la valentía. Normalizamos las condiciones precarias y de violencia en las que trabajamos. Así que en ese sentido para mí ha sido bien importante hacerme consciente de esos elementos y entender mis propios límites, que no fueron tan tangibles sino hasta que tuve a mis hijas.
DD: En este trabajo no nos enseñan a ponernos límites…
DR: Fue mi responsabilidad con ellas [mis hijas] lo que me hizo ir detectando esos límites y uno de ellos fue, por ejemplo, hasta qué punto puedo escuchar el afuera y no escuchar el adentro. Me pasaba que entrevistaba a familiares de víctimas, pero apenas llegaba a mi casa no tenía nada de paciencia para escuchar una queja de las niñas. Eso fue duro. Una cosa importante fue detectar cuáles son las cosas que están en el juego, esas condiciones límites en las que trabajamos. Problematizar las narraciones con las que crecimos de la figura del periodista súper valiente.
Ir viendo hasta dónde sí y hasta donde no, reconocer si hay un agotamiento mental que es muy natural. Por eso he aprendido a decir: ‘ya no puedo seguir escribiendo de esto porque no estoy bien, porque no estoy poniendo atención suficiente, voy a escribir de otra cosa y luego regresaré o a lo mejor ya no’. Por otro lado, también se vuelve crucial confiar en los relevos. Yo empecé a escribir sobre estos temas hace más de veinte años, y ahora ya hay otra generación que está haciendo las cosas muy bien.
DD: ¿Qué le hubiese gustado saber a esa joven Daniela Rea que empezaba a reportear en Veracruz?
DR: Me hubiera gustado saber antes la importancia del autocuidado y de acompañarnos, aunque lo hicimos muy intuitivamente, de organizarnos en redes formales o informales, algo que a lo mejor hubiera estado chido saber un poquito antes. Y aquí me ha surgido un temor y es que ante el horror que se vive y que está presente en las condiciones en que reporteamos, me me vuelva cínica como una forma de protección. Entiendo el ser cínico como ser egoísta, aislar, como el no pensar en las cosas y consecuencias. ¿De qué manera podemos cuidarnos sin cruzar esa línea?
DD: ¿Hay algo en particular que nuestra generación esté haciendo diferente a la suya?
DR: Hay una resonancia de muchas cosas que están pasando en el mundo y las nuevas generaciones del periodismo las han adoptado para bien, para ejercitarlas. Aun así, hay que decir que lo que se puede hacer ahora es porque hubo otros haciéndolo antes. Que a mis 28 años pudiese publicar mi primer libro no fue porque fuese una genia, sino porque otras mujeres abrieron camino para que yo llegara con este camino andado.
Es decir, yo puedo hacer lo que hago porque Blanche Petrich Moreno se fue sola, como única mujer, a cubrir conflictos armados. Que ahora a sus 20 años estén hablando de los cuidados y las redes es porque se empezó a pensar hace una década. Esa especie de reconocimiento y gratitud hacia atrás te compromete hacia los que van a venir después. No olvidemos esos pactos de reciprocidad.
Hannah Arendt lo dice de una forma muy linda en un libro sobre educación en donde señala que lo que permite la sobrevivencia de la especie son los pactos hacia atrás y hacia adelante. Si no, caemos en la arrogancia de uno u otro lado. Caemos en la arrogancia de, ¡Uy, eso ya lo hice! o ¡Uy, mira lo que estoy haciendo! Me gusta reconocer de dónde vienen las ideas que tenemos. De quién nos alimentamos para tener esas ideas, pensar estas cosas, de quienes labraron los caminos que hemos andado.