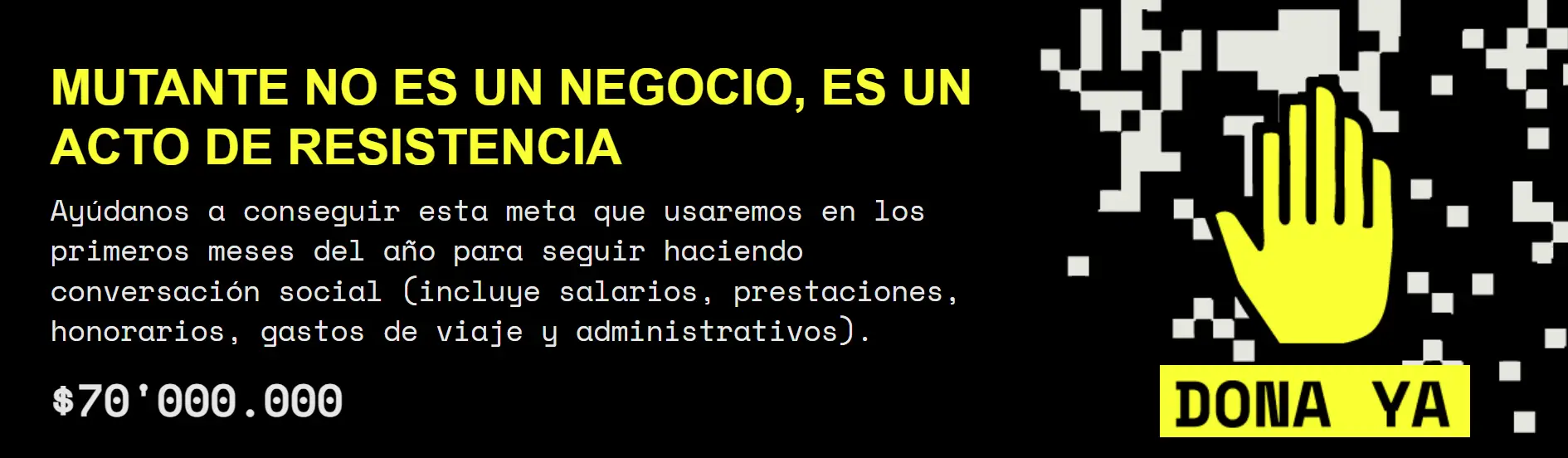¿Cuándo llegarás por mí, ICE? Una historia más de la angustia migratoria en Trump 2.0

Desde un restaurante mexicano en Misuri, Laura Garza, una inmigrante colombiana, retrata el miedo silencioso de los latinos tras el regreso de Trump y sus redadas exprés. Entre órdenes ejecutivas y rumores de deportaciones, cada jornada se vive con la incertidumbre de quién faltará mañana. Pero la vida sigue: se atienden mesas, se sonríe a los clientes, se intenta no pensar en lo inevitable. Porque qué más.
Fecha: 2025-02-14
Por: LAURA GARZA*
Ilustración por:
WIL HUERTAS CASALLAS @uuily
Fecha: 2025-02-14
¿Cuándo llegarás por mí, ICE? Una historia más de la angustia migratoria en Trump 2.0
Desde un restaurante mexicano en Misuri, Laura Garza, una inmigrante colombiana, retrata el miedo silencioso de los latinos tras el regreso de Trump y sus redadas exprés. Entre órdenes ejecutivas y rumores de deportaciones, cada jornada se vive con la incertidumbre de quién faltará mañana. Pero la vida sigue: se atienden mesas, se sonríe a los clientes, se intenta no pensar en lo inevitable. Porque qué más.
Por: LAURA GARZA*
Ilustración por:
WIL HUERTAS CASALLAS @uuily
Sobre mi escritorio, muy a la vista, tengo el número de tres organizaciones dispuestas a ofrecer ayuda jurídica gratuita. Son los números que nunca quiero marcar, pero que debo memorizar. También llevo conmigo una cartulina roja, no más grande que mi cédula, con instrucciones en español y un mensaje en inglés para el agente que llegue a preguntar por lo que sea que preguntan los agentes de inmigración. No me he topado con el primero desde que Donald Trump, o como le dicen a veces mis compañeros de trabajo: el “trompetas”, volvió a la presidencia de Estados Unidos.
La información en español de la tarjeta es sencilla: no abra la puerta, no conteste preguntas, no firme ningún papel y entregue esto al agente. La parte en inglés cita la cuarta y quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Ambas defienden el derecho a guardar silencio y a negar cualquier registro, a menos que haya una orden firmada por un juez con el nombre del involucrado. Lo que más capta mi atención está escrito al final: “These cards are available to citizens and noncitizens alike” (Estas tarjetas son válidas tanto para ciudadanos como para no ciudadanos).
“Si nos agarran, ya valimos madre”, me dijo Miguel una mañana, minutos antes de empezar nuestra jornada en el restaurante. A pesar de las tarjetas que respaldan derechos tanto para ciudadanos como para no ciudadanos, y de los números de abogados a los que él también puede acceder, la sensación de indefensión sigue intacta para quienes tienen un estatus migratorio irregular. Así les pasa a muchos de mis compañeros.
El restaurante mexicano donde trabajamos Miguel y yo está en Misuri, en pleno Medio Oeste estadounidense. Tierra republicana. Pero este lugar, como tantos otros, es una isla hispana en medio de la fast food y los shopping centers. La música de banda suena durante toda la jornada, mientras los corridos, la cumbia y el rock mexicano estallan en los oídos cada vez que entras a la cocina. Hay piñatas colgadas del techo, adornos de caballerizas y algunas pinturas alusivas a leyendas indígenas. También hay retratos de mexicanos en rancherías, atendiendo sus labores del campo. El bar ofrece cerca de quince marcas distintas de tequila y, desde las 11:00 de la mañana, cuando abrimos al público, ya se ven clientes tomando margaritas.
Los dueños son ciudadanos estadounidenses con familias mexicanas. Son bilingües y mantienen costumbres hispanas. La mayoría de los trabajadores también son mexicanos: de Guanajuato, de Chiapas o de Oaxaca, salvo un compañero guatemalteco y yo, colombiana. Algunos hablan poco español porque su lengua principal es una variante indígena. Otros dominan el español, el inglés y su dialecto, como ellos mismos lo llaman. Los compañeros —y sus familias— que provienen de estas comunidades en México, cruzaron la frontera de forma irregular. No tienen estatus migratorio y son los más vulnerables ante las redadas de Trump.
Las tensiones comenzaron a sentirse en el restaurante a principios de enero, cuando las noticias sobre una posible deportación masiva se hicieron frecuentes. De los treinta empleados, solo cinco tienen residencia o permiso de trabajo, una es ciudadana y yo tengo una visa que me permite estar aquí, pero me prohíbe trabajar. Los demás no tienen papeles.
“Él nos va a poner problema a nosotros”, decía con amargura Carlos* al ver los reels en redes sobre las promesas de Trump contra la migración irregular. Carlos está por cumplir cuatro años en Estados Unidos, después de haber intentado cruzar la frontera nueve veces.
El punto de quiebre fueron las órdenes ejecutivas que el presidente emitió tras su posesión. Ordenó la deportación exprés de migrantes irregulares —sin audiencias—, autorizó redadas en iglesias, hospitales y escuelas, y negó la ciudadanía a los hijos de no residentes (aunque esta última orden fue pausada por un juez). Las imágenes de cientos de deportados generaron temor. Las noticias sobre redadas aumentaron y quedó claro que el migrante más estigmatizado por el Gobierno sería el de rasgos latinos.
Entonces, la incertidumbre hizo eco entre nosotros. Antonio* me había contado que fue su familia quien lo convenció de venir a Estados Unidos para “salir adelante”. “Yo no quería venir, yo rezaba en las noches para que no pudiera cruzar”, me confesó. Pero cruzó. Ya lleva casi seis años trabajando en este país. Hace uno tuvo su primer hijo. Ahora es él la razón de sus rezos cada noche.
“No quiero que mi niño se quede solo en este país”, dice, porque tanto él como su pareja son irregulares, pero su hijo es ciudadano. A ellos los podrían deportar de forma exprés, y su hijo quedaría al cuidado de un familiar o del Gobierno. Mantenerse juntos implica abogados y burocracia. Me confiesa que tiene miedo, que es normal que yo también lo tenga, y me aconseja que esté tranquila, porque lo que vaya a pasar es inevitable.
Pero es difícil ignorar el tema. Aunque los días en el trabajo parecen normales y se habla poco de las deportaciones, el temor ya está sembrado. Cada mañana, al llegar, busco a mis compañeros con la mirada, me aseguro de que estén todos y observo sus rostros, tratando de descifrar si hay alguna noticia en sus ojos. Antes, si alguien faltaba, apenas lo notaba; ahora, cuento a los de la cocina, a los lavaplatos, a los meseros. Por la tarde, respiro aliviada cuando veo al del bar en su puesto, sonriente y con su característica actitud grandilocuente. Vive lejos, por eso me preocupo.
“¿Cómo andas, Mauro?”, le pregunto.“Nos andan cazando como a pinches ratas, Laurita. Pero qué más vamos a hacer”, dice sin dejar de sonreír. Mientras los clientes sigan llegando con hambre y sed, nosotros seguiremos sonriendo y deseándoles que disfruten su comida.
De repente, en medio de la jornada, corre el rumor de una noticia: dicen que los del ICE (Immigration and Customs Enforcement) fueron a un restaurante a treinta minutos de aquí, que se llevaron a los de la cocina, que llegaron antes de que abrieran. Un amigo me muestra la página de Facebook donde reportaron el hecho. Han publicado la foto del restaurante: uno mexicano, igual al nuestro, tan parecido que me veo reflejada en sus vidrios. Sobre la puerta, un letrero de “CERRADO”.
Y entonces te toca contener las lágrimas. Pensar que tu restaurante es el siguiente. Que van a venir a llevarse a tus amigos. Que incluso pueden llevarte a ti. Y que solo vas a poder contemplar la escena, como si fuera una obra de teatro en la que cada quien asume su papel. Algunos intentarán mezclarse entre la gente y pasar desapercibidos. Otros serán los protagonistas de esta historia de deportación. Ellos serán capturados (quizá tú también) y la obra quedará servida para alimentar el espectáculo de Trump, para estigmatizar al migrante latino. Para generar terror.
Y entonces te llega otra mesa para atender. Sonríes, queriendo espantar el miedo, y sigues con tu trabajo.
Porque qué más.
Algunos ya empezaron a poner las cosas en orden. Están vendiendo carros, dando instrucciones a familiares y personas cercanas. Mientras sea posible, evitan salir de su entorno. La prevención lleva a la soledad, la soledad a la angustia, la angustia a la ansiedad y a la depresión. Ese es el ritmo de emociones que se vive estos días. Hasta que decides no darle más vueltas al asunto y sigues con tu vida, con tu rutina, sin importar el riesgo.
Los jefes aparentan calma. Nos dicen que el ICE debe notificarles antes de una visita y presentar una orden (aunque hay noticias de que en otros estados han llegado sin avisar ni mostrar nada).
“Si no la traen, nosotros podemos negarnos a dar información sobre los empleados. Si vemos peligro, podemos avisarles para que se vayan. Lo importante es que no corran”, dice la dueña mientras señala la radio con la que se comunican algunos trabajadores.
Algunos de mis compañeros viven juntos y cerca del restaurante. Entre ellos han tomado medidas: no abrir la puerta si llega migración y, si los detienen en la entrada o cerca de casa, no delatar a los demás.
Cuando les pregunto cómo están, las respuestas varían tanto como los tipos de migrantes. Cada uno tiene una historia, un propósito distinto para haber venido. Tengo amigos que vinieron a trabajar y a ahorrar porque en su ciudad natal hay pocas oportunidades de estudio y violencia. Algunos dejaron a sus esposas e hijos y trabajan con la idea de volver. Entonces, aunque temen ser deportados, sienten que al menos regresarán a casa.
Pero otros vinieron para quedarse, para acceder a oportunidades que en su país no tienen. Y la vida, poco a poco, les va echando raíces: un amor, un hijo, un grupo de amigos. Hacen vida aquí. Ellos sienten más la amenaza.
Incluso algunos de los que llegaron con la promesa de regresar ya no parecen querer volver. Extrañan su tierra, sus cosas, pero aquí han encontrado algo que hacer, algo en lo que son buenos. Les pagan bien. Son personas que nunca tuvieron oportunidades y, si vuelven, difícilmente podrán darles a sus familias la calidad de vida que desde aquí les garantizan. Piensan en terrenos, en negocios, planean su futuro allá, pero no se deciden a regresar porque han encontrado una razón para quedarse, un sentido.
Al final, eso es lo que busca un migrante: sentido.
Yo me siento de paso. Trabajo mientras estoy y convivo con el temor de una redada. Todavía no sé dónde está mi sentido, o si puede encontrarse en un lugar. No sé cómo me afectaría perder este espacio que he construido en poco más de un año, un año que se siente como dos y, a veces, como toda una vida. Pero sé que, para muchos de mis compañeros, perder este lugar sería como perder una extremidad, un apoyo; sería mutilar sus proyectos, sus vidas.
Creo que mientras las personas sigamos buscando un sentido, la migración seguirá existiendo: legal o ilegal, regular o irregular, como explorador o como refugiado. Como sea, algunos necesitamos movernos para saber quiénes somos.
Los territorios también necesitan de otros para movilizar ideas, para entender nuevos dolores, para dejar que las nuevas pisadas cambien su ritmo, para recordar que hay otros, para sufrir con ellos, para fortalecer lo que se tiene, derribar viejas costumbres y hacer espacio para más vida.
Al final, el migrante renueva, moviliza, confronta ideas y da vida.
*El nombre de la autora y los nombres de las demás personas fueron cambiados por pseudónimos.
_
Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir fácilmente los enlaces a nuestros artículos y herramientas.