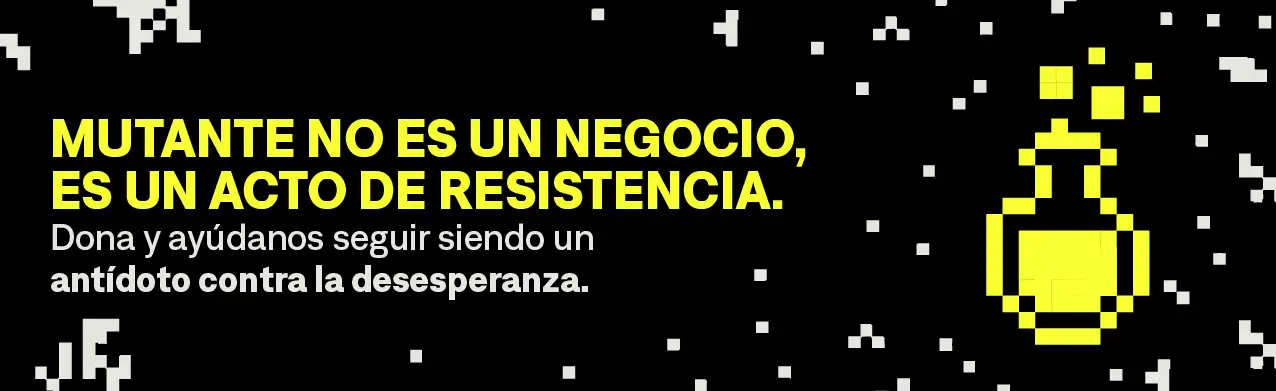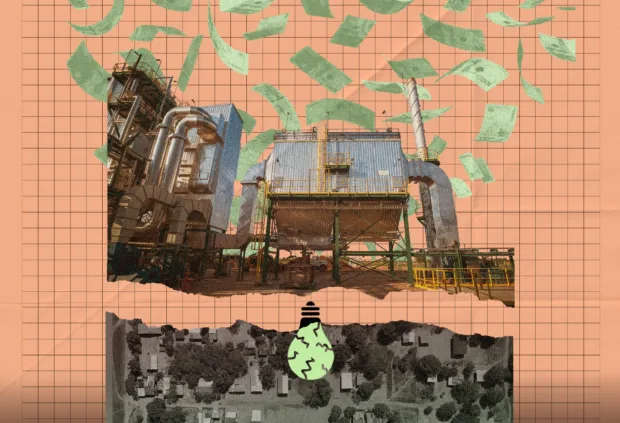Con mis ojos palestinos veo el mundo

Mutante conversó con Dima Khatib, periodista siria-palestina y directora del servicio digital AJ+, sobre cómo cubrir el genocidio en Gaza, cuál es nuestra responsabilidad como consumidores de información y qué acciones podemos emprender —incluso desde lejos— para no quedarnos inmóviles frente al exterminio que sufre Palestina.
Fecha: 2025-08-04
Por: Luisa Fernanda Gómez
Collage por:
MATILDETILDE (@matildetil)
Fecha: 2025-08-04
Con mis ojos palestinos veo el mundo
Mutante conversó con Dima Khatib, periodista siria-palestina y directora del servicio digital AJ+, sobre cómo cubrir el genocidio en Gaza, cuál es nuestra responsabilidad como consumidores de información y qué acciones podemos emprender —incluso desde lejos— para no quedarnos inmóviles frente al exterminio que sufre Palestina.
Por: LUISA FERNANDA GÓMEZ
Collage por:
MATILDETILDE (@matildetil)
Dima Khatib es siria y es palestina. Doblemente refugiada. Su padre, Hussam al-Khatib, nació en Tiberias, Palestina, en 1934. Fue obligado a dejar su patria en 1948 cuando, para crear el Estado de Israel, se le entregó una supuesta “tierra sin pueblo a un pueblo sin tierra”. “Este ya no es su país”, cuenta Dima que les dijeron a los palestinos cuando fueron expulsados. Ni su abuela ni el resto de su estirpe podrían volver a pisar Palestina. “Mi abuela murió esperando el retorno. Nunca regresó. Tampoco mi padre. Tampoco yo”.
Dima nació entonces en Damasco, Siria, en 1971, un año después del golpe de Estado de Hafez al-Assad. Y, de nuevo, fueron obligados a salir. Forzados a no volver jamás.
En 1997, se convirtió en periodista de Al Jazeera —la cadena de noticias más importante de Oriente Medio— y recorrió el mundo. Fue corresponsal en China y luego jefa de la oficina de Al Jazeera en América Latina durante casi una década. “Me inspiraba la lucha de liberación de los pueblos americanos para contarle a los pueblos palestinos”, dice.
Ha reportado desde más de 30 países y habla diez idiomas. No tener una tierra, afirma, la hace vivir sin apego, sin arraigo. “Los lugares a los que voy son los que se mueven, no yo”. Actualmente es directora de AJ+, la plataforma digital de Al Jazeera. Y como periodista, cubre todo con su ‘mirada de Sur Global’, entendiendo que el término no describe una geografía sino una relación de dominio.
Dima Khatib fue invitada a la 13° edición del Festival Gabo, en Bogotá entre el 25 y el 27 de julio de 2025. Mutante conversó con ella sobre cómo cubrir el genocidio en Gaza, cuál es nuestra responsabilidad como consumidores de información y qué acciones podemos emprender —incluso desde la distancia— frente a un exterminiocontra los palestinos que comenzó en 1948, y que desde el 7 de octubre de 2023 muestra su rostro más cruel.
Luisa Fernanda Gómez: ¿Qué estrategias utilizan para que su audiencia no se agote hasta la parálisis con el horror de lo que está pasando en Gaza?
Dima Khatib: Muy buena pregunta, porque claro, hasta yo me siento cansada viendo cadáveres de niños todos los días, o niños con hambre o gente muriendo en vida. Es insoportable. La primera etapa antes de hacerse esa pregunta es cómo aguantamos nosotros como periodistas en la sala de redacción, porque si nosotros no podemos saber cómo aguantar, ¿cómo vamos a facilitar eso para nuestra audiencia? Teniendo eso en cuenta, tratamos de cambiar el enfoque, tratamos de buscar otra manera de cubrir la misma historia, buscando algo de esperanza. Porque la gente ha estado movilizada durante 20 meses contra el genocidio y cada vez está peor. La gente se siente desesperada. Lo sentimos nosotros como periodistas también. Entonces hay que buscar iniciativas positivas o semi positivas en Gaza o fuera de Gaza, que tienen algún fruto, que llegan a algo. Aunque sea darle comida a una familia, estar jugando con los niños que ya no tienen escuela, calmar a una madre que ha perdido a sus hijos. Y descubrimos que la gente interactuó mucho con eso. Porque la gente ahora, después de 20 meses de genocidio, lo que necesita es esperanza e inspiración. La gente interactúa mucho con todo el activismo fuera de Gaza para Gaza, la gente que ha salido con las ollas, el Handala, que es parte de la flotilla contra el asedio de Gaza.
LFG: ¿Qué están haciendo ustedes como periodistas?, ¿qué haces tú, para cuidar de ti, para soportar?
DK: Es una paradoja, porque para sobrevivir tienes que cuidarte, tomar espacios en tu vida para hacer tu hobby favorito, estar con tu familia, estar tranquilo. Pero cuando haces eso, te sientes culpable. Yo me siento culpable comiendo todos los días. A mí ya no me apetece comer más de un plato, [más de] un tipo de comida. A veces durante días, como el mismo [plato], porque me siento culpable teniendo exceso de comida, cuando no puedo mandar ninguna comida a esta gente. El desafío es que cuando te cuidas te sientes culpable. Entonces es tratar de decir: lo estoy haciendo para poder seguir contando las historias de la gente y ellos me necesitan. Eso es lo que puedo aportar como periodista. Entonces tengo que aceptar de gozar, de dormir, de comer, de no estar enfermo. Porque si estoy enferma, baja el trabajo. No puedo bajar, el ritmo no puede bajar, no puedo tomar vacaciones. Todo eso es terrible, porque sinceramente, yo no puedo gozar de la vida desde que comenzó eso. Pero trato de tomar esos espacios para mí, pensando que eso me puede dar más fuerza para seguir.
Y se lo digo a todo el mundo, que hay que cuidarse uno al otro. Vemos a alguien, un colega que está mal, “¿Qué te pasa? Tómate el día”. “Oye, llevo tiempo sin verte en Instagram saliendo al desierto, como hacías antes. Sal al desierto”. También liberar a los demás de la culpa que ellos pueden tener. Yo creo que también es importante esa empatía entre nosotros y esa solidaridad entre nosotros que nos permite como comunidad fortalecernos en esos momentos y entender si alguien está enfermo o necesita descanso. Entender que cada uno también tiene un límite y nuestros límites son distintos.
"Yo no puedo gozar de la vida desde que comenzó eso. Pero trato de tomar esos espacios para mí, pensando que eso me puede dar más fuerza para seguir".
LFG: Estabas diciendo que ha habido mucha recepción de las audiencias, y yo como consumidora, no como periodista, me he preguntado con frecuencia si sirve repostear, republicar los contenidos que denuncian el genocidio en Gaza, porque siento que eso tampoco es suficiente…
DK: Sirve. Una persona como Bisan Owda, que es una periodista de Gaza y es nuestra corresponsal de AJ+, tenía una cuenta de Instagram pequeña, relativamente, antes del genocidio. Ha cubierto todos los días del genocidio. Todos los días sale y dice: “Yo soy Bisan de Gaza y sigo viva”. Y ella ahora tiene una cuenta grande, gracias a que tú, yo y todos compartimos su video, gracias al like que ponemos. Y ahora [ella] es capaz de movilizar el mundo con las ollas, fue iniciativa de ella. Hablo de ella mucho porque realmente ha logrado humanizar la historia palestina. La historia palestina antes de ese genocidio era relatada por periodistas profesionales —algunos buenos, algunos malos— desde la objetividad, desde lo que se tiene que decir, desde lo que no se puede decir, desde los dos lados, desde la política y desde el poder, y las voces palestinas han sido silenciadas. En los medios de comunicación, en Francia, en Alemania, nunca invitan a un palestino a hablar. Invitan a agentes, representantes de palestinos, pero no invitan a los palestinos. Siempre están representados por alguien que se cree capaz de representar la causa palestina, con buena intención, pero no siempre de la manera que hay que hacerlo. Bisan y muchos otros muy valientes periodistas en Gaza, han logrado conectar con las audiencias sin esas reglas impuestas por el poder. Ella no está protegida, no tiene casa, está siendo bombardeada como cualquier palestino. No tiene comida, no tiene acceso al baño, no se puede lavar el cabello. Se cortó el cabello en vivo porque no tiene champú. ¿Quién no va a conectar con eso? Es contar la historia: tú, el periodista y también la víctima. Pero con las herramientas, que son las redes que te pueden hacer llegar al mundo entero. Esa resistencia increíble del pueblo palestino es lo que nos obliga a nosotros a hacer algo.
LFG: ¿Y qué acciones podemos realizar desde acá, estando tan lejos?
DK: Puede ser que tú compartas [el contenido en redes] con tus amigos, puede ser que tú salgas a la calle repitiendo lo que dice Bisan. Puede ser ir a la embajada de Israel, la embajada de Egipto, la embajada de Estados Unidos, a todos los culpables responsables. Puede ser hacerle boicot a todas las empresas que son cómplices del genocidio. Hay un informe de Francesca Albanese sobre la economía del genocidio, donde muestra cómo hay empresas que tú y yo podríamos estar usando y pagando, que benefician el genocidio. Si todos nosotros dejáramos de usar esas empresas, ya no podrán financiar el genocidio. Por eso le impusieron sanciones a Albanese desde los Estados Unidos, porque está mostrando quiénes son los cómplices, además de los Estados y los gobiernos que sabemos. Nosotros no podemos estar alimentando eso. Hay muchas cosas que se pueden hacer, desde hablarle a la gente, desde educarse también, descolonizar el lenguaje usado por los medios, sobre todo aquí en el Sur Global, que están usando el mismo lenguaje que usan las agencias internacionales, que son el filtro del norte usando lenguaje que nos hacen a nosotros parecer malos [a sus ojos] y a ustedes parecer malos a nuestros ojos.
Lo que está pasando ahora en Gaza te puede pasar mañana a ti. Porque si se permite en Gaza ese holocausto, se lo pueden permitir en cualquier parte. El “Nunca más” [frase asociada con las lecciones del Holocausto y otros genocidios], es más. Si dejamos pasar el “Nunca más”, pasarán otros más.
"Lo que está pasando ahora en Gaza te puede pasar mañana a ti. Porque si se permite en Gaza ese holocausto, se lo pueden permitir en cualquier parte".
LFG: ¿Por qué es necesario descolonizar el lenguaje?
DM: Porque es un sistema colonial, instalado desde hace décadas, el que decide qué lenguaje, qué términos se van a usar. Si decir genocidio o no, cuando no le toca al periodista decidir eso. Siempre doy el ejemplo de que descubro aquí en América Latina que mucha gente no sabe que en el 48, cuando llegan los judíos migrantes refugiados de Europa, había gente indígena como mi familia palestina que fue expulsada forzosamente de su casa, desposeída y reemplazada por limpieza étnica por la población judía que se trajo Gran Bretaña regalando el territorio palestino —que no es de ellos— a otra gente. Hay gente aquí [en Latinoamérica] que no sabe eso, exactamente como muchos árabes no saben que cuando el descubrimiento de América pasó, había gente aquí. ¿Cómo que se descubrió? Había gente aquí, esclava, víctima de genocidio, como nos pasa a nosotros. Si podemos conectar nuestras historias, vamos a entendernos y vamos a dejar de usar ese lenguaje colonial y dejar de tener miedo al otro.
LFG: ¿Cuál es ese cambio social por el que debemos propender con estas acciones?
DK: Corregir la narrativa. Eso le va a cambiar a la gente su rumbo. En la charla [del Festival Gabo] mucha gente que vino a hablarme me dijo: “Me cambiaste el chip. Yo no sabía todo eso de Palestina y lo siento mucho porque he sido engañada y ahora voy a buscar. Voy a leer”. [Entonces] ella le va a enseñar a su hijo. Ella va a hablar con sus vecinas, con sus amigas. Así se hace el cambio. Poco a poco. En el desierto se mueven las dunas grano por grano. A mi juicio, el despertar de los judíos de Estados Unidos ha sido súper importante, y se hizo en TikTok. Fui a Estados Unidos a ver los campamentos de los estudiantes y había judíos de familias sionistas, que a los 18 o 19 años decidieron que no, que la historia les había sido contada de manera falsa, que [les dijeron que] no había un pueblo, cuando realmente los judíos que llegaron a nuestra tierra en Palestina habían sido recogidos por nuestras familias, en nuestras casas, como refugiados víctimas de un genocidio. Y luego nos echaron fuera. ¿Cuánto te va a cambiar la mente ese detalle? Son pequeñas cosas, pero que pueden tener mucho impacto.
LFG: El asedio a Gaza, como has ido diciendo, no empezó el 7 de octubre, ¿crees que en este momento está siendo visible, y el mundo está prestando atención al fin, gracias a las redes sociales?
DK: Si no fuera por las redes sociales Bisan jamás podría haber contado su historia. Como he dicho, se humanizó la historia de Palestina porque lamentablemente muchos medios prestigiosos, cuando cubren la historia de Palestina y la historia israelí, tienen reglas distintas. El palestino “muere en una explosión”, ¿qué fue?, ¿gas en la cocina? Y mueren 300 [palestinos] y no pasa nada. El israelí soldado “pierde la vida en la batalla”, y hacen una portada, [cuentan] que tocaba guitarra, que era amado por sus amigos, no lo muestran en uniforme, habrá matado a cuantos niños palestinos, habrá destruido cuántas casas [de palestinos]. Las redes sociales han mostrado también esto de ellos, porque ellos andan diciéndolo. Las redes han logrado construir una narrativa distinta a la de los medios que deshumanizan al palestino y no cuentan la historia desde el comienzo, sino desde el 7 de octubre. ¿Cuántos 7 de octubre hemos conocido nosotros los palestinos? Desde el 7 de octubre ha habido 1.000 7 de octubre o más. En Cisjordania hay 7 de octubre todos los días. En Cisjordania andan tomando tierras por la fuerza con soldados, arrestando a los niños palestinos en la calle, disparando en los checkpoints. Las redes han creado otra narrativa donde la gente ya se cansó de esa frialdad hacia el palestino. Gracias a los periodistas palestinos y a todos los que los apoyan desde fuera, que están a salvo, que están transmitiendo todos los días en Internet, en Instagram, en TikTok. A pesar de la censura, yo creo que ellos ganan porque sus voces son poderosas.
"¿Cuántos 7 de octubre hemos conocido nosotros los palestinos? Desde el 7 de octubre ha habido 1.000 7 de octubre o más. En Cisjordania hay 7 de octubre todos los días".
LFG: En la charla del Festival Gabo decías que como periodista cubres todo con tu mirada de Sur Global y que miras el mundo con tus ojos palestinos. ¿Cómo logramos tener esa mirada? ¿Cómo otros más podemos mirar con la mirada de Sur Global?
DK: Espejo. Cuál es mi historia y cómo quisiera que la cuenten. Cómo puedo ser representada yo en América Latina por un periodista latinoamericano. Y ahora cambiamos; cómo quisiera ese suramericano, ese indígena, ese estudiante, ese militante, ese opositor, ese activista político que yo cubra su historia. Creo que es importante que nos humanicemos como periodistas y que dejemos de tener ese deber de hablar todos de la misma manera y sobre todos los asuntos. De repetir las mismas palabras y comenzar siempre con lo mismo y definir todo con las mismas palabras. Porque “hay que ser imparcial”, “hay que ser neutro”, “hay que ser objetivo”. Yo la objetividad me la quité hace mucho tiempo y fue aquí, en América Latina que de verdad descubrí que no puedo ver las cosas como las ven los demás periodistas en otras partes del mundo. Porque mi historia es distinta, porque mi relación con la tierra que no tengo hace que yo entienda al indígena aquí.
Cuando viene otra persona que no tiene esa dolencia, tiene el lujo de juzgar desde otra mirada, desde arriba. Es una mirada colonial. Mi mirada de palestina hacia América Latina me ayudó a diferenciarme de los otros periodistas que vienen con una idea en la cabeza y que construyen toda la narrativa sobre esa idea. Hay una soberbia que yo no tengo. Gracias a Dios que mi historia personal creo que me hace más humilde frente a lo que le pasa a los demás y me permite escuchar, porque yo quiero que me escuchen cuando hablo de Palestina y sé cuánto duele si no me escuchan, cuánto duele si comienzan la historia el 7 de octubre y me niegan toda la historia mía pasada de refugiada, de mi familia que ha sido desplazada, expulsada de su casa, porque el 80% de los gazatíes han sido expulsados de sus casas en Palestina, que ahora es Israel. Si no puedes entender esa historia, no puedes cubrir Gaza.
Tienes que escuchar activamente. Sin juicios, sin prejuicios, sin ideas fijas. Hay que leer historia. Hay que buscar también quién escribió esa historia, porque es peligroso leer la historia escrita por el colonizador. Hay un despertar entre muchos que me da mucha esperanza. Hay judíos que salen ahora a decir esto es un genocidio y en mi nombre, no. Muy valientes. Y creo que ellos están haciendo el ejercicio del cual estoy hablando. Es importantísimo hacerlo porque ellos vienen también del Holocausto. Ellos están viendo lo que está pasando en Gaza con sus ojos del holocausto, como yo veía la historia de los indígenas de Bolivia con mis ojos de indígena palestina. Eso cada quien lo puede hacer. Si quiere.
"El 80% de los gazatíes han sido expulsados de sus casas en Palestina, que ahora es Israel. Si no puedes entender esa historia, no puedes cubrir Gaza".
LFG: ¿Cómo podemos conectarnos como Sur Global sin la intermediación narrativa del Norte Global?
DK: Ahora con la inteligencia artificial que tanto se critica, tú puedes traducir cualquier contenido. Úsala. Tienes acceso a miles de vídeos, a miles de artículos que están escritos en árabe, en inglés. Esas herramientas de la tecnología nos pueden acercar. Claro, hay que tener cuidado con quien andamos, ¿no? Si andamos con mala gente, pues vamos a tener malas ideas. Entonces hay que saber escoger, saber juzgar. Creo que el primer paso es informarse a través de la tecnología, porque no tenemos estructuras, lamentablemente, para conectarnos de manera directa. No hay suficientes periodistas que informen desde allá hacia aquí directamente y tampoco hay de aquí para allá. Pasamos siempre por las agencias. Por eso yo vine a América Latina para hacer eso hace 20 años o más. No hay mucha gente que hable español allí en el mundo árabe, y no hay mucha gente que hable árabe aquí. Entonces, usar la tecnología, allí hay muchas posibilidades. También conectarse con periodistas de manera directa, activistas en redes, porque las redes están abiertas a quienes quieran conectarse para construir una relación más íntima con la historia. Tú sientes solamente si te conectas de forma más íntima con la historia. Estructuralmente, creo que tenemos que ver dónde hay gremios de periodistas aquí y allá, y conectarnos a través de llamadas, intercambiar información. Romper ese monopolio de la información para que The New York Times no sea la referencia para nosotros sobre Colombia y la referencia para ustedes sobre Palestina o sobre Siria.
LFG: ¿Cómo has sentido la empatía selectiva de muchos colegas periodistas que solo empezaron a ver lo que estaba pasando en Palestina como algo grave cuando asesinan a otros periodistas?
DK: Pero ni siquiera. A mí me parece que hay ausencia de empatía hacia los periodistas palestinos. Es más, los pocos medios de comunicación que cubren las historias de los periodistas palestinos asesinados en Gaza o en Cisjordania lo hacen muy mal y repiten lo que dice el gobierno israelí. Eso pasó con mi colega, Shireen Abu Akleh, a quien un francotirador mató. Tenía el casco, tenía un chaleco de prensa, todo. La mataron en Yenín, Cisjordania. Salió el gobierno israelí a decir que fueron palestinos armados los que la mataron. Eso se decía aquí en América Latina. Empatía para los periodistas no hubo. No hay. 231 asesinados. Nunca han sido asesinados tantos periodistas. Es un récord histórico y los periodistas en el mundo ni siquiera se enteran. Porque deshumanizan al palestino en general, porque hay un racismo dentro de ellos contra el palestino, que piensan que merece morir. Que no pasa nada si muere.
Ver esta publicación en Instagram