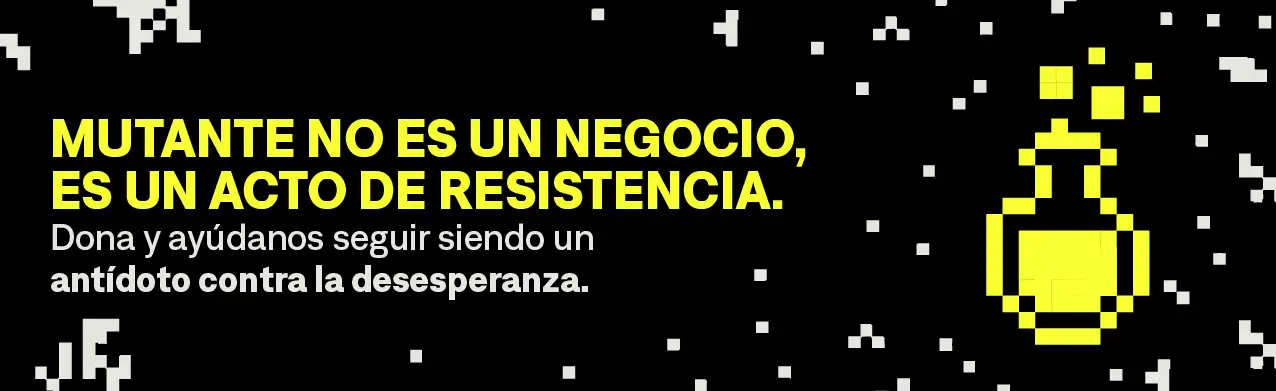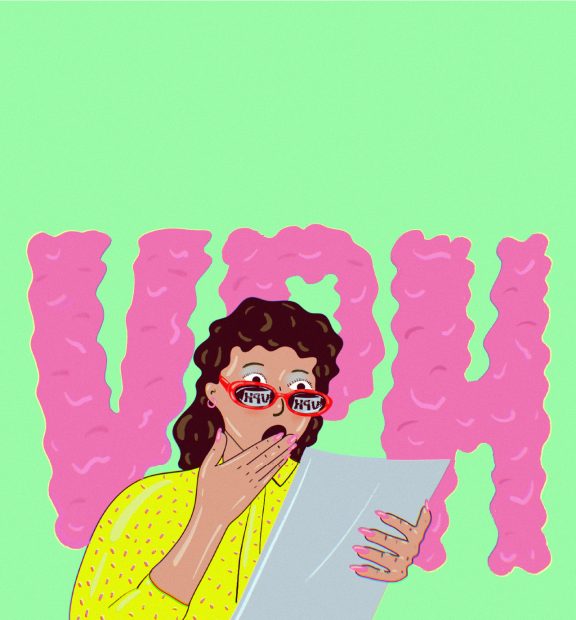Imaginar el pasado a partir de los pedazos que quedan: los espejos rotos de Daniel Cortés

En Espejos Rotos, su primer largometraje, el director colombiano Daniel Santiago Cortés transforma un archivo familiar en un relato íntimo sobre silencios, memoria y fragmentos del pasado que siguen resonando en el presente. Mutante conversó con él.
Fecha: 2025-08-27
Por: Elizabeth Otálvaro Vélez y Luisa Fernanda Gómez
Fotografía por:
GERMÁN GARCÍA
Fecha: 2025-08-27
Imaginar el pasado a partir de los pedazos que quedan: los espejos rotos de Daniel Cortés
En Espejos Rotos, su primer largometraje, el director colombiano Daniel Santiago Cortés transforma un archivo familiar en un relato íntimo sobre silencios, memoria y fragmentos del pasado que siguen resonando en el presente. Mutante conversó con él.
Por: ELIZABETH OTÁLVARO VÉLEZ Y LUISA FERNANDA GÓMEZ
Fotografía por:
GERMÁN GARCÍA
En la obra de Daniel Santiago Cortés Ramírez (Medellín, 1990), el archivo no es solo un repositorio del pasado sino una materia viva, capaz de reescribir memorias y abrir nuevas preguntas. Comunicador audiovisual de la Universidad de Antioquia y Magíster en cine documental por la Universidad Pontificia Bolivariana, su trayectoria se ha consolidado en torno a una exploración constante de imágenes olvidadas, con las que interpela los relatos oficiales y propone un cine fuera de los márgenes.
Sus cortometrajes Elan (2014), Memorias (2016) y 84 (2019), han participado en festivales nacionales e internacionales. Fue productor asociado del largometraje documental Las razones del lobo (2020). Y dirigió el corto Avalancha (2021), segunda parte de una trilogía que inicia con 84 (2020) y que explora la violencia histórica en Colombia a través de imágenes de archivo.
Espejos Rotos, estrenado en agosto de 2025, es su primer largometraje y nace precisamente de un hallazgo fortuito: un archivo familiar de fotografías y documentos que lo condujeron a la figura de Emely Vargas, una actriz del cine mudo colombiano quien además era su bisabuela. La película convierte esos fragmentos dispersos en un espejo quebrado de la historia, donde la memoria personal y la memoria del cine nacional se entrelazan.
En esta entrevista, Cortés habla del archivo como potencia narrativa, un lugar desde el cual imaginar lo que no se cuenta; sobre darle lugar a los secretos sin revelarlos y cómo reinterpretar la realidad a partir de fragmentos.

Mutante: Desde hace años vienes trabajando con el material de archivo pero, ¿cómo llegaste a estas imágenes que componen Espejos Rotos?
Daniel Santiago Cortés: En 2014, mi abuela paterna sufre un coma. La familia éramos ella, mi papá y yo. Ella vivía en Bogotá. Entonces, nosotros nos fuimos para Bogotá a acompañar ese proceso, y yo tenía que buscar la cédula de ella por toda la casa, porque estaba perdida. Buscando la cédula, pues la típica historia de abrir un armario y encontrar un montón de fotos y documentos, y fue como encontrar esa historia familiar que nunca nadie había contado. Era un silencio absoluto, no se hablaba del abuelo, del bisabuelo, poco se hablaba de la infancia, por ejemplo, de mi papá, menos de la de mi abuela. Entonces, fue como hallar el pasado [familiar], pero hallarlo como a pedazos y sin quién me pudiera guiar para leerlo, porque muchas de esas cosas ni siquiera mi papá las conocía. Es a partir de ese impacto que empieza la idea o la voluntad de hacer una película.
M: ¿Y cómo fue el encuentro de tu papá con ese archivo?
DC: Tenía mucha sorpresa porque tampoco sabía que existía. Tampoco lo había visto. Es un archivo que va por ahí de los años 20 [del siglo pasado]. Es un archivo familiar: fotos de señora de paseo en los años 20 y va como hasta los años 60. Y a partir de los años 60 mi papá empieza también a producir fotografía y películas. Y ese archivo se extiende casi hasta los años 90, ya con la producción de él. Él también había vivido en un absoluto misterio sobre el pasado familiar. [Mí papá] lo recibió con mucha sorpresa, pero también con un poco de distancia. Como: bueno, si a mí no me lo contaron, pues no tengo por qué ponerme a averiguar ni quiero saber. Pero a mí sí me dio la impresión totalmente contraria: ese deseo de ir y saber.
M: ¿Por qué has preferido trabajar con el material de archivo por encima de la creación de imágenes nuevas?
DC: En cierta medida, porque es más barato tomar imágenes ya existentes, que salir a producir imágenes nuevas. No tengo que llevarme diez personas por allá en un carro, darles de comer, llevar cámaras, sino que voy al archivo y me siento en el computador y empiezo a jugar. Entonces, creo que de algún modo también es apostar por un cine mucho más austero del que quizás se impone predominantemente. Un cine de una naturaleza más artesanal e íntima, donde la experiencia emerge es en el contacto con esos materiales, y no tanto en el ejercicio de armar o montar un entramado de producción. Y es interesante enfrentarse a la imagen no como algo que está totalmente dado, sino como algo que está todavía por dar, por darse o por aparecer. Hay una frase que dice que el verdadero sentido de una imagen no está en su origen, sino en su destino. Y quizá una misma imagen puede corresponder a distintos destinos según la mirada que se encuentre con ella. Creo que me conecto muchísimo con esa potencia de una cosa que puede ser y no ser al tiempo: un cierto sentido de ambigüedades o de contradicción.
"Es interesante enfrentarse a la imagen no como algo que está totalmente dado, sino como algo que está todavía por dar, por darse o por aparecer".
M: Este archivo por sí solo no cuenta la historia que tú cuentas al final. ¿Cómo fue ese proceso de trabajar con lo que te encuentras y complementarlo con otras estrategias?
DC: Lo que aparece con el encuentro del archivo que sí está en la película, es la pregunta por esos silencios. Eso es transversal. Todo el tiempo la pregunta iba hacia la expresión de esos silencios, más que a resolverlos. Yo hablé con un par de primos de mi abuela que habían conocido a Emely, hablé con mi papá también, hablé con el profesor Álvaro Concha, que es el escritor de La historia social del cine en Colombia. Él había entrevistado a mi abuela en vida y creo que es uno de los trabajos más completos y rigurosos de historia del cine colombiano. Lo otro me lo fueron dando documentos, cartas de amor, cartas de desamor, documentos legales, partidas de matrimonio sin firmas, era toda una pesquisa. Y la película se construye mucho a partir de la especulación alrededor de esos fragmentos. Si no podemos reconstruir el pasado, ¿qué nos podemos imaginar a partir de estos pedazos que quedan? Darle una forma propia a ese pasado que no nos contaron.
M: ¿Cómo te das cuenta que sigue habiendo una historia y persistes en ella, cuando un primer impulso al sentir que faltan piezas podría haber sido: no hay nada para contar?
DC: Tiene que ver con una perspectiva que tenemos frente al trabajo de archivo y a la misma imagen, porque lejos de la idea según la cual una imagen muestra mucho, pues una imagen esconde tanto como te está mostrando. Y toda historia, finalmente, es la selección de una cantidad de elementos que están dejando por fuera otros posibles. No hubo tanto la sensación de que no había historia por haber esos vacíos, sino que era precisamente con la presencia de esos vacíos y ausencias que la historia empezaba a tomar forma y podía construirse. No tratando de omitir lo que no está, sino dándole lugar.
M: Tú no apareces, ¿por qué lo decidiste así?
DC: En principio, la disposición era la más natural: yo y el silencio que me guardaron, el cineasta que va en busca de su propia historia… Pero en el proceso me di cuenta de que esa no era mi historia, que yo no era protagonista ni tenía lugar, sino que era más bien un testigo privilegiado de eso que había sucedido. Cuando empezamos el proceso de montaje es que realmente se abre la pregunta con Juan Cañola, el montajista. Yo hice un primer corte por mi cuenta que vi con él y él me dijo: ¿esta es la película de un cineasta que busca un pasado o es la película de unas personas a quienes les atraviesan esos silencios? Claramente, lo más importante para mí eran ellas y mi papá, no yo ni lo que yo tenía por decir. Creo que los cineastas sobrevaloramos mucho lo que tenemos por decir y muchas veces tenemos una presencia más bien accidental, solamente una pulsión. Entonces, la decisión fue muy fácil de tomar: no tengo lugar allí, busquemos una tercera persona que sea la que guíe este cuento. ¿Cómo contarlo? ¿Cómo salir de ese lugar que se ha vuelto un poco común del cineasta frente a sus propios traumas? No fue de ningún modo un trauma hacer la película ni enfrentarme a ese pasado, ni cargar esos silencios. Eso muy naturalmente me excluía a mí de la historia que estábamos contando.
"Creo que los cineastas sobrevaloramos mucho lo que tenemos por decir y muchas veces tenemos una presencia más bien accidental, solamente una pulsión".
M: En alguna reseña de la película decía que primero se llamó Emely y luego Espejos Rotos. ¿Qué pasó en esa transformación del nombre y qué quieres decir con Espejos Rotos?
DC: En principio se llamó Emely porque las primeras ideas que tuvimos eran hacer un retrato de esta mujer del cine. No estaba tan atravesado por la cuestión familiar y por el silencio. Después se llamó Emely o los espejos rotos, un nombre raro, larguísimo, que tuvo por un tiempo, porque el encuentro con ese archivo es como encontrarse pedazos que te hablan de ti pero no del todo. Espejos rotos es una frase que le robé a Borges, que dice que la memoria es como un montón de espejos rotos.
M: El silencio es un actor más, un protagonista tanto como Emely, como tu papá, como Miriam. ¿Qué reflexión hacés sobre lo elocuente que es el silencio en las familias colombianas?
DC: Muchas veces se tiene la idea de que uno se sienta, escribe una cosa y va y la hace. Pero creo que el proceso de hacer una película es absolutamente vital, íntimo, personal, y no hay modo de que eso no te atraviese. No es producir un objeto, sino entregarte a unas experiencias. En principio, mi afán sí era saber el secreto, qué ocultaron, por qué lo ocultaron, quién está recortado en las fotos, por qué me hicieron esto, un poco en una actitud súper egoísta de decir: “ellas callaron. Él calla”. Incluso de decir: mi papá esconde, mi papá sabe más de lo que me dice. En el proceso de hacer la película y de sumergirme en pensar esos personajes y esas circunstancias, fui entendiendo las razones de ese silencio —que es un poco lo que se revela al final de la película—: no tenía que ver conmigo ni con un gesto egoísta de ellas o de mi padre, al callar el pasado, sino que era un gesto de cuidado y amor. De lo contradictorio que es que callar, para proteger aquello que amas, al mismo tiempo te distancie y abra otras heridas. Fue ese el descubrimiento, muy tremendo, que me permitió tener mucha compasión por los tres personajes de la película. No pedirles nada y entender que ese silencio no se podía romper, sino que había que convivir con él. La película plantea también que quizá no debemos saberlo todo. Que quizá mejor podríamos entender las razones que hay detrás de esas personas que eligen callar u olvidar, que eligen echar tierra sobre algo doloroso. Creo que el silencio tiene esa doble cualidad: hay cosas que necesitan ser gritadas, pero quizá hay cosas que su lugar es permanecer en silencio.
"La película plantea también que quizá no debemos saberlo todo. Que quizá mejor podríamos entender las razones que hay detrás de esas personas que eligen callar u olvidar, que eligen echar tierra sobre algo doloroso".
M: ¿Qué encontraste sobre por qué hay tanto silencio sobre Emely o por qué es una actriz olvidada del cine colombiano?
DC: Cualquier proceso de memoria siempre va a dejar algo en el ostracismo. Incluso los mismos ejercicios de preservación de archivos implican que hay unas cosas que son relevantes y otras que no. En el Hospital Mental de Antioquia botaron todas las cartas y dibujos de los internos, pero conservaron las historias clínicas de los médicos. Creo que la lectura sobre el pasado siempre implica ese ejercicio de selección, que implica también renunciar a otras cosas.
El caso de Emely es bien especial, porque casi que la película fue algo anecdótico en su vida. Ella no volvió a hacer nunca una película. Ella no perteneció, no era “una artista”, no era una actriz. Fue un accidente del azar haber estado en la película de Arturo Acevedo, que luego sí definió su carácter y la hizo ser como fue el resto de su vida. Creo que es clave escudriñar en esos bordes y en esas periferias que se alejan de la Historia —con mayúscula— del Cine —con mayúscula—. Y creo que eso no se aplica solo a estos personajes —como las otras actrices de las otras películas del mismo periodo de Emely, de las cuales hoy no sabemos nada—, sino también a los modos de hacer. Cómo podemos hacer de maneras que no impliquen un Cine en mayúscula, que no impliquen estar en la centralidad, sino trabajar desde un cierto sentido de periferia que es quizá más íntimo o más honesto con esa dimensión vital.
M: ¿Y tú crees que se puede crecer también ahí en esos márgenes?
DC: No creo tanto en el cine como fabricación de productos, sino más como construcción de experiencias. Independientemente de cuál sea el impacto o el alcance de una película terminada, la película es algo que ya se vivió. Y eso no te lo va a quitar nadie. Trabajo mucho sobre esa base, y al grupo de amigos que trabajamos nos mueve esencialmente eso. Sí creo que es un terreno muy próspero, de donde nace muchísima cosa.
M: Con el trabajo que has hecho también has buscado interpelar los relatos oficiales. Háblame de la potencia del archivo para eso, porque también es una especialidad que has cultivado.
DC: Es una perspectiva que toma cuerpo desde el 2021, en el proyecto Archivo Shub, que es un colectivo en el que trabajo junto a Tiagx Vélez y a Tomás Campuzano: el archivo no es un lugar de llegada, sino un punto de partida. La pregunta tendría que ver no con eso que el archivo afirma, sino con lo que esconde. Desde nuestra perspectiva de trabajo, y es algo que puede sonar un poco alucinado, lo que hacemos es tratar de escuchar el archivo, ver dónde el archivo nos habla o dónde nos quema para ver qué es eso que está más allá de la restitución de un componente histórico ya conocido. Hitler entra en París, dicen en NatGeo, y ves la imagen de Hitler entrando en París. Y esa imagen solo funciona para afirmar lo que ya se sabe y lo que está fuera de ella.
En el trabajo que nosotros venimos haciendo, la pregunta es cómo la imagen puede incluso traicionar su origen para convertirse y hacernos llegar algo que está más allá de ella o algo que ya vivía en ella pero que no había sido visto. En el caso de Avalancha, por ejemplo, la hipótesis era: hay una historia de Colombia que tiene que existir en las imágenes y que no la hemos visto completa. Estas marchas en la calle no son de hoy, es un proceso histórico, y lo que nos permite ir a los archivos es que exista eso que no existía de otro modo. Creo que el cine no se trata tanto de lo que ya ha pasado como de lo que nos va a pasar, de lo que nos está pasando en ese momento y de abrir pregunta y duda. Esa es la potencia del archivo: el archivo como una imagen que todavía no es, que está ahí para ser otras cosas.
"Creo que el cine no se trata tanto de lo que ya ha pasado como de lo que nos va a pasar, de lo que nos está pasando en ese momento y de abrir pregunta y duda".
M: Es algo que permite contar una historia que no es necesariamente la Historia con mayúscula…
DC: Claro, porque es percibir que la imagen no es tanto una crónica histórica, sino la posibilidad que emerja de un ejercicio de encuentro y de mirada. En esa medida la película tiene imágenes de seis películas silentes distintas que ocurren en distintos lugares que no son Bogotá. Pero independiente de ese origen de las imágenes, en esta película encuentran un nuevo destino y adquieren un sentido distinto. Mirar el trabajo con archivos tiene que ver con un ejercicio de apropiación para resignificar o para hacer aparecer nuevos lugares. Hay algo muy interesante en esa idea de unas imágenes potenciales más que unas imágenes cerradas sobre sí mismas.
M: Como un micelio…
DC: Claro, como una cosa expansiva. Y es un poco también subvertir esa idea de cuál es el archivo que vale la pena. La historia o la memoria no se puede limitar a eso que se escribe de modo más oficial o a eso que se establece de forma fáctica, sino también eso que existe como posibilidad. En La noche del Minotauro, Juliana Zuluaga se inventó una precursora del cine porno en Colombia que no hubiera existido de otra manera, que no existe en otro lugar más que en la película. Pero tú ves la película y está ahí y te está hablando de qué hubiera sido una mujer precursora del cine porno en los años 40 en un pueblito de Antioquia. El solo hecho de abrir esa pregunta la hace real, le da una dimensión de realidad, aunque no tenga un piso de soporte fáctico.
__________________
Espejos rotos estará en la Cinemateca de Bogotá hasta el 24 de septiembre. La película también estará en salas en Medellín, Cali, Pasto, Pereira y Barranquilla durante septiembre. Para conocer más información sobre las funciones en esas ciudades sigue las publicaciones de @fuego.cine en Instagram.