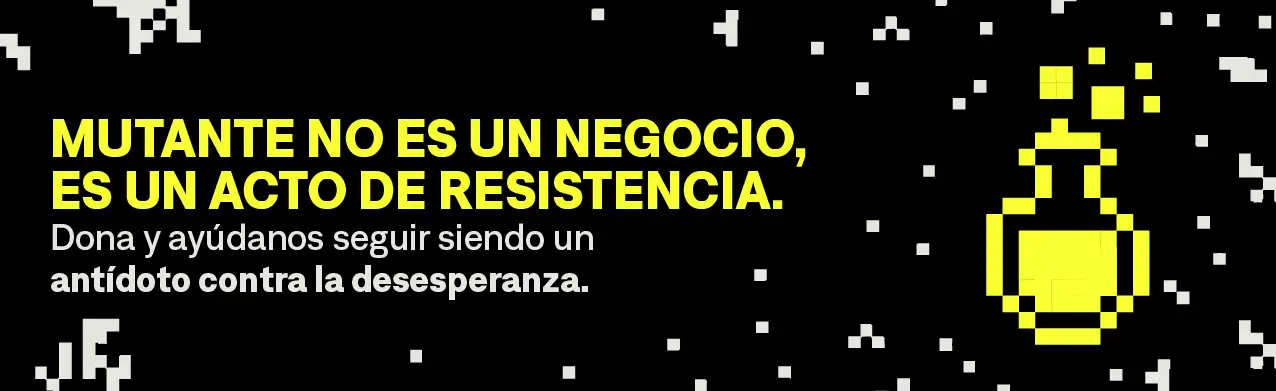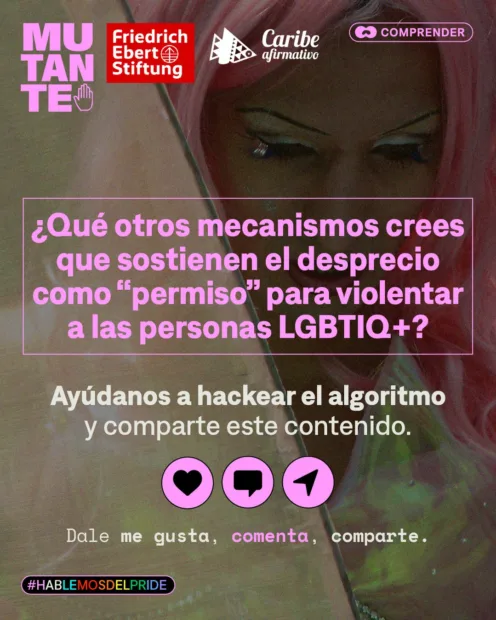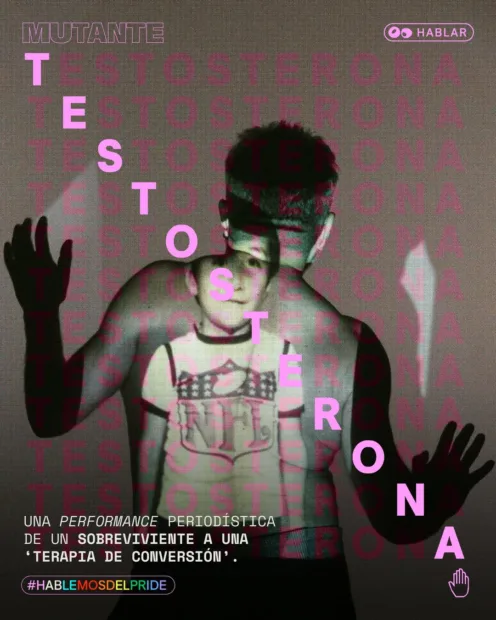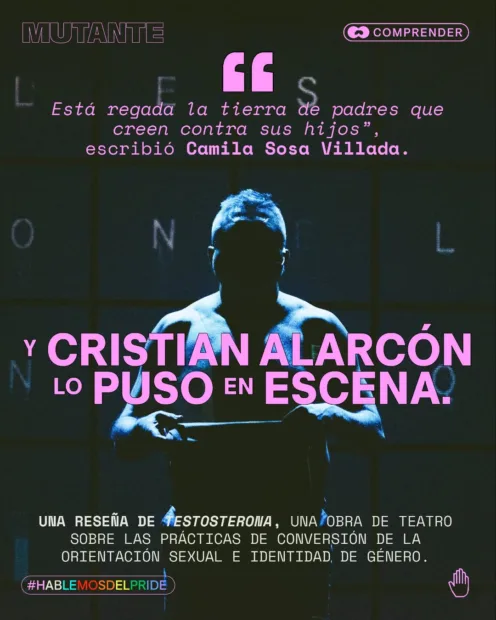Con todo en contra: aún vale la pena conversar sobre la población LGBTIQ+ en internet

En el mes del Orgullo abrimos #HablemosDelPride, una conversación sobre las violencias que viven las personas LGBTIQ+ en Colombia, y aprendimos que las alianzas valen oro, que sí hay audiencias interesadas en hablar y en apoyar el tema y que, aunque los algoritmos nos penalicen, hay formas de persistir y son colectivas.
Fecha: 2025-08-05
Por: MUTANTE
Collage por:
WIL HUERTAS (@uuily)
Fecha: 2025-08-05
Con todo en contra: aún vale la pena conversar sobre la población LGBTIQ+ en internet
En el mes del Orgullo abrimos #HablemosDelPride, una conversación sobre las violencias que viven las personas LGBTIQ+ en Colombia, y aprendimos que las alianzas valen oro, que sí hay audiencias interesadas en hablar y en apoyar el tema y que, aunque los algoritmos nos penalicen, hay formas de persistir y son colectivas.
Por: MUTANTE
Collage por:
WIL HUERTAS (@uuily)
En las primeras décadas de este siglo, Colombia ha tenido avances jurídicos importantes en el reconocimiento de derechos para las personas LGBTIQ+: matrimonio igualitario, adopción por parte de parejas del mismo sexo, cambios de nombre y marcadores de género en documentos de identidad para personas con experiencia de vida trans y no binarias, así como acceso a servicios de salud, incluyendo a las infancias trans.
Pero estos avances no han frenado las violencias. Los ataques no cesan, solo se transforman: se disfrazan de preocupación moral, se justifican en nombre de la “protección de la infancia” o la “defensa de la familia”, y se reproducen desde la cultura, la educación, la institucionalidad, los medios de comunicación y las redes sociales.
Esa contradicción —entre los avances legales y la continuidad del desprecio— motivó esta conversación social, guiada por una pregunta principal:
¿Por qué seguimos normalizando las violencias hacia las personas LGBTIQ+, incluso en un país con leyes que han avanzado en garantizar sus derechos?
Una de las respuestas que encontramos es que la ley por sí sola no basta. Como señalamos en la publicación Un desprecio socialmente permitido y culturalmente reproducido, construida con Ale Gómez, coordinadore de incidencia y litigio de la Fundación Grupo Acción y Apoyo Trans (GAAT), y Santiago Encinales, coordinador derechos humanos e incidencia de Caribe Afirmativo: los cambios legales tienen límites cuando no van acompañados de transformaciones sociales, culturales, políticas e institucionales profundas.
¿Qué mecanismos sostienen ese desprecio?
La conversación puso en evidencia que muchas de las violencias hacia las personas LGBTIQ+ se justifican en nombre de la moral, la fe, el miedo a la diferencia o la supuesta “protección de los niños”. Pero lo que hay de fondo, como señaló @ronaldayazo, es otra cosa:
“Alegar que se quiere proteger a los niños no puede usarse como pretexto para promover discursos de odio. Si realmente se tratara de protegerles, se empezaría por cuidar a los niños LGBTI, que son justamente quienes enfrentan mayores niveles de rechazo”.
La justificación más común de las violencias simbólicas y discursivas es el silenciamiento, anular a quienes rompen las estructuras hegemónicas. @kiara.araik1 relató que:
“Los adultos de mi círculo tratan de omitir o suprimir la toma de decisiones de sus hijos, sobrinos culpando a la pareja LGBTIQ+ por ‘mostrarles’, ‘enseñarles’ mañas. Cuando realmente son ellos (los chiquit@s) los que eligen siempre con quién ser feliz”.
En contraste, recibimos comentarios que niegan la existencia de las infancias trans y afirman que ser trans es un invento farmacéutico. Este es un síntoma de lo arraigadas que están algunas narrativas biologicistas y transfóbicas en el discurso cotidiano.
Frente a estas narrativas, aparecieron respuestas contraargumentativas que defendieron la vida digna:
“Tanto que quieren a los niños, déjenlos ser y decidir por su cuenta.” —@m_ru1z
Esto nos dejó una pregunta abierta:
¿Cómo seguir conversando cuando del otro lado hay negación o desprecio?
Según María Mercedes Acosta, cofundadora y editora de Sentiido:
“Hay personas con quienes se puede conversar, porque parten de una línea en común: no hay vidas que valgan menos que otras. A esas personas sí les duele escuchar noticias de discriminación. Uno tiene que elegir. El desgaste de responderle a quien no tiene voluntad de entender no vale la pena. Yo creo que la audiencia que uno llama ‘persuasible’ es mucho más amplia que la activista y la fundamentalista. Y ahí hay un trabajo por hacer. Con que quienes son persuasibles giren hacia la igualdad, es suficiente”.
“Con que quienes son persuasibles giren hacia la igualdad, es suficiente”. María Mercedes Acosta, cofundadora y editora de Sentiido.
¿Qué consecuencias tiene esta normalización?
Ha sido tal el nivel de violencia contra las personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas, en Colombia y en el mundo, que “se nos está volviendo paisaje”.
“Hay tanto odio en el mundo, que lo estoy normalizando.”, escribió @diba_ly_ en la publicación que hicimos para reivindicar los sueños de las personas trans en el marco de #YoMarchoTrans, una contramarcha que tiene lugar en Colombia una semana después de la marcha del Orgullo.
Esa frase nos interpeló: ¿cómo hacer para seguir denunciando las violencias sin desensibilizar a las audiencias?
María Mercedes Acosta lo plantea así:
“La labor de denuncia del periodismo tiene que estar. A las personas LGBTIQ+ las siguen matando por ser LGBTIQ+, y eso hay que contarlo. Pero eso no puede ser lo único que se diga sobre sus vidas. Los medios tienden a cubrir solo lo trágico, y eso vuelve la violencia parte del paisaje. Hay que narrar también el goce de ser queer, la satisfacción de construirse como uno es, la resistencia, la esperanza. Mostrar el mundo que queremos construir”.
“Hay que narrar también el goce de ser queer, la satisfacción de construirse como uno es, la resistencia, la esperanza. Mostrar el mundo que queremos construir”. María Mercedes Acosta, director de Sentiido.
¿Solo hay dos géneros?
En una de las piezas más comentadas de esta conversación —un carrusel de análisis crítico a las gender reveal parties— nos preguntamos: ¿puede un color definir toda una vida? Y más profundamente: ¿por qué seguimos depositando tantas expectativas en una categoría binaria incluso desde antes de que una persona nazca?
La publicación expuso la lógica sexista y consumista que reproduce los estereotipos de género detrás de esta práctica. A su vez, abrió una discusión sobre los límites del binarismo. Los comentarios revelaron una tensión profunda entre perspectivas muy distintas sobre la relación entre cuerpo, sexo, género e identidad.
Apareció el rechazo y la desinformación:
“La especie humana tiene caracteres sexuales binarios, las excepciones confirman la regla” —@moonikita108.
“La identidad de género no puede ser mera autopercepción independiente del sexo biológico” —@marge.e_.
Pero también emergieron respuestas contraargumentativas desde una mirada crítica, informada y respetuosa:
“¿Por qué no puede ser una construcción performativa, si justamente ser hombre o mujer es marcado por vestidos, actividades, productos…?”. —@phennomennal
“La especie a la que pertenecemos presenta más de dos sexos”. —@artistote_.
Y unos más revelaron historias personales que muestran cómo el binarismo ha limitado incluso a quienes no se reconocen como parte de la comunidad LGBTIQ+:
“En mi juventud no sabía que eso existía […] siempre me ha molestado que se nos impongan modas y estereotipos para ‘vernos femeninas’. Soy tal vez una mujer tosca y brusca, pero me gusta como soy” —@dianacarolin4321.
Estas tensiones nos permitieron reconocer una oportunidad pedagógica: muchas personas aún tienen dudas legítimas —otras, resistencias más profundas— sobre cómo comprender los debates contemporáneos sobre sexo, género e identidad.
“Estas tensiones nos permitieron reconocer una oportunidad pedagógica: muchas personas aún tienen dudas legítimas”.
Conectar con quienes no se nombran LGBTIQ+ pero están listxs para ser aliadxs activos
La editora de Sentiido dice que han visto que quienes no son LGBTIQ+, pero sí personas aliadas, expresan miedo a participar: “No me vayan a regañar”. “Y partían de la base de un temor por preguntar, sentían que el activismo es un regañón. Creo que lo primero es tener disposición para escuchar, para validar esas preguntas, aunque a uno no le parezca porque vienen de la formación que tienen aquellas personas. Siempre decimos que proveemos un espacio seguro”.
Por otro lado, apunta que si lo que se quiere es sumar a la conversación cada vez a más personas, es necesario reevaluar cómo tender puentes a través del lenguaje. “Si vamos a seguir usando un lenguaje técnico, académico, que no resulta cercano, la gente va a seguir viendo eso como un ellos y un nosotros, y no ven que tienen algo en común”.
¿Qué es lo que resulta más cercano a esas personas?, apunta María Mercedes. “Siempre pensamos mucho en el poder de las historias, que logran que alguien sienta que esa historia puede ser la mía, independientemente de mi orientación sexual o identidad de género o de una persona cercana a mí. El activismo dice lo que necesita decir, pero no lo que la gente necesita escuchar para alcanzar el objetivo que buscamos: que más se unan. Y está en nuestras manos lograr que estas otras personas se sumen.
Resistimos porque existimos
¿Qué podemos hacer desde nuestros espacios para desnaturalizar el desprecio y convertir el Orgullo en una herramienta de justicia y no solo de celebración?
Una de nuestras propuestas fue el (Contra)Argumentario para no pasar del mes del orgullo al mes del prejuicio, que ofrece respuestas claras y respetuosas para conversaciones difíciles. Fue una pieza altamente valorada.
La audiencia se sumó, no solo compartiendo, sino también aportando sus propios contraargumentos:
“En la biblia dice que es pecado”…La biblia es un libro de ficción. Se supone que su dios es un Dios de amor y ama sin igual a todos sus ‘hijos’”. —@thefkdeepestpurple
“Protejamos a los niños”. Si realmente se tratara de protegerles, se empezaría por cuidar a los niños LGTBI, que son justamente quienes enfrentan mayores niveles de rechazo, discriminación y violencia —no solo por parte de otros niños, sino también, muchas veces, de sus propias familias. —@ronaldayazo
También propusimos una forma de mantener esta conversación más allá del algoritmo: llenar nuestros feeds de voces diversas. De ahí nació el llamado a construir un directorio de creadorxs de contenido LGBTIQ+. Así llegamos a @gemma_granados @juan.pish @queenjuandy @doclaurasalazar, @eyaelartista, entre tantxs otrxs.
Y entonces nos preguntamos, ¿qué otras voces diversas se nos han quedado por fuera y tenemos que empezar a escuchar?
“El activismo dice lo que necesita decir, pero no lo que la gente necesita escuchar para alcanzar el objetivo que buscamos: que más se unan”. María Mercedes Acosta, editora de Sentiido.
La conversación digital LGBTIQ+: reclamar la palabra y la presencia en línea
Nos lanzamos a abrir esta conversación sabiendo que las condiciones para adelantarla no estaban a nuestro favor. No solo es que los prejuicios contra esta población sigan siendo predominantes en Colombia; o que el contexto político internacional desincentive a las marcas de sumarse al Orgullo y al activismo de los derechos para las personas LGBTIQ+. A todo eso se suma que nuestro principal canal de conversación lleva más de un año penalizando las agendas de diversidad sexual.
Hasta ahora, el principal lugar de conversación de MUTANTE ha sido Instagram, una de las plataformas del conglomerado Meta, propiedad de Mark Zuckerberg. Allí tenemos más de 100.000 seguidores que representan el 42 % de nuestro alcance universal. En junio pasado, un carrusel promedio en nuestro perfil alcanzó 30.000 cuentas y recibió 27 comentarios. Estos números varían dependiendo del tema, pero hay una constante: hace más de un año que referirnos a asuntos LGBTIQ+ conduce invariablemente a un desplome del desempeño.
No es un problema de desinterés de las audiencias, como hemos notado en otros casos. Durante el último tiempo, Meta ha tomado una serie de medidas que afectan directamente la visibilidad y el activismo social de la población LGBTIQ+. Por ejemplo, desde 2024, los algoritmos de Instagram, Facebook y Threads no recomiendan “contenido político”, es decir, si una publicación es etiquetada como política no aparecerá en los feeds más que de las personas que ya siguen a las cuentas que los publicaron.
De esta manera Meta se alineó con redes como YouTube o Tik-tok y condujo a la reacción de los creadores que, para adaptarse, implementaron estrategias como el algospeak: frases alteradas, palabras que aparentemente significan otras cosas, símbolos y gestos en lugar de decir las cosas por sus nombres, para evitar la moderación algorítmica.
Nicole Solano, de la organización Derechos Digitales, escribió en una columna que “las personas defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas son especialmente afectadas, porque sus relatos son sistemáticamente considerados como ‘sensibles’ o ‘peligrosos’ por sistemas que no entienden el contexto ni el propósito de las expresiones detectadas por los filtros automatizados”.
A pesar de que esta medida afectó a todos los grupos vulnerables, se ensañó específicamente con la población LGBTIQ+ en línea. La Fundación Human Rights Campaign explica que la decisión “redujo significativamente el alcance de varias cuentas de Instagram pro igualdad, incluidas las de la Campaña de Derechos Humanos y GLAAD”. Y agrega que es una decisión que se sumó al historial de Meta de banear contenido LGBTQ+, “a menudo marcándolo incorrectamente como sexualmente explícito”.
Así estaban las cosas cuando, a principios de 2025, Zuckerberg anunció más cambios en la moderación automática de contenido en sus plataformas. Eliminó, por ejemplo, el término Discurso de Odio de su política y lo cambió por Conducta de odio, disminuyendo con eso el control sobre expresiones de odio, acoso y abuso siempre que estén en el marco de la legalidad. Esto ya no solo atañe a la publicación de contenido, sino también a los comentarios: personas de poblaciones vulnerables pueden ser maltratadas en internet, incluso las personas LGBTIQ+ pueden ser tildadas de enfermas, en nombre de la libertad de expresión.
En su análisis, la Fundación Human Rights Campaign alerta por la seguridad en línea de las personas que se salen de la heteronorma: “Las políticas que normalizan la retórica dañina tienen un efecto dominó, moldeando la actitud pública y envalentonando a quienes buscan atacar los derechos LGBTQ+”.
El reto de preguntarnos desde Latinoamérica por los derechos de una población social y digitalmente excluida estaba servido, pues el silencio no sería una opción. Entonces, ¿cómo tocar este tema tan delicado con el respeto y la dignidad que sus protagonistas merecen mientras, a la vez, esquivamos la moderación algorítmica al máximo? No tenemos todas las respuestas y nos sumamos a las voces que demandan más transparencia algorítmica de parte las plataformas.
Sin embargo, al cierre de #HablemosDelPride sí que tuvimos algunos aprendizajes que queremos compartir con el interés de que los magnates de las plataformas no nos arrebaten la palabra y, mucho menos, la posibilidad del encuentro y la conversación.
Ruta de conversación
#HablemosDelPride se compuso de ocho contenidos en el feed de Instagram que, en promedio, alcanzaron 28.300 cuentas y recogieron 17 comentarios cada uno. Cuatro contenidos estuvieron por encima y cuatro por debajo de estos números. Ninguna pieza quedó sin participación y, entre todas, han sido guardadas más de 800 veces. Aún con estos números modestos, es la conversación LGBTIQ+ más exitosa que hemos adelantado en el último tiempo.
#HablemosDelPride es la conversación LGBTIQ+ más exitosa que hemos adelantado en el último tiempo.
Logramos nombrar todas las cosas por su nombre. En vez de recurrir al algospeak, expusimos brevemente el problema del alcance en imágenes y copies que apelaban a la solidaridad y autodeterminación de las audiencias.
Esto funcionó en algunos casos, como en esta infografía que lleva más de 100.000 visualizaciones, 61.900 cuentas alcanzadas, 180 guardados y 23 comentarios. O en este carrusel en el que denunciamos la normalización del desprecio hacia la población diversa y que llegó a 28.200 cuentas.
Sin embargo, hubo un par de piezas en las que reseñamos la obra de teatro Testosterona, en la cual el periodista argentino Cristian Alarcón denuncia prácticas de conversión de la orientación sexual e identidad de género en su infancia. Las mal llamadas ‘terapias de conversión’. En ambas el comportamiento fue un poco más errático.
Donde usamos la palabra “Testosterona” en portada hubo una buena recepción de parte de la audiencia. De hecho, alcanzó a llegar a las 22.600 cuentas hasta que, de repente, pocas horas después, su performance se detuvo. Interpretamos que sí despertó interés y, por eso, el algoritmo la empezó a recomendar antes de detenerse abruptamente (el 43 % de las personas que la vieron no eran nuestras seguidoras). Quizás aquí operó la política de ‘contenido político’ o hubo alguna denuncia por parte de usuarios. Lo cierto es que Instagram no nos avisó.
Lo que sí sucedió es que la segunda pieza sobre este tema, con un par de semanas de diferencia y una portada donde esa palabra tenía menos protagonismo, tuvo un desempeño aún peor: no llegó ni a las 10 mil cuentas. Las pocas personas que no nos siguen y por casualidad la vieron habrían llegado por las más de 200 veces que nuestros seguidores la compartieron: la agencia de los públicos comprometidos no es un asunto menor. Esta sencilla acción puede salvar un contenido condenado al olvido por el algoritmo y por eso hay que encontrar formas de relevarla, agradecerla e incentivarla.
La agencia de los públicos comprometidos no es un asunto menor: compartir una publicación es una acción sencilla pero poderosa, que puede salvar un contenido condenado al olvido por el algoritmo.
Actuar juntxs
Dentro de nuestra metodología de conversación hay lugar para hablar, comprender y actuar. En este último paso, las periodistas se esfuerzan por entregar información para pasar a la acción, ya sea individual, colectiva o política.
En el caso del Orgullo, hay un escenario propicio para actuar en las calles: la marcha. Para ese día preparamos un póster en memoria de Sara Millerey, una mujer trans que fue brutalmente asesinada en Bello, Antioquia, en abril de 2025, y cuya muerte se publicó sin censura en las mismas redes sociales que penalizan los contenidos LGBTIQ+.
El póster, una idea de nuestro gestor visual Wil Huertas, no estaba destinado a ser una fuente de información ni apelaba a la viralidad de los últimos minutos de vida de Sara. Su estilo de denuncia no era directo, pues la mostraba con vida a la vez que dialogaba de manera tácita con ese recuerdo indignante, fresco aún en la memoria de las audiencias.
En Instagram, este póster llegó a 59.000 cuentas y fue descargado en alta resolución 45 veces desde nuestra página web. También, gracias a Fescol, entregamos 400 copias impresas a color en la marcha de Bogotá y, con la ayuda de Caribe Afirmativo, el póster de Sara estuvo presente en el recorrido de Barranquilla. En este caso, la fuerza de lo simbólico trajo buenos resultados en el mundo físico y digital: la imagen como lenguaje aglutinador tiene un enorme potencial para propiciar el encuentro, la empatía y la reflexión alrededor de estos temas.
Esa cooperación entre la sociedad civil y los medios alternativos es parte fundamental del impacto de esta conversación que, de manera aislada, no habría tenido la misma recepción. De hecho, así lo resaltó Fescol, aliado patrocinador de esta conversación:
“La conversación impulsada por MUTANTE, en alianza con Fescol y Caribe Afirmativo, fue un ejercicio exitoso de posicionamiento de mensajes políticos durante el mes del Orgullo LGBTIQ+. Logramos conectar con audiencias que usualmente no hacen parte del ecosistema digital de nuestra comunicación”.
Y al respecto del afiche, señalaron: “Se consolidó como una potente semilla para futuras colaboraciones. Lo imaginamos como el inicio de una gran campaña nacional por los derechos de las personas LGBTIQ+”.
Pasada la marcha convocamos a otra acción, esta vez digital. Animamos a las audiencias a hacer un directorio colaborativo de creadores de contenido LGBTIQ+ en las plataformas de redes. El objetivo: la participación y la reflexión. Queríamos que los usuarios que ya se habían preguntado: “¿Es que no hay gente diversa que hable de tal cosa?”, aparecieran y se conectaran con esos creadores; pero también queríamos que los usuarios más pasivos de los algoritmos pensaran por primera vez: “¿Qué tan diverso es en realidad mi feed?”, y se animaran a actuar para cambiarlo.
La actividad tuvo cierto impacto, sobre todo en los comentarios, pero el alcance se sostuvo en las 7.700 cuentas. Para este tipo de ejercicios, la visibilidad es muy importante porque donde puede haber impactos mayores es por fuera de la burbuja de personas ya interesadas en el tema. Ensayamos arrobar personas e invitarlas directamente por inbox, pero no es suficiente. La gestión automatizada de contenidos no propicia el encuentro entre distintos, dificulta la posibilidad de conocer al otro y las estrategias para romper esa cultura algorítmica están aún por inventar.
Una alternativa a esta mediación es apelar al público comprometido. En este punto las stories, por ejemplo, son un canal para acortar distancias con los seguidores y despertar su vocación de actuar de otras maneras. La creativa digital del equipo, hizo una storie con este tema que llegó casi a la misma cantidad de personas a las que llegó el post del feed (7.000).
En todo caso, volvimos a intentar romper el nicho en el feed. Esta vez con una pieza en la que buscábamos interpelar al público cis y revelar las limitaciones del binarismo que se reproduce con los colores que te asignan al nacer. Con esta publicación alcanzamos 35.300 cuentas y los comentarios dejaron reflexiones en distintas direcciones, incluso enfocando el capitalismo y los impactos ambientales de las “revelaciones de género”, pero también la desinformación y los prejuicios que permanecen.
La portada reproducía el video de una fiesta de revelación de género, con la pregunta: ¿Qué color definirá toda tu vida? De nuevo, la fuerza de lo simbólico y la imagen acompañados ahora sí de una interpretación en texto que pasa del gancho a la argumentación. Esta también es una táctica con buenos resultados para replicar y seguir mejorando.
Las reglas de los algoritmos digitales son opacas y cambian todo el tiempo, no solo para adaptarse a nuestros gustos sino también por directriz política de las corporaciones a las que pertenecen. Este escenario plantea desafíos a la comunicación con enfoque de derechos humanos que no vamos poder resolver de manera individual, sino en acción y exigencia colectiva.
Mientras tanto, no renunciar a la palabra y la presencia digital es fundamental. El resumen de cómo caminar sobre esa espinosa autopista que nos deja esta conversación es: hay que desarrollar más el impacto que tiene la agencia de las personas comprometidas con las causas, hay que apelar más a lenguajes visuales y hay que tejer activamente nuevas solidaridades digitales desde el cuidado.
Las reglas de los algoritmos digitales son opacas y cambian todo el tiempo, no solo para adaptarse a nuestros gustos sino también por directriz política de las corporaciones a las que pertenecen.
El poder de las alianzas
#HablemosDelPride fue posible gracias a la alianza de MUTANTE con Fescol y Caribe Afirmativo. Fescol resaltó de forma particular el póster y el (contra)argumentario, que toma el tono y la pedagogía política de herramientas que permiten abrir conversaciones en contextos polarizados más allá de Bogotá, dijeron.
“Esta experiencia nos deja también un desafío: construir conversaciones con aquellos que están por fuera de los movimientos que apoyan las causas LGTBIQ+, es decir, sectores conservadores y religiosos con los que es necesario establecer diálogos para ir contrarrestando los discursos antiderechos”, nos compartieron desde Fescol, quienes quedaron con una pregunta para futuras conversaciones: ¿Cómo llegar a estas audiencias desde la comunicación y el periodismo riguroso?