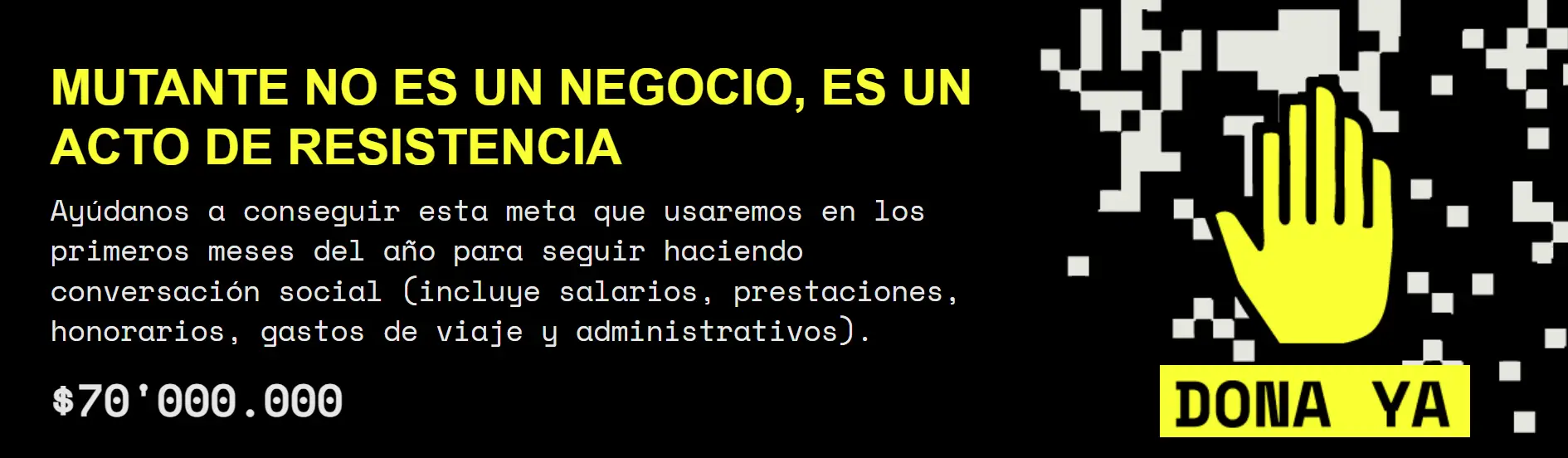A cuatro años del estallido social que tanto nos costó: ¿qué pasa con la protesta en la era Petro?
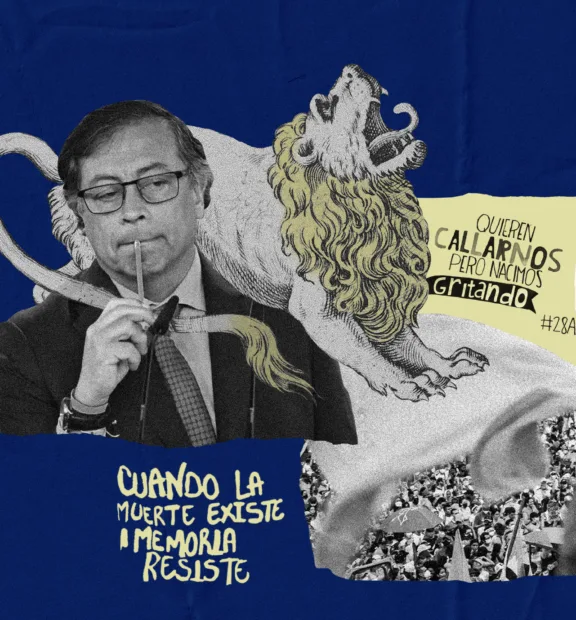
¿Puede una protesta ser verdaderamente autónoma cuando es convocada desde el gobierno nacional? Este texto cuestiona el lugar de la movilización social en el gobierno de Petro, alerta sobre su posible instrumentalización y plantea la necesidad de repensar la protesta más allá del cálculo político. Una invitación a reflexionar, con la memoria del estallido social aún viva, sobre los riesgos de delegar al pueblo una responsabilidad que le corresponde al gobierno.
Fecha: 2025-04-29
Por: Alejandro Rodríguez Pabón
Por:
MUTANTE
A cuatro años del estallido social que tanto nos costó: ¿qué pasa con la protesta en la era Petro?
¿Puede una protesta ser verdaderamente autónoma cuando es convocada desde el gobierno nacional? Este texto cuestiona el lugar de la movilización social en el gobierno de Petro, alerta sobre su posible instrumentalización y plantea la necesidad de repensar la protesta más allá del cálculo político. Una invitación a reflexionar, con la memoria del estallido social aún viva, sobre los riesgos de delegar al pueblo una responsabilidad que le corresponde al gobierno.
Fecha: 2025-04-29
Por: ALEJANDRO RODRÍGUEZ PABÓN
Por:
MUTANTE
“Ni la lluvia va a detener la consulta popular” fueron las palabras con las que el presidente Petro inició su discurso en tarima ante la última gran movilización en el país convocada el pasado 18 de marzo. Mientras lo escuchaba, recordé la primera marcha a la que asistí, en 2013, durante el paro agrario. Volvieron a mí los bombazos del Esmad, y la voz de un punkero que, desde la tarima, nos pedía no correr, que resistiéramos.
Sin saberlo entonces, ese camino me llevaría más adelante a trabajar por los derechos humanos y a documentar las múltiples formas de violencia estatal desplegadas para reprimir la protesta social. En particular, participé en la documentación de violaciones a los derechos humanos durante la masacre del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá y durante el estallido social de 2021. A través de ese trabajo, pude conocer de cerca las prácticas de represión que alcanzaron su punto más cruel bajo el gobierno anterior.
Con esto en el recuerdo, es claro que, en Colombia, la protesta social ha atravesado una profunda transformación en los últimos 15 años.
Tras la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, desde los movimientos sociales y de defensa de los derechos humanos, muchos nos preguntamos cuál sería el lugar de la protesta en un gobierno que encarnaba buena parte de la agenda de justicia social por la que hemos luchado.
Preguntas como: ¿cuál será nuestro tono con este Gobierno?, ¿cómo exigirle sin convertirnos en parte de la estrategia de la derecha para hacerlo fracasar?, ¿cómo evitar que se instrumentalicen los movimientos sociales?, han sido constantes en diversos procesos organizativos durante la presidencia actual. Sin ofrecer respuestas absolutas, y a propósito de la conmemoración de cuatro años del estallido social del 2021, en este texto propongo una reflexión sobre la relación que ha tenido el gobierno de Petro con la protesta social a lo largo de estos casi tres años.
El 14 de febrero de 2023 ocurrió la primera marcha a favor de las reformas sociales del primer gobierno de izquierda en la historia del país. Esta marcha, convocada por el presidente Gustavo Petro, tuvo un lema principal: “El cambio no es posible sin el pueblo”. Hoy, algo más de dos años después y en la recta final de su gobierno, el lema sigue siendo el mismo pero con la adición: las reformas se aprueban en la calle.
Desde entonces, el gobierno nacional ha convocado seis movilizaciones, la más reciente y concurrida el pasado 18 de marzo. En promedio, se ha impulsado una cada tres o cuatro meses. Sin embargo, salvo esta última, las jornadas no han sido masivas ni sostenidas, y han tenido un alcance limitado, concentrado en los centros urbanos. En muchos casos, el debate público se ha reducido a analizar fotos de la Plaza de Bolívar para discutir si hubo o no una gran asistencia.
El presidente Gustavo Petro ha dicho en varias ocasiones que su gobierno es fruto del estallido social de 2019 a 2021, y no le falta razón. Supo capitalizar el malestar acumulado durante el gobierno de Iván Duque y encarnar, en las urnas, las demandas de cambio que la ciudadanía expresó masivamente en las calles. No obstante, esas exigencias no nacieron con el estallido: son el eco de una lucha histórica por un país más justo e incluyente, que trasciende cualquier figura política, incluso la suya.
Recordemos que el estallido social fue un momento de inflexión para la movilización social en Colombia. Autónomamente, frente a los movimientos sociales más tradicionales, distintos sectores empobrecidos se levantaron para paralizar el país hasta que el gobierno de Duque retirara las reformas que afectarían de manera desmedida a la clase media y a la clase trabajadora. La autonomía de estos movimientos fue de tal magnitud que sobrepasó los mecanismos internos de organización y participación, como lo era el Comité del Paro. Nuevos liderazgos nacieron e iniciativas como las primeras líneas, las ollas comunitarias o los colectivos barriales, tomaron una relevancia política que se caracterizó por su tenacidad y autonomía.
En contraste, la narrativa que promovió la derecha y los sectores más tradicionales, fue que detrás de la masiva movilización había intereses oscuros, grupos armados y políticos de izquierda promoviendo las protestas. Como ha sido tradicional en los sectores más reaccionarios del país, entendieron la protesta social desde la estigmatización, negando la agencia e independencia de los movimientos sociales.
Durante el 2021, varios medios de comunicación y políticos tradicionales insistían en que Petro y otros dirigentes de izquierda eran los culpables de la extensión del paro nacional. El problema de fondo es que el presidente Gustavo Petro, al valerse del estallido social, terminó creyéndose el relato de la derecha: que la movilización le pertenecía. Y así lo ha asumido, erróneamente, a lo largo de su mandato.
Esta narrativa no es impulsada únicamente por el presidente. Hace unas semanas, el senador del Pacto Histórico Wilson Arias publicó un video diciendo que transcurrían días parecidos a los previos al estallido social, con la diferencia de que en esta ocasión el pueblo era convocado para aprobar reformas, no para tumbarlas. Esta insinuación de que es sólo a través de estallidos sociales que se puede aprobar reformas sociales me parece peligrosa. Así el estallido social haya sido un hito en la historia de la protesta y en el empoderamiento de los movimientos sociales, no se puede negar el alto costo que significó.
Si bien el Gobierno de Petro ha demostrado que la protesta social no tiene porqué derivar en violencia estatal, sí desconocen los costos cotidianos de una movilización creciente y permanente, como la que solicitó el pasado 18 de marzo en la Plaza de Bolivar. Me refiero a los costos emocionales de lograr los objetivos propuestos, el desgaste físico, la logística de la organización colectiva y las afectaciones a la vida individual de cada persona.
Mientras hoy sectores de la izquierda, como el senador Arias, insinúan la necesidad de otro estallido social para aprobar las reformas, las víctimas de la violencia durante las protestas aún exigen justicia y los más de 300 jóvenes judicializados con medidas desproporcionadas piden que no sean olvidados por el Gobierno.
Así como las víctimas de la Policía y el Estado han logrado formas de cohesión y reparación independiente del Estado, es innegable que la violencia vivida durante el estallido social sí generó una ruptura en el tejido social que aún está en deuda de ser reconstruida. Ruptura medida con las violaciones a los derechos humanos, como las más de 80 vidas perdidas, los más de 100 jovenes con traumas oculares y la conflictividad social que implicó.
La protesta social, casi por definición, es disruptiva y contrapoder. Un derecho que emana de la autonomía ciudadana. Por eso, a muchos nos cuesta la idea de marchar en favor de un gobierno, especialmente cuando esas movilizaciones no son del todo independientes: llegan respaldadas por narrativas oficiales, días cívicos decretados y logística estatal.
En repetidas ocasiones, el presidente Petro ha afirmado que, aunque ocupa la presidencia, no detenta el poder total. Y tiene razón: así lo establece la propia división de poderes en Colombia, y, además, es cierto que existen sectores que se oponen a la implementación de las reformas sociales. Sin embargo, tampoco es poco el poder que en este momento ostenta. La bancada más grande del Congreso de la República es la compuesta por el Pacto Histórico y así mismo hay un control de toda la rama ejecutiva en manos del presidente.
¿Por qué la bancada del Pacto ha sido tan poco eficiente en tramitar las reformas? Surgen preguntas como: ¿qué sucedió con reformas que la misma bancada radicó, como la política y la de educación, y que posteriormente retiraron por ser regresivas? Me preocupa que se le dé la total responsabilidad al pueblo para aprobar las reformas en un contexto en el que el gobierno nacional y la bancada no han podido utilizar con mayor eficacia el poder (limitado pero considerable) que hoy tienen. Cargar al pueblo con esta responsabilidad no es solo riesgoso, sino desconsiderado con los antecedentes de los últimos años de movilización social.
El Gobierno atraviesa un momento político desfavorable, con una relación cada vez más deteriorada con el Congreso, que parece reacio a discutir cualquier propuesta proveniente del Ejecutivo. En este contexto, el llamado a la movilización cobra sentido frente a un posible bloqueo institucional. Sin embargo, para que sea efectivo, se requiere mayor eficacia en la ejecución de las políticas y una confianza ciudadana que hoy se ve afectada por la inestabilidad del gabinete y episodios que han minado la credibilidad del Gobierno.
Días previos a la movilización del 18 de marzo el presidente trinó que se arriesgaba a que su mandato quedara desinstitucionalizado si la consulta popular fracasaba y que “ponía el gobierno en manos del pueblo”.
Con este tipo de afirmaciones, el presidente ignora que su Gobierno va más allá de sí mismo, y que su estadía en el poder representa las luchas históricas de los movimientos sociales. ¿Será que Petro se ha preguntado cuál es el precedente que quedaría para los derechos de los trabajadores si la consulta fracasa? No se trata de que Petro se arriesgue o no, se trata que haya una conciencia del compromiso que adquirió con la ciudadanía que lo escogió para habitar y utilizar el poder y así impulsar las reformas de manera inteligente y estratégica.
Cuando el Gobierno de Petro culmine, los movimientos sociales y sus luchas continuarán. Es fundamental que desde los distintos sectores que abogan por la justicia social haya una reflexión autónoma e independiente sobre el futuro de la protesta social y la organización ciudadana después de la presidencia de Petro. La reflexión sobre la protesta social no debe quedar enfrascada en la discusión viril de quién tiene la marcha más grande. Estas reflexiones deben trascender de la coyuntura política actual y deben enfocarse en fortalecer los procesos organizativos ante la posibilidad de un escenario regresivo de derechos en el 2026.
_
Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir fácilmente los enlaces a nuestros artículos y herramientas.