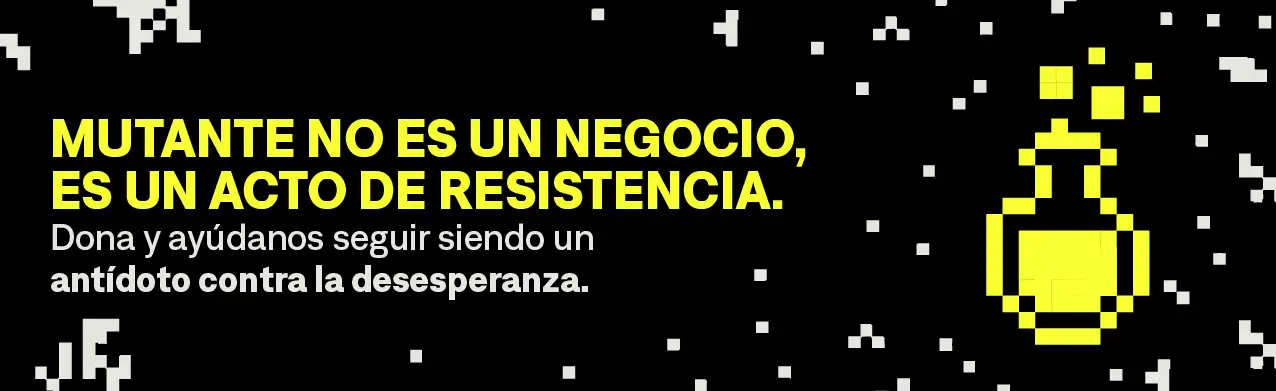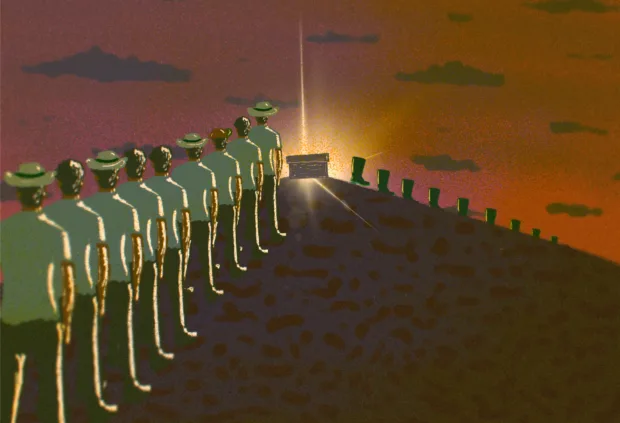La antipoesía de ‘Un poeta’

El estreno de Un poeta, de Simón Mesa Soto, ha desatado opiniones sobre su trama, el espejo del arte y la libertad de creación en Colombia. Esta es otra crítica y una réplica a la pregunta por la poesía.
Fecha: 2025-09-15
Por: Manuela Saldarriaga H.
Ilustración por:
MATILDE SALINAS (@matildetil)
Fecha: 2025-09-15
La antipoesía de ‘Un poeta’
El estreno de Un poeta, de Simón Mesa Soto, ha desatado opiniones sobre su trama, el espejo del arte y la libertad de creación en Colombia. Esta es otra crítica y una réplica a la pregunta por la poesía.
Por: MANUELA SALDARRIAGA H.
Ilustración por:
MATILDE SALINAS (@matildetil)
«La poesía fue el paraíso del tonto solemne. Hasta que llegué yo».(Nicanor Parra, prólogo a Poemas y antipoemas, 1954)
Romper la cuarta pared es una decisión del artista. Vivir una obra inmersiva es, en cambio, una responsabilidad del espectador. Con Un poeta ocurre lo segundo: la audiencia no distingue el límite que la separa de la obra.
Cuando la sociedad encuentra en la ficción un reflejo de sí misma aparece un vaivén entre la aceptación y el desagrado, más si se ve representada en una suerte de ‘espejo de carnaval’, capaz de distorsionar hasta producir complacencia o insatisfacción.
Varias escenas se escapan de la pantalla y encuentran eco en las críticas —todas necesarias en medio de tanto comité de aplausos—. Así, en un murmullo que prolonga el guión de Mesa Soto, encontramos tanto de largo como de ancho en el argumento fílmico y en quienes lo observan.
Estas son solo algunas consideraciones (no sentencias):
La rivalidad creativa: Las críticas más duras no provienen del público, sino de poetas y cineastas: los aludidos y los colegas. Esta dinámica es un vicio crónico en Colombia: el éxito del “otro” nos irrita. Como sintetizó el periodista Martín Caparrós: “Me gusta subrayar la coherencia de esa extrema derecha que está muy en contra de las conquistas ajenas y muy a favor de las conquistas propias”.
Asistimos a un espectáculo ya convertido en costumbre: suavidad con quienes siempre se destacan —élites económicas con micrófonos heredados y entre pasarelas de poder—, y desdén hacia quienes emergen desde abajo, apagando sus destellos en manada y escogiendo con qué palo tumbar el mango del árbol.
El complejo de hideputa: Este concepto fue propuesto por el escritor antioqueño Fernando González. Desde el siglo pasado, él ya observaba la podredumbre espiritual en quienes sienten vergüenza por lo propio.
Con las críticas de esta película, ese complejo se manifiesta en el rechazo hacia las verdades que muestra y en la subestimación del talento del público para entender la ironía y el cinismo. La audiencia no es solo un receptor pasivo que aprueba o desaprueba, pues además de sensibilidad tiene capacidad de discernimiento.
La vitrina y la industria: El complejo no solo atraviesa la crítica cultural, también impregna la manera en que se piensa la producción cinematográfica. Otro de los comentarios tras el estreno refiere el trampolín de la cuota de pantalla: algunos aseguran que la película solo es exitosa gracias al apoyo de Cine Colombia, y no por la asistencia masiva del público (a la fecha, la película tiene un récord de espectadores con más de $1,500 millones recaudados en taquilla).
Esa empresa privada ha excluido películas nacionales a lo largo de la historia, pero la responsabilidad sobre la censura se extiende a otras compañías. Además, la inclusión de una película en el pulpo de exhibición de Munir Falah no determina su calidad, pero sí evidencia una conversación pendiente sobre legislación cinematográfica: ¿falta regulación en salas y plataformas digitales? ¿Puede el Estado subsidiar la exhibición en los barrios?
La inclusión de una película en el pulpo de exhibición de Munir Falah no determina su calidad, pero sí evidencia una conversación pendiente sobre legislación cinematográfica.
Los abusos de poder: Mesa Soto fue moderado al retratar los casos de abuso hacia jóvenes en “escenarios de poder”, como lo demuestra en la película con el festival de la Fundación Casa de poesía Silva.
En este país es regla exprimir el deseo de “ser alguien” en tierra de “nadies”, y eso ha quemado tantos talentos como hectáreas en la Amazonía. Todos lo notan y pocos se atreven a nombrarlo. Y cuando la “joven promesa” ya no es ni joven ni promesa, aparece el consuelo de quienes lo sabían pero callaron.
Sobre el otro y la herejía: La argentina Lucrecia Martel estrenó en Venecia un documental que reivindica los derechos indígenas sobre la tierra. En la conversación posterior planteó un dilema central de la creación contemporánea: “¿Estamos autorizados para hablar de eso o nos estamos aprovechando del dolor y la frustración?”, dijo, y señaló que vale la pena asumir riesgos históricos y políticos e intentar entender problemas aunque no nos pertenezcan. “No tenemos el protagonismo, sino los recursos del cine para presentarlos”, afirmó, y agregó que protegernos no puede impedir acercarnos a todo lo que nos rodea.
“El cine entró en zonas de impotencia donde las mujeres hablan de las mujeres, los hombres de los hombres, los indios de los indios. Es indispensable asumir el riesgo de conversar con los otros y cometer errores en esa conversación”, concluyó. Su postura refleja un desafío: ahora no solo es quién está autorizado sino si, en ese disciplinamiento, se puede perder el arrojo y sentido intactos de quienes cuestionan.
Memes y metarrelatos: En 2019 se viralizó una protesta en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en México, cuando la estudiante Daniela del Río hizo un acto de voguing y dijo: “Bailo por todas las que ya no están”. La escena se repite en la película de Mesa Soto.
Vale la pena cuestionar por qué pasó desapercibido que el gesto se convirtiera en meme, pero hoy resulta problemático que el cineasta haga una réplica (aunque para algunos, me incluyo, la escena resulta innecesaria, así como la de la protagonista rodando por la loma). Esto no deja de reflejar, sin embargo, cómo el dolor se trivializa al ser expuesto y cómo el algoritmo nos uniformiza. Por eso, la autoconfianza y la autenticidad parecen estar desapareciendo, y el criterio inalienable, cada vez más alienado.
El lugar de enunciación: También llama la atención el montón de hombres tensos con las escenas sobre el ‘escrache’ feminista e intensos juzgando al autor por reflejarlas. Sorprende porque incluso ciertos sectores del feminismo han censurado a otras mujeres por no sentirse identificadas con lo que proponen.
Medios como Jacarandas reflexionaron sin ligereza la relación del viejo poeta con su hija y con la estudiante adolescente: “Los poetas soñadores (o malditos) no podrían sostenerse sin las mujeres (…) Son ellas quienes le dan al protagonista las dosis de realidad que necesita: como las madres que cuidan, y el contraste del padre e hija que —como muchos en Colombia— siempre son los que abandonan (…) El 80 % de niños en este país crece sin un padre”.
El 44,5 % de los hogares en Colombia están liderados por mujeres (DNP). La película ahonda en un dilema importante: con la casa a cuestas, no todas ellas pueden ser madres presentes o ‘ejemplares’. Y con la precariedad a la que todos estamos sujetos, muchos padres no pueden ser proveedores para ser calificados como ‘buenos’. Varias preguntas: ¿cómo alzar la voz en medio de la condena masiva? ¿Qué decir del andamio femenino que sostiene la estructura capitalista y hasta creativa? ¿Qué rol desempeña la familia en sociedades sometidas a la desigualdad?
El falso puritanismo: ¿Quién define qué es el buen o el mal humor en un país que ha usado la comedia para sobrevivir a la tragedia? En medio del horror, la competencia no se limita a describir mejor el cadáver entre la sangre; también es una carrera por quién puede bajar más pisos del infierno con el chiste. Entre más cruel, más agudo.
La película invita a reflexionar sobre lo que nos hace reír —recuerdo cuando el auditorio se carcajeaba en medio de la escena de Labio de liebre, del Teatro Petra, que proponía un ‘picadito’ de fútbol con la cabeza de una víctima—. Un poeta evidencia que seguimos necesitando del paternalismo del Estado, el cura, el intelectual o el “cancelador” de turno para que decida qué se puede o no hacer y decir creativamente, y ojalá genere réditos o, en el mejor de los casos, cautive lo suficiente al patrocinador extranjero.
La ética y la coherencia: Otro diálogo dinámico en el sector audiovisual tiene que ver con el patrocinio de países “ricos”. Aunque la mayoría reconoce que el cine colombiano es posible tanto por quienes han contribuido a las leyes como por la coproducción, ignoran que conseguir los recursos sigue siendo una hazaña que toma hasta media década en la vida de cualquier creador.
La conversación pendiente es cómo fue ejecutada la película, el bienestar del equipo en el momento de rodaje y el acceso a sus derechos. Hace pensar, también, que exigir coherencia absoluta implicaría hacer una revisión crítica que no sea desde lo binario: lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, etc. E implicaría el mayor riesgo: quemar todo lo hecho.
'Un poeta' entra a la lista de obras que reflejan no solo la sociedad paisa, también la colombiana, con todas las grietas.
El canon y la resistencia: Un poeta entra a la lista de obras que reflejan no solo la sociedad paisa, también la colombiana, con todas las grietas. Así, el cine —como la música— una vez más logra cuestionar y revertir las agendas que el periodismo todavía revisa con solapa. En un momento en el que mucha gente quiere conducir por dónde y cómo pensar, hacerlo con libertad es un acto de resistencia. Tal vez ahí es donde el arte encuentra su lugar legítimo: al margen de toda domesticación.
Nicanor Parra, el precursor de la antipoesía latinoamericana, nunca prometió escribir los versos más tristes esta u otra noche. Siempre fue basto, y no por ello menos profundo, con el propósito de incorporar su pobre alma a nuestra órbita. Quería, con la antipoesía, desvestir el verso de su presunta castidad y demostrar que en este caben la disidencia, la burla, la denuncia.
Y José Asunción Silva, que antes de suicidarse tenía en su habitación el libro Triunfo de la muerte, dejó pistas como migajas de pan en sus poemas. Una frase que él mismo subrayó en esas páginas —y que replicó en sus escritos, citada después por la prensa—, dice: «Quiso morir porque no pudo poner de acuerdo su vida con su ensueño». Ante esa derrota personal y colectiva, estamos tan anestesiados que nadie advierte que el poeta de esta historia, a pesar de todo, incluso de todos, permanece con vida.